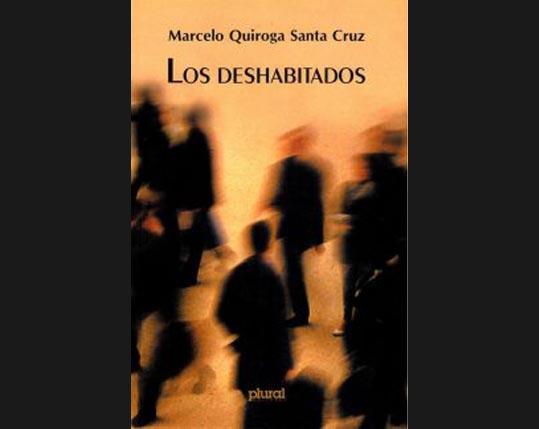Por Walter I. Vargas
En el afán de sacar a la literatura boliviana de la asfixia del costumbrismo, el realismo social y el indigenismo, se sabe, en los años 50 y 60 del siglo pasado varios escritores llevaron adelante búsquedas artísticas que ya merecieron cierta canonización crítica, por así decirlo. Me refiero a la consagración de Los deshabitados y Cerco de penumbras, ambos libros suerte de estrella polar de la narrativa a partir de la cual se liberó a los escritores de la obligación social que hasta entonces los había aherrojado.
En un artículo escrito en 1975, Pedro Shimose acierta a caracterizar esa deficiencia como un “provincianismo de fondo y un anacronismo de forma”, pero en un rapto de dogmatización repentino agregó a esos dos títulos Sequía, de Luciano Duran Boger, una novela justamente olvidada. Y lo hace porque precisamente en ese afán de modernización literaria, Shimose se puso más papista que el Papa y la elogió por “no hablar de nada”, como había puesto de moda en Francia el nouveau roman. Es decir, los midió con la vara que se aplicaba esos años en París, por lo cual Juan José Coy, un escritor español, lo reprendió fuertemente.
Entusiasmado con la literatura boliviana, como tantos españoles que se enteran que en Bolivia hay un lugar donde investigar muchas cosas nuevas, le pidió a Shimose, quizá pensando que era japonés, que vea a la literatura con ojos menos sesgados y más bolivianos.
Sin embargo, hay otro dato no muy conocido que abona un poco, si bien conjeturalmente, en favor de la influencia de Robbe Grillet en Quiroga. Raúl Teixido, interesante narrador chuquisaqueño injustamente desatendido por la crítica, cuenta en A la orilla de los viejos días, una suerte de breve autobiografía publicada en 1995, que Quiroga, amigo suyo, era un lector asiduo de Robbe Grillet, a quien había conocido en París, ocasión en la cual éste le había dedicado “su última novela, aún no traducida” (según Wikipedia y atando cabos en función de los años, vendría ser Dans le labytinth).
Digo esto porque en Los deshabitados hay ciertamente objetivismo descriptivo, no tan radical como el del francés, pero efectivo para el desarrollo de la novela, de carácter más bien existencialista, como ya se ha dicho bastante, en el afán de ponerle una etiqueta genérica. Claro, hay también otras cosas nuevas para la narrativa nacional, como el monólogo interior, o el afán expreso de liberarse de la referencia local por medio de nombres afrancesados para los personajes o la tan comentada falta de ubicuidad autóctona del espacio. Todo eso hace que Los deshabitados se constituya en efecto en lo que en definitiva es: un modesto pero valioso aporte a la nueva novela latinoamericana de esos años.
Sin embargo, nada de esto ha sido óbice para que la crítica sociológica insista en llamar al redil a Los deshabitados, leyéndola como reflejo del momento social del país. Es lo que hace, por ejemplo, Javier Sanjinés C. en Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia. Con un aparato conceptual más sofisticado (lo cual no significa mejor) que el marxista vulgar, pero siempre izquierdoso, el crítico explica que en Los deshabitados Quiroga se habría propuesto hacer una suerte de epitafio de una élite desesperada y sin rumbo en medio de la tormenta revolucionaria del 52.
Creo que al hacerlo se comete el error de ver a Quiroga Santa Cruz con los ojos del socialista en que se convirtió años después, cosa que no necesariamente es así. Algo parecido ocurre con Zavaleta, que comenzó su carrera intelectual como poeta y comentarista literario de la “buena sociedad” paceña antes de convertirse en el enfant terrible del marxismo nacional.
En cualquier caso, es parte del sex appeal que mueve a los héroes intelectuales de la izquierda su presunta mayor sensibilidad literaria. Así vemos a Zavaleta Mercado intercalar de pronto en su estudio de lo “nacional popular” (lo último que escribió) una cita de Proust para aludir al problema del racismo en Bolivia: “Bloch era un muchacho maleducado, neurasténico, snob y de familia poco estimada; de modo que soportaba como en el fondo del mar las incalculables presiones con que le abrumaban no solo los cristianos de la superficie, sino las capas superpuestas de castas judías superiores a la suya, cada una de las cuales hacía pesar todo su desprecio sobre la inmediatamente inferior” (este judío Bloch es un personaje secundario retratado satíricamente en A la sombra de las muchachas en flor).
Quizá sea solo mi indisposición con Zavaleta, pero me parece que esa frase está puesta ahí más como una coquetería literaria que otra cosa. Todos los que mal o bien intentamos escribir, conocemos el especial gustito que consiste en poner epígrafes brillantes de otros autores para dar mejor aspecto a lo que hemos logrado barruntar. De todos modos, si quiso decir que el indio es el judío de Bolivia, como Lennon dijo que las mujeres son el negro del mundo, está bien, pero poner el antisemitismo al lado del racismo colonial no me parece una comparación muy feliz, dada la posición de la cultura judía en la historia mundial.
Digo que tengo una indisposición ante la obra de Zavaleta porque no puedo olvidar que fue uno de los grandes adoradores de las masas que en un proceso largo de intoxicación ideológica nos llevó al actual país desastroso que somos merced al neopopulismo. Frases suyas que han hecho fortuna como “horizonte de visibilidad” “Estado aparente, “lo nacional popular” o la más célebre de todas, “sociedad abigarrada”, son usadas por aquí y por allá en una suerte de rutina de la opinología política progre.
Y en cuanto al enojoso y cansador asunto de las “dos sangres”, como dice Zavaleta con lenguaje más bien anacrónico, en el mencionado libro, he asumido como propias unas palabras que dijo Ralph Ellison, escritor negro norteamericano que escribió El hombre invisible, una novela sobre el tema que ya es clásica en su país: “En el condado de Macon, Alabama, leí a Marx, Freud, Eliot, Pound, Gertrude Stein y Hemingway. Libros que raramente, si no es que nunca, mencionaban a los negros, me aliviaron de cualquier idea segregacionista acerca de mis posibilidades como ser humano. Entiendo un poco más de mí mismo como negro porque la literatura me ha enseñado algo de mi identidad como hombre de Occidente”. Pero aun mejores son las palabras lapidarias de Twain al respecto: “yo no pregunto si alguien es de piel roja o blanca, me basta con que sea un ser humano: no puede haber nada peor”.
A propósito, el pobre Twain está actualmente sufriendo un embate de la progresía mundial: los activistas de siempre están presionando para que, en vez de la palabra negro, en sus novelas aparezca la más aceptable de afrodescendiente. Es la barbarie en forma de corrección política.
Fuente: Letra Siete