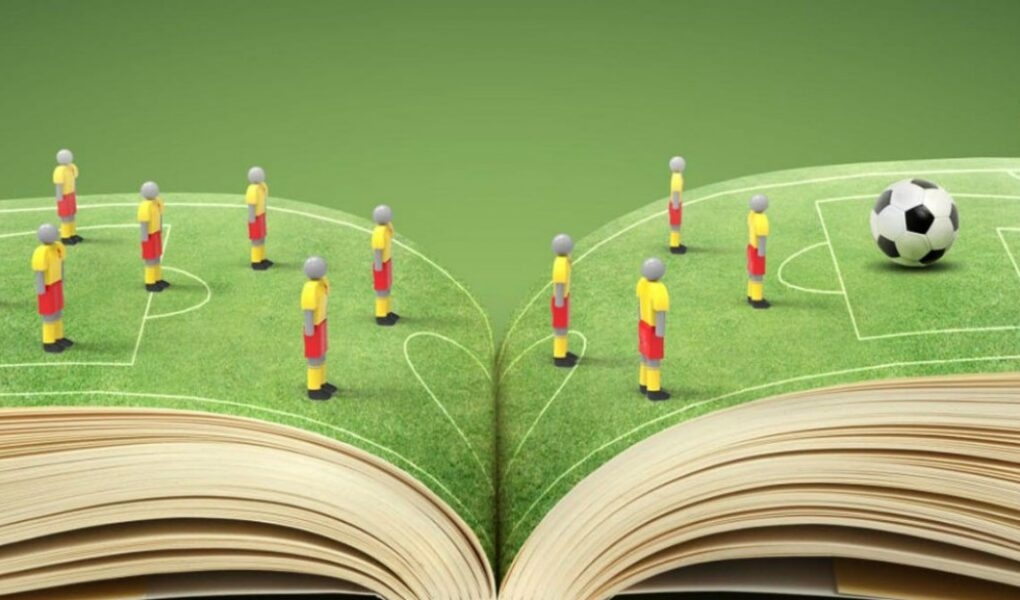Nos inventábamos cualquier cosa con tal de saltarnos la clase de educación física. En la adolescencia, y mientras teníamos un profesor varón, decir que estábamos con la regla era lo más efectivo. Dos veces al mes nos venía el periodo en ese entonces, y casi siempre a dos o tres amigas juntas. Cuando el profe ponía ojos de suspicacia empezábamos a decir cosas sobre la sincronización de los periodos y la luna, no hacía falta demasiado para conseguir ese permiso.
También estaba la posibilidad de ocultarse en el baño, cerrar la puerta con seguro y sentarse sobre el tanque de agua durante una hora. Hablábamos de tonterías en voz baja, atentas a las pisadas de la regente o del profesor que nos buscaba.
Cualquier cosa con tal de estar lejos de pasarse la hora dando bote a una pelota o intentando elevarla a plan de pellizcos.
En el único intento por revertir la hora y media de pelotazos, propusimos al profesor pasar clases de fútbol. Era un colegio de chicas allá en los noventa, cuando la escuela mixta amenazaba furiosamente a todas las entidades educativas conservadoras, todavía resistentes. Limitar las clases de educación física a voley y básquet, a lo sumo a hacer pirámides para las horas cívicas, era parte de esa resistencia. Esos años, el colegio estaba en su último pataleo por mantenernos alejadas de “la tentación”, aunque no se sabía muy bien qué era esa tentación y si éramos nosotras o los chicos. De cualquier forma, la solicitud de pasar clases de fútbol fue tomada como una rebeldía juvenil y se terminó con el argumento de que nuestras pantorrillas crecerían de una forma poco femenina.
Pero no puedo culpar solo al colegio de mi absoluto desinterés por el deporte. El fútbol nacional tuvo gran responsabilidad, nunca sentí interés por él, estaba demasiado asociado a suspiros de desaliento, quejas y discusiones sin sentido. Culpo también al borrachín fanático de cierto equipo de la liga que cada domingo por la tarde bajaba de la chichería ebrio y vitoreando a su equipo, acosando de paso a cuanta joven tuviera la mala suerte de coincidir con él en su recorrido.
Las discusiones de fútbol y el borracho podían evitarse, pero ningún ser humano que haya vivido en territorio nacional durante la clasificación de Bolivia al Mundial 94 pudo haber quedado ileso de aquel falso y ruin fervor patrio que nos creció a todos en el pecho y que se desinfló tan rápido con el gol de Alemania en el partido inaugural.
Si alguna esperanza me quedaba en el deporte, esa experiencia terminó de sepultarla. Hubo otra, sin embargo, que remató esa decepción y la asoció para siempre a la desesperanza: los campeonatos sudamericanos de taekwondo de la liga infantil, más precisamente del peso pluma. Por alguna extraña razón, mi hermana menor comenzó desde los ocho años a practicar taekwondo (o tecondo, como lo pronunciábamos entonces). Aún ahora nadie logra identificar en qué momento se les ocurrió a mis padres aquella idea descabellada.
El asunto es que la niña se entusiasmó, entrenaba primero tres veces por semana y, cuando se acercaba el campeonato, todos los días, más bien diré todas las noches, porque tanto el entrenador como los niños tenían que trabajar y estudiar respectivamente (en Bolivia ningún deporte tiene tanta importancia como para dejar los estudios o el trabajo).
Recuerdo acompañar a mi padre para recoger a mi hermana, la peta blanca estacionada en una subida de la calle de adoquines del coliseo, deteníamos el Volkswagen con un leve barquinazo y esperábamos a que salieran de ese pequeño espacio que la ADD (Asociación Departamental de Deportes) les había asignado.
La luz amarilla de alumbrado público rebotaba suavemente sobre los adoquines gastados mientras veíamos cómo desde el otro extremo un grupo de cinco o seis niños trotaban descalzos alrededor del coliseo. Nunca supe porque trotaban sin zapatos, si era una estrategia para curtir los pies, un horror del tercer mundo o simple flojera de no ponerse y quitarse los zapatos una vez que volvía dentro el gimnasio.
No siempre trotaban, a veces estaban dentro y tenía que ir a buscar a mi hermana porque si hubiera sido por ella se quedaba a entrenar toda la vida. Después de la puerta, se bajaba unas gradas, y desde allí se podía sentir el golpe violento de un olor mezcla de sudor, piso de madera húmedo y pie de atleta. Adentro, varios niños y un par de niñas daban patadas a unos almohadones que la esposa del profesor había cosido en su máquina de pedal. Aun con la mejor voluntad, solo había logrado un efecto de almohadón de sofá de abuela con agarraderas.
Todos los niños soñaban con ese campeonato sudamericano en Lima, pateaban los almohadones de abuela con tal entusiasmo que parecía no haber duda del triunfo. Todavía estaban lejos del campeonato y de tropezarse con la realidad de los buzos mal confeccionados que les daban a regañadientes las entidades estatales, siempre eran al menos dos tallas más grandes, pero ni eso importaba.
Una vez en Lima, sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que iban perdiendo de entrada; la delegación argentina, con casi un centenar de personas, entraba al hotel cinco estrellas muy cercano al coliseo y muy lejano de aquel lugar donde ellos se hospedaban.
Estaban en otro país y el orgullo nacional todavía les nublaba la vista, parecía que no importaba que tuvieran que ir en transporte público abarrotado hasta el lugar de las competencias; al llegar, todavía entusiastas, vieron a sus pares de Venezuela bajar de un bus muy grande y vistoso que no solo tenía el nombre de su país, sino el de su disciplina y ahí les volvía un poco el desánimo que combinaba perfecto con los kichute y el deportivo de la selección boliviana dos tallas más grande.
Aún quedaba la posibilidad de David y Goliat, porque nada está dicho y porque el talento siempre puede más y porque uno intenta ser positivo aun cuando está seguro de que la realidad viene a darnos un planchazo en el pecho. El profe lo había hecho lo mejor que pudo, le había puesto a mi hermana protector de dientes, casco y pechera, le había animado a darlo todo, pero era solo él con cada uno de los peso pluma intentando no desfallecer. En frente, cada deportista, de cualquier otro país, tenía al nutricionista, el fisioterapeuta y el entrenador, los padres en la tribuna: “uno entra perdiendo”, dijo mi hermana al volver y no lo olvidó nunca. Una derrota que todos podíamos habernos ahorrado.
Los deportes no solo son entrenamiento sino soporte
Todavía siento esa punzada de angustia y desamparo cuando escucho las entrevistas a los atletas nacionales de ráquet, uno de los pocos deportes en los que Bolivia tiene campeones mundiales. Ni su gesto duro de atleta fornido puede disimular la desazón al hablar de jugar para países vecinos. Hasta ahí creo que queda más que justificada mi total aversión a los deportes, a verlos, practicarlos o siquiera considerarlos en mi vida.
Algunas mañanas de domingo, paso por la avenida Costanera, específicamente por las canchas de voley y básquet y no puedo creer cuánto entusiasmo arde en el corazón de tantas y tantas personas que madrugan, el único día que no tienen que hacerlo, para aprovechar desde la mañana y practicar deporte. Sus aspiraciones, pienso, no son llegar a ligas profesionales ni cosa por el estilo, son tan simples como ganar el partido de ese día. Sudar, correr, ejercitar músculos, golpear pelotas de cualquier tipo. Todo esto siempre me pareció un esfuerzo innecesario, “para qué sufrir si no hace falta” como dice la canción. Sin embargo, como con la fe, hay muchos devotos y practicantes.
No me libré fácilmente del deporte y su gran fanaticada. En todos los trabajos que tuve siempre se organizó al menos una ida al wally, ese aberrante juego de voleyball dentro de un cuarto cerrado que, por algún siniestro motivo, se hizo popular en las oficinas como actividad de integración, nada más falso. Debo decir, en mi defensa, que lo intenté un par de veces, vía presión social e interés por conservar la pega, hice mis esfuerzos, que solo sirvieron para recrudecer mi posición antideportiva. Con el mismo “entusiasmo” asistí a partidos de fútbol y campeonatos varios de mis respectivos trabajos, sufriéndolos todos por igual.

Y justo cuando tenía una posición sólida basada en la experiencia, empecé a leer Balón dividido de Juan Villoro, un libro magnífico sobre fútbol. Fue accidental toparme con él, nunca hubiera ido a una librería a buscar un libro de crónicas de fútbol. Alguien me dio acceso a una carpeta compartida con varios libros digitales. Como mi teléfono es muy antiguo, pasé una tarde completa intentando abrir esos archivos sin éxito, el único que sí se abrió fue Balón dividido.
Juan Villoro, escritor mexicano amante del fútbol, sabe engancharte de inmediato. Fascina su crónica de asistencia a un partido de Boca, así como su análisis de la vida deportiva de Messi y su contienda en el Real Madrid, las grescas entre directores técnicos de los dos equipos españoles son profundas, psicológicas y proyectivas. Se acerca al fútbol en una dimensión intensa que ya quisiera tener alguno de los miles programas deportivos. Explica, por ejemplo, por qué tantos padres llevan a sus hijos al estadio como la fórmula masculina más difundida de compartir y amarse sin represiones. Hermoso libro, solo así pude interesarme en algo tan poco llamativo como ver patear la pelota a veintidós tipos. Por supuesto que no me hice fan de ningún equipo, tampoco vi ningún partido de fútbol después, pero digamos que entendí a quien usa una camiseta que dice Messi. También busqué y leí con atención la biografía de Mourinho, y pare de contar. Un buen libro es poderoso, pero tampoco me va a cambiar la vida, no señor.
Entonces vino el segundo libro: El tenis como experiencia religiosa, de Foster Wallace.
Después del fútbol, el tenis era el deporte que menos me interesaba en el mundo. Pelotas, músculos, raquetas, no había nada allí para mí. Pero estaba equivocada, otra vez.
En simultáneo leí el libro y me inscribí a la piscina.
Tres veces por semana fui a la piscina como estrategia para combatir el insomnio. Antes de entrar a las clases leí sobre el Open de Estados Unidos del 95, Wimbledon, Agassi y Federer. Entraba al agua y pataleaba durante una hora aferrada a una tabla de plastoformo en busca de cansancio.
Octubre y noviembre no fueron meses fáciles. Siempre digo que estoy bien, logro tranquilizarme, verme sosegada, no me ha pasado nada ni a mí ni a los míos, no me puedo quejar de nada, pero dudo. ¿En verdad no me ha pasado nada?.
Al final del segundo relato, Foster Wallace hace una comparación dura y hermosa: “Pero la verdad es que la misma deidad, entidad, energía o flujo genético arbitrario que produce niños enfermos también ha producido a Roger Federer, y miren lo que está haciendo, mírenlo”. Wallace puede ver más allá del sudor y el músculo, hay mucho más en el deporte que no logro ver.

Más adelante dice: “La belleza humana de la que hablamos aquí es de un tipo muy concreto; se puede llamar belleza cinética. Su poder y su atractivo son universales. No tienen nada que ver ni con el sexo ni con las normas culturales. Con lo que tiene que ver en realidad es con la reconciliación de los seres humanos, con el hecho de tener un cuerpo”.
Tomo una respiración y sumerjo mi cabeza mientras pienso en lo que dice Wallace. Un genio del tenis como Federer y un niño desahuciado son dos extremos opuestos, es el contraste el que parece mostrarnos la distancia, sin embargo están absolutamente unidos. Son la misma humanidad en dos procesos distintos. Como el héroe y el villano de los cómics, uno complementa al otro. La mayoría de todos nosotros no somos ninguno de esos dos, sino que estamos en algún lugar de la amplia gama de estados del cuerpo.
Me atoro, el agua me entra por la nariz, debo concentrarme y no pensar mientras estoy en la piscina. Dormiré bien por la noche, cansada. Tal vez el deporte no es tan malo después de todo. No seré nunca una atleta de élite, tampoco soy, por ahora, una enferma de cáncer.
Mi forma de ver el mundo no puede ser izquierda o derecha, deportista o sedentario, indio o blanco, pobre o rico. Muy pocos están en los extremos reales y solo la posibilidad de ver más allá, de salir de esas dos opciones, permitirá encontrar nuevos caminos.
Odiaré el wally hasta el día de mi muerte, pero por ahora tomo aire por la boca y sigo pataleando.
Fuente: Revista Rascacielos