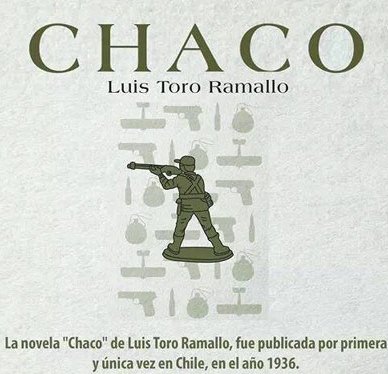
Chaco, una orilla que es el centro
Por: Alex Salinas
Leer Chaco (1936) de Luis Toro Ramallo (Sucre, 1899) resulta una experiencia inquietante. Resalta en ella la modernidad, la confianza en el uso del lenguaje, la introducción de un lenguaje mestizo, vocablos de otras lenguas que enriquecen, de manera natural, el castellano boliviano. Atento a la oralidad panregional del momento, Chaco da la impresión de haber emergido de la experiencia, del íntimo contacto con sus fuentes.
Si otras novelas del periodo buscan mostrar a los culpables de la carnicería o valorar el esfuerzo de los soldados mestizos en oposición a los “emboscados” que se quedaron en retaguardia (en favor de un grupo social o un proyecto político inmediato), Chaco no es la escritura de la guerra, sino de lo que ésta le hace a los hombres. “En el chaco uno se puede volver cualquier cosa”, dice uno de sus personajes, “lo que me admira es que no nos hayamos vuelto mierda”.
En ese sentido, el narrador de Chaco hace gala de un corrosivo cinismo, inaceptable entonces para el lector boliviano, recientemente golpeado por el luto y la tragedia masiva. Por ejemplo, al encontrar un grupo de soldados muertos de sed, de rodillas y secados al sol, uno de los personajes dirá “La arena y el sol los ha convertido en charque […] Unos se pudren, a otros se los comen los buitres, a éstos les ha tocado estudiar para chulpas”. Este humor negro acaso sea el motivo por el que Chaco no haya vuelto a publicarse sino hasta más de 70 años después.
El chaco, para Toro Ramallo, es un espacio que no se inaugura en 1932. Es un espacio mítico, anterior a la Conquista, que Toro Ramallo construye apegado a la etimología de la palabra, vocablo indígena que designaba una práctica cinegética, el acto de perseguir y acorralar a una presa. Así, para Ramallo, el chaco es una zona de caza, áspera por naturaleza, donde el hombre habita a la orilla de la civilización, donde acecha a sus víctimas, pero donde rápidamente también puede convertirse en una baja, de las muchas a través del tiempo, de las fieras y del ambiente. Mucho antes que Comala, el chaco de Toro Ramallo es una tierra de los muertos (que no saben que están muertos), un espacio intermedio donde se cruzan con los vivos, donde vagan por el desierto. Así, es un espacio que apenas espera la tragedia, la mayor cacería del hombre hecha por el hombre.
Al margen de lo políticamente correcto, Chaco muestra, crudamente, la mayor diferencia de una guerra en el tercer mundo. Ésta no está en el poder de fuego, tampoco en la capacidad de movilizar hombres o recorrer distancias. La diferencia radica en la posibilidad de recuperar y enterrar a los muertos, de sanar a los heridos, de detener la podredumbre que avanza por sus cuerpos. Para Toro Ramallo, la retaguardia, más que el campo de batalla, es el dominio del señor de las moscas. Allí se libran las mayores batallas por la sobrevivencia, se desatan pasiones débilmente soterradas.
En la larga tradición de una voluntad por representar ciudades en la literatura boliviana, siempre se ha resaltado el éxito de Potosí o la Paz, como imaginarios capaces de inspirar obras posteriores, de crear relaciones intertextuales con la literatura y otras artes. Sin embargo, al revisar la obra de Toro Ramallo, se me hace evidente un gran vacío, la inmensa deuda, al menos teórica, que la literatura le debe a Villamontes, como un escenario urbano que hace mucho se ha liberado de la historia para convertirse en un ciudad de letras, continuamente reelaborada y reescrita desde la experiencia chaqueña.
Villamontes, sin necesidad de convocar lealtades ni de proporcionar identidad ni proyectos cívicos, logra erigirse como uno de los espacios más transitados por la narrativa boliviana (con sus bares, sus prostíbulos, sus maestranzas y almacenes, el Comando Mayor, los cuarteles y hospitales), con personajes de toda laya y procedencia, ficcionales o no, que finalmente convergen allí para encontrarse o perderse para siempre. El mayor atributo de Villamontes no es la de ser centro, sino el ser eternamente una orilla, geográfica y vital (es nuestro arrabal), donde los personajes, civiles o militares, finalmente saben quiénes son y encuentran su destino.
A principios de siglo, Nelson Osorio, un reconocido profesor, me criticaba la elección del asunto de mi investigación, literatura chaqueña. No es original, me decía. Tenía razón. No sabía, sin embargo, que el chaco, ese infierno tan temido, era un sitio al que, aun como lector, no podía dejar de descender. Hace unos lustros viajé exclusivamente a encontrar ese espacio, el sitio donde confluyeron y desde aún fluyen muchas de las pesadillas que aún se proyectan en el imaginario boliviano. Poco encontré, casi nada. Me sentí decepcionado. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta que la ciudad escritural era más grande de lo que Villamontes había sido, de lo que seguramente sería algún día. Villamontes, entonces, tanto como Potosí o La Paz, se me hace hoy inagotable.
Poco sabemos de Luis Toro Ramallo. Toda su obra se publicó en Chile. Nació en Sucre, quizá estudio en el mismo colegio donde nosotros lo hicimos y se sentó a leer en el mismo banco de la plaza donde nosotros lo hacíamos. Según algunos, nunca sirvió en el frente, aunque, aparentemente, sí estuvo lo bastante cerca de la barbarie para saber de sus estragos en el hombre. No mucho más. No importa, las páginas de Chaco lo convierten en uno de los grandes novelistas bolivianos del siglo XX.
Fuente: Puño y Letra

