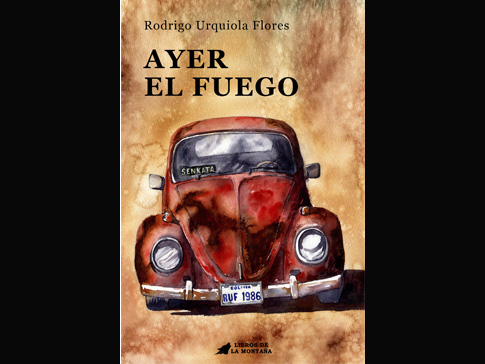Por Gonzalo Lema
Es violento, y sin remedio, el micro mundo que habitan los personajes de Ayer el fuego, el libro de diez cuentos de Rodrigo Urquiola Flores. Pero a pesar de tanto dolor que nos provoca desde su primera página, y de tratarse apenas de historias tristes de un precario barrio que, tal vez, nunca consolide su existencia, su potente narrativa nos impele a leerlo hasta el final, debido a su alta calidad en más de un aspecto. Urquiola es, para nuestra fortuna, un muy buen escritor, sin lugar a dudas.
¿Qué sostiene la narrativa de Urquiola? Mucho en este libro, pero diría que también en libros anteriores, su conciencia social. El país que describe y que no vemos y ni siquiera imaginamos, aunque desatemos procesos sociales y nos hayamos propuesto revoluciones: el murmullo constante de la pobreza hiriente, sin consuelo, tampoco esperanza; el sufrimiento sin pausa de niños que muy luego son jóvenes y pronto son adultos y viejos. La inexistencia del paraguas estatal para miles de bolivianos que, aún ahora, se duermen por el hambre, se despiertan por la misma razón, que no tienen un centavo, ni agua, y el día y la noche se caracterizan por la violencia que desata la desesperación y el abandono de los propios y de los prójimos. Sobre ese fondo este escritor narra sus cuentos.
Casi da miedo leerlo, soy sincero. Sin embargo, como adelanté, apenas arranca nuestra lectura, esta fluye, aunque vayamos comiéndonos las uñas. La razón principal, a mi juicio, se debe a su calidad narrativa, pero no podría desdeñar con facilidad la necesidad que todos tenemos de estar al tanto de la realidad de la sociedad y del país que hemos hecho, unos más que otros, por supuesto. Una suerte de mea culpa que anida en la conciencia. A muchos nos ha tocado ver, por lo menos a distancia, no importa la capital departamental que habitemos, ese desfigurado caserío que cuelga de montañas y cerros, con viejos turriles, apostados como firmes centinelas, que esperan sin ilusión el agua de las cisternas. Si venciendo tantos sentimientos encontrados damos unos pasos, nos ladran furiosos los perros huesudos y nos observan desde los ladrillos apenas puestos, desde los adobes chorreados, los ojos de quienes se quedan mientras los que tienen la fortuna de hacerlo trabajan en los mercados o en las calles de la ciudad. Entiendo que se crea increíble, a priori, que allí también more el amor, el miramiento, la venganza o el arrepentimiento. Más aún: more todo lo que mora en cualquier lugar donde un grupo de humanos haya decidido sobrevivir.
Ayer el fuego transita por sentimientos, mentalidades, culturas y hasta ideales, quién lo creyera, de un barrio que provoca llanto a raudales. Pero yo diría más: pese al desastre, quienes protagonizan sus historias, aún tienen la esperanza de un futuro mejor. Urquiola hurga todo eso, atrapa la punta y la jala a la superficie llana que llamamos texto. En la medida que desenrolla el grueso hilo argumental nos trabaja la conciencia social con cincel y martillo, para romper la dura coraza con la que nos protegemos de la realidad real por ignorancia o por conveniencia. Nos pregunta, varias veces, si sabíamos que llamamos migración campesina al abandono del hábitat natural del campo a la periferia colgante de la ciudad, sobre barrancos, lejos de las vías, cerca de las cuevas de las montañas, próximas a los basureros municipales; pregunta, sin signos de interrogación, si sabíamos que se roba por el pan de la familia; no cesa de preguntar, sin entonación, si sabíamos que la criminalidad común anida en esas ridículas paredes, en esos remedos de techos, en esas calles que llevan a ninguna parte; nos pregunta si sabíamos que en esa adversidad de viento sucio se ama, se hacen los hijos, se quiere a la abuela, se respeta a los padres, se es solidario, se organizan y salen al frente a interpelar al Estado y sus instituciones. Sus historias son de ahí y nos asustan, pero también, creo yo, nos sensibilizan. Algunas de ellas nos narran temas que no desaparecen, que se reproducen con cada nueva generación y vuelven a enternecernos. En esas historias, precisamente, está latente la esperanza de un mundo mejor. Uno posible.
La dedicatoria resume de manera magistral mi empeño: A Justina Flores Mendoza -la Justi, doña Justina, mi abuelita-, que nunca leyó un libro mío, pero los atesoró todos como si supiera que, sin su bendición, no hubiera podido escribir ninguno.
Fuente: facebook.com/