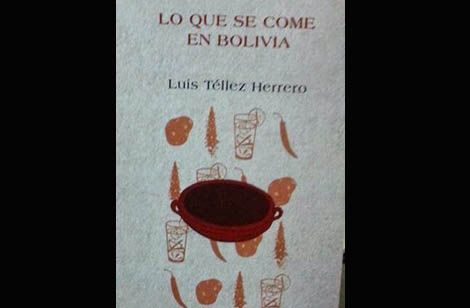Por Alfonso Gumucio Dagrón
Sobre la comida como expresión de la cultura se han escrito libros que son resultado de investigaciones históricas, que profundizan en las costumbres, en el origen de los preparados y de los productos y en las influencias de otras culturas. En Bolivia, un ejemplo de acuciosidad en la indagación y de abundancia de información es sin duda el trabajo de la historiadora Beatriz Rossells, con la monumental Antología de la gastronomía boliviana (2019) publicada por la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, y La gastronomía en Potosí y Charcas: siglos XVII, XIX y XX (2003).
Otros textos sobre culinaria son los que transmiten impresiones de primera mano, y se asemejan a los actuales programas de televisión de viajeros como Anthony Bourdain, que se desplazan por diferentes latitudes en un plan de descubrimiento sensorial. A esta categoría pertenece un libro muy peculiar, Lo que se come en Bolivia de Luis Téllez Herrero, uno de cuyos méritos es que se trata del primer libro sobre cocina publicado en Bolivia en 1945, una obra agotada que volvió a la vida 67 años más tarde, en 2014, en una edición de bajo costo del Ministerio de Culturas, cuidada por Benjamín Chávez, que es también autor del prólogo a la segunda edición.
Se mantiene el prólogo a la primera edición, firmado por Gamaliel Churata, seudónimo literario del peruano Arturo Peralta Miranda, quien no duda en elevar a la cúspide sus elogios, calificando a Téllez de “descubridor de la cocina boliviana” (lo cual por supuesto es una exageración). Churata añade que el libro revela a Bolivia mejor que un libro de geografía y “crea los elementos para una nueva apreciación de la sociología boliviana”. Sin embargo, no olvida señalar que todos los platillos que se mencionan en el libro son “típicamente bolivianos”, pues con otros nombres y ligeras variantes se encuentran en otros países de la región y además muchos proceden de la cocina española.
Benjamín Chávez ha realizado un trabajo formidable corrigiendo los errores de redacción de la edición original (que desconozco), salvando los problemas de “ortografía, sintaxis, puntuación y gramática”, además de ofrecer un contexto detallado de la nueva edición.
El libro es algo así como un road movie culinario, donde el autor y su “secretario” se lanzan a recorrer diferentes ciudades de Bolivia en busca de los platillos típicos de cada lugar, pero más allá de comerlos y describirlos, amplían el panorama sensorial con descripciones de los lugares que visitan y de las personas que conocen en su itinerario. Todo ello en un lenguaje picaresco y lleno de humor. Por su francofilia sabemos que Téllez se expresa a través del lente de la cocina francesa y con el refinamiento del lenguaje de esa lengua que domina en su calidad de profesor.
El libro tiene mejor comienzo que final. A medida que uno pasa sus páginas se produce un fenómeno de aceleración y cansancio del autor en su periplo por la geografía culinaria de Bolivia. Las descripciones de los primeros capítulos son más ricas, y en los capítulos finales más apresuradas y superficiales, como si los platos de resistencia se concentraran en el altiplano y se fueran debilitando mientras se desciende a otros pisos ecológicos. Inspirado por los “comilones célebres” (todos franceses), en la primera parte el autor consuma jornadas pantagruélicas y parece insaciable, mientras que hacia el final parece que no encuentra la variedad de comida que quisiera encontrar, y da muestras de saciedad y cansancio.
El comienzo tiene mayor calidad literaria: “La gastronomía es como la música. Así como hay partituras que convienen a ciertos estados de ánimo, así como hay trozos musicales que se adaptan a los días alegres de la vida y a otros tristes, del mismo modo la gastronomía, que es también arte en sus variadísimas manifestaciones, se recomienda según los momentos y hasta según el temperamento de las personas”.
Antes de ingresar a la comida nacional, esboza un panorama de la comida “en el mundo” (europea, en realidad), y desde su perspectiva y experiencia francesa subraya la pobreza que atribuye a la cocina alemana, inglesa o rusa. Incluso sobre Italia hace un breve apunte poco favorable, lo que demuestra su conocimiento limitado de otras culturas gastronómicas. Incluso cuando aborda territorio latinoamericano, despacha rápidamente la gastronomía de México, Chile, Brasil, Argentina y Perú, mostrando similar desconocimiento.
Al final, lo que realmente interesa en el libro es su experiencia personal en territorio boliviano, sus apuntes sobre las ciudades y provincias que visita, su contacto con las personas, el recuento de platillos artesanales e ingredientes que con el tiempo han ido desapareciendo lamentablemente. Su testimonio, en ese sentido es valioso. Al menos comercialmente ha desaparecido el q’ausillo o mascaje, una raíz que se mastica como “un chewing gum norteamericano”. Menciona varios peces del lago Titicaca que se han extinguido, así como el escabeche de nuez verde en Tarija.
Ya en esos años el autor se espanta del “siglo de la rapidez y del movimiento”, contrario a la buena cocina que se basa “justamente en la lentitud y la tranquilidad”. Ya entonces la comida de los hoteles le parecía “sin alma, sin personalidad”. ¿Qué diría hoy de la comida chatarra y de los alimentos ultra procesados que han enterrado la culinaria tradicional?
La crónica itinerante por el país es lo que le otorga riqueza literaria y testimonial a la obra, narrada en primera persona. Hay descripciones idílicas de ciudades que antes eran habitables y hoy están llenas de basura, erosionadas por décadas de mal manejo del medio ambiente y la explosión poblacional. Idílicas, también sus entusiastas descripciones de algunos platillos, puesto que compara el chairo con un manjar del Olimpo. Habla de las “200 variedades de papas” que clasificó Manuel Vicente Ballivián, y alcanza a nombrar una docena. Si visitara un mercado de hoy, probablemente encontraría menos de diez tubérculos, incluyendo ocas y afines. En fin, sus elogios se extienden patrióticamente al “mejor café de América”.
Uno disfruta en el relato no solamente las descripciones de ingredientes y platillos, sino los lugares donde se sirven esos platos, los nombres de los restaurantes y de sus dueños, haciendo al lector partícipe de cierta intimidad. Muchas de las quintas a las que se dirige acompañado por sus anfitriones, se encuentran extramuros, por ejemplo, Miraflores, en La Paz, era un destino alejado del centro. La manera como se transporta es también interesante: para llegar a Copacabana se embarca en el puerto de Guaqui en el vapor Inca, para llegar a Tarija lo hace por Villazón, y en las ciudades se desplaza a veces en los desaparecidos tranvías. Cada tramo es una aventura telúrica recompensada por la llegada a una nueva etapa gastronómica.
El autor reconoce cierta “superficialidad” en su libro, que no deja de ser agradable por los apuntes que hace, incluso muy íntimos, sobre su relación con Titina, una simpática joven camba. La escena de la degustación de ambaiba es de un erotismo delicioso, que combina muy bien con la veta de humor que recorre la obra.
Fuente: Letra Siete