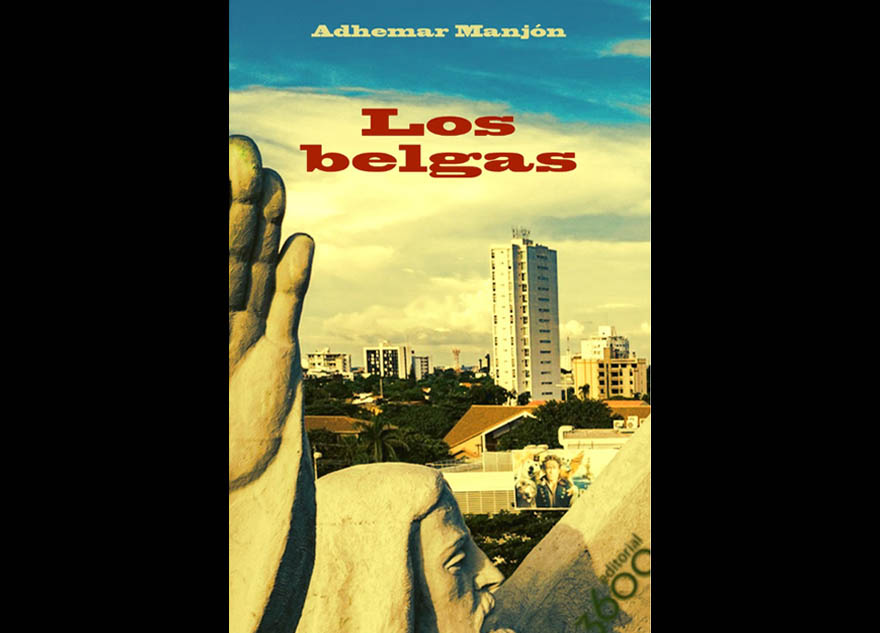Por Claudia Michel
Vamos al norte por la carretera, pasemos avenidas llenas de autos, nos detendremos apenas en los semáforos, los pocos segundos que dura el rojo para tomar aliento y seguir camino. El paisaje que veremos no está en nuestros recuerdos, no lo hemos visto nunca. No es necesario que le prestemos atención. Cada quien podrá ponerle llanuras extensas o monte tupido. El lector de Los Belgas tiene que estar dispuesto a construir su propio paisaje. Lo que sucede, los hechos, están dados en la historia que nos cuenta Adhemar. Será necesario conservar la idea de la carretera, ese ir y venir, para que los saltos en el tiempo tengan esa columna de asfalto que los articule. Los Belgas está hecha de destinos y de tránsitos. La santísima trinidad: juventud, sexo y desazón se juegan en una cancha de futbol de una población cruceña, donde el calor sofoca solo a quien lee, mientras el protagonista, todavía joven, sueña con meter un gol y ser un jugador estrella.
Sabemos —como lectores— que su ilusión es vana, sin embargo, igual que él, deseamos el milagro: ganar la lotería, que la bendición caiga del cielo y nos dé, por fin, el paraíso. Pero el tiempo es implacable, la ciudad furiosa, cargada de trampas y dolores que no vimos, allá en la juventud, cuando creíamos que todo era posible. Los Belgas puede resumirse como la historia de Beto, un joven cuyas ilusiones se hacen pedazos, y solo logra reconstruirlas convirtiéndose él mismo en un engendro hecho de esos dolores que lo han destrozado. La belleza de un gol no alcanza toda la vida. Pero esta es apenas una capa de la novela. La habilidad para lograr belleza apostando por el tedio y la desilusión, existe. Vemos en el trabajo de Manjón una crueldad que nos conmueve y deslumbra; en su intención de ser directa y afilada, es también mordaz y luminosa. Todo el azúcar no alcanza para endulzar una juventud destinada a la amargura. Este camino, en el que vamos mientras leemos, es también un camino de regreso del personaje, una suerte de ir y volver que no termina, donde finalmente Beto se pierde y convierte en un otro inimaginable. “¿Cómo nace un monstruo?”, nos preguntamos, y encontramos muy cerca la respuesta: en las ciudades, en las calles periféricas, en el transporte público, en los trabajos mal pagados. El mundo actual como receta perfecta de perdición.
La ciudad es el escenario de ese pesebre gótico donde se juntan los demonios propios y ajenos, y se amalgaman a punta de martillazos diarios de realidad. Ahí el joven más lozano pierde el brillo original y adquiere el de la locura. Como los semáforos, como las líneas de la carretera, pasan los años y el monstruo finalmente nace. Pero este monstruo, este ser anodino, anónimo en la ciudad, fue también un joven feliz, henchido de luz, y algo de eso todavía le queda y no le permite completar el horror, es también un monstruo imperfecto de pasado feliz. La Bélgica o Colpa Bélgica, es otro de los pliegues importantes de esta novela. Un pueblo y una comunidad como tantas otras en Bolivia que es, a la vez, origen y destino del personaje. La Bélgica tiene su historia y está hecha de todos sus pobladores, de los que siguen y de los que estuvieron, incluso de nosotros que miramos de lejos sin haber ido nunca. El libro de Adhemar nos permite estar un poco en la cancha del pueblo, imaginar el ingenio, reírnos de las desventuras de sus personajes y llorar con ellos. Enseguida el lector quiere ir, ver, entender. Con los artilugios de la literatura, estamos en La Bélgica y la sentimos también un poco nuestra. Avanzamos en este camino que propone Los Belgas y aunque la lectura termina, el recorrido no. Volvemos a la ciudad por la carretera como tantos belgiqueños, (un gentilicio propio, adaptado y mejorado, luminoso y triste) personas que hacen ese trayecto cada día, en micro, en auto, o solo en el laberinto interno de sus cabezas. En Los Belgas hay una fatalidad que presenciamos, de la que deseamos ser parte. Esta novela es una invitación candorosa a ver y acompañar el brillo de lo ínfimo.
Fuente: Revista 88 Grados