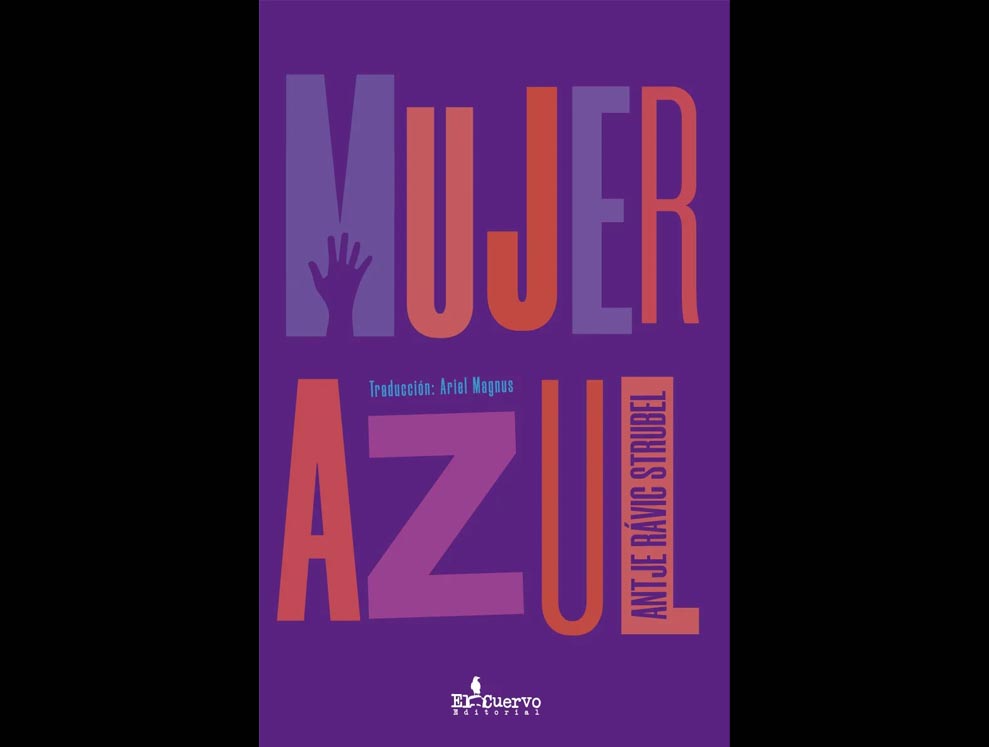Por Lourdes Reynaga
“Hablar sobre árboles significa callar sobre crímenes”. (Bertold Brecht).
“Me llamo Adina Schejbal. Si no les escribo, moriré”, enuncia la protagonista de Mujer azul, novela de la alemana Antjé Rávic Strubel, refiriéndose a un evento violento que la ha marcado, pero que, sin embargo, no ha conseguido verbalizar.
Y es que la novela transcurre acompañando a Adina (también conocida como Sala, Nina, El Último Mohicano o Pequeño Mohicano) en una suerte de huida a través de varias ciudades europeas. Una huida que en verdad también tiene que ver consigo misma y con su incapacidad para procesar el trauma que ha sufrido. Un trauma que está siempre presente y condiciona sus maneras de relacionarse con otros, pero que, al mismo tiempo, no consigue ser nombrado (no consigue ser creído), como si en ella existiera, por un lado, la pulsión por ignorar el elefante en la sala, por restarle importancia (en algún momento dirá, refiriéndose a la Mujer azul, “ella no reclama ningún derecho de posesión respecto a la vida. Solo que a veces cree que debe ser protegida de la narración”), y, por otro lado, la imposibilidad de hacerlo invisible, esa otra pulsión por enfocar hacia él los reflectores y finalmente hacer real su presencia (“Ha renunciado a su reserva. No quiere seguir sustrayéndose. Bajo la luz vespertina, empieza a contar desde muy atrás”).
No es el único elefante danzando en la sala de la novela. Hay otros que, de cuando en cuando, se muestran a la luz de los reflectores de la narración para luego volver a camuflarse ante la negativa de los personajes por verlos y aceptar su presencia entre ellos. Está el problema de la migración, está la construcción de identidad de los migrantes. Aquella identidad propia que se alimenta de todo el bagaje de experiencias que se han vivido y que no puede evitar la mirada externa que le asigna un lugar distinto al que se había imaginado. Es decir, la mirada que convierte al migrante en ese otro inaccesible, imposible de conocer y de comprender (aun cuando sean todos europeos).
“Después de tantos años, toma consciencia de que estoy hecho de la misma materia que él”, afirmará Leonides refiriéndose a un colega que, pese a conocerlo desde hace mucho tiempo, se ha sorprendido al descubrir cuán similar es a él.
Está, por otra parte, la complicada historia política y económica de la post disolución de la Unión Soviética. La crítica a posturas políticas que hacen los migrantes sobre sus países de origen, crítica que no siempre es bien vista por quienes los escuchan. El constante reclamo a medir con la misma vara injusticias equivalentes, catástrofes similares que, como suceden en polos políticos opuestos, no terminan de asumirse como semejantes.
Están todas esas cosas que no se dicen. Las mujeres migrantes del albergue en el que Adina es atacada, esas que parecen saber bien lo que sucede y que aun así pueden dormir sin problema (“Los traidores dormían cuando la cosa había sido ejecutada. Dormían sin despertarse”). O la reacción de la mujer suiza, negándole la credibilidad, casi forzando una “reconciliación” con el agresor pues qué tan malo puede ser si está casado, si tiene hijos, si tiene un puesto de importancia.
Y están también las palabras (pequeños elefantes) que saben cuándo jugar con Adina y su lenguaje, que saben cómo esconderse cuando se niega a hablar en alemán y permanece insegura, silenciosa, sin defenderse de Rickie y sus amigas. Artistas bohemias de personalidades complejas que parecen no encontrarse a sí mismas ni en su arte, ni en sus relaciones interpersonales.
Detrás de una estructura ciertamente fragmentada (tal y como sus personajes, tal y como el mismo contexto), la novela va construyendo una serie de historias, una serie de realidades que, pese a ser ficticias nos dicen algo sobre nuestra realidad, sobre nuestra condición humana. Y, a medida que lo hace, va iluminando de a poquito, casi como si no quisiera hacerlo, el paso de los elefantes que circulan en la sala. Elefantes que, desde Bolivia, descubrimos sin asombro, son inquietantemente cercanos a los nuestros.