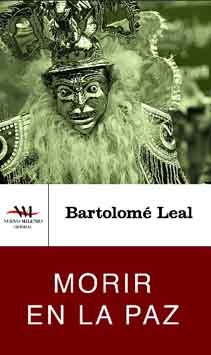
Morir en La Paz
Por: Ramón Rocha Monroy
“La Paz es gore”, dice mi hija Camila. Cuatro palabras para definir lo indefinible y subrayar por qué es un plató ideal para ambientar thrillers.
El primero pudo haber sido American visa (1994) o Ladies Night (1998), eso lo dirán los estudiosos del género, pero hoy abundan (La abeja reina, La Biblia copta) y el motivo de esta nota es decir algunos apuntes sobre Morir en La Paz, del escritor chileno Bartolomé Leal, recientemente reeditada por Nuevo Milenio.
En principio, ya es un triunfo que la “hoyada” paceña sirva para fabular historias que pudieron ambientarse en otros sitios. Hace dos años me nombraron cronista de la ciudad de Cochabamba, y cuando intenté llevar el movimiento a La Paz, mi buen amigo Édgar Arandia me dijo: “Yo podría ser cronista de las laderas, pero la hoyada es muchas ciudades. Necesitaríamos varios cronistas”.
Sabias palabras, porque es vano todo intento de reducir esa ciudad imposible a una sola de sus facetas: la más socorrida es la imagen nocturna, sombría y alcohólica que popularizó Jaime Saenz y que tiene tjaparankus revoloteando alrededor de su augusto cadáver sin una pizca de su talento, como alguna vez escribí tan sólo para ganarme la aversión de los poetas paceños.
Está esa sede de gobierno, poblada por cholos sebosos de los ministerios, que se superpone a la vieja Nuestra Señora. Está la metrópoli aymara poblada de reclamos y signos comerciales como ojos de nuevo rico.
Está la mezcla de todos los estilos arquitectónicos en un anfiteatro rematado por una pasarela, que es el orgullo del paceño medio pero también una lección de qué no se debe hacer en arquitectura.
Está la zona Sur, puesta en evidencia en la película de Juan Carlos Valdivia o en la versión más picante de Juan de Recacoechea. Está la hoyada del Gran Poder. Está esa La Paz que debería llamarse La Guerra, donde ha ocurrido una historia tan truculenta que haría palidecer al Diego Rivera que pintó la Alameda de todos los tiempos en Ciudad de México.
Y está la ciudad de Bartolomé Leal en esta novela que parecería el cruce de dos intentos literarios: el thriller puro, a ratos gore (buenos polvos, buenas muertes), y las impresiones de viaje de alguien como Jonathan Swift en sus apreciaciones, o más bien como Gulliver en el país ¿de los aymaras?
Lo que siento imperdonable es reducir el caos paceño a una de esas versiones, como ocurre con ciertos narradores y poetas que se han quedado en la provincia Saenz y se niegan a ver lo múltiple y abigarrado de esa curiosa manifestación urbana ahora elevada al cubo por la ciudad de El Alto y por las laderas, un espacio que tenía que expresarse en una novela tan joyceana como Periférica Blvd.
Ya es un triunfo que alguien fabule en esa geografía que unos cuantos monaguillos quisieran reducir al mundo de Saenz, y peor aún, al de Felipe Delgado, esa novela escrita por capas geológicas que tiene diamantes en tallado y en bruto, pero también minerales de baja ley y areniscas prescindibles.
Bartolomé Leal lo hace como alguien que conoce bien el género y el oficio; pero, como Gulliver, tenía que dar una concesión a Felipe Delgado y al abrigo de aparapita elevado por Saenz a la categoría de manto de Merlín (o de Harry Potter).
Hay páginas que Leal pareciera escribir para un libro de viajes o una guía turística inteligente; hay inexactitudes culturales (como la chicha de mora, que es chicha morada, chicha de maíz culli); hay lugares comunes como el tributo a Felipe Delgado y al abrigo de aparapita, pero el remate del libro, en la fiesta del Gran Poder que engulle a los protagonistas, es una obra maestra, particularmente el último párrafo que parece resumir el sonido y la furia de la matraca y del paso cadencioso de los danzantes:
“La procesión estaba en su clímax, las bandas dale, y dale, y dale, las matracas raspa, raspa y raspa, contando que la vida sigue, y sigue, y sigue; y que la muerte ronda, y ronda, y ronda’”.
Juan Cristóbal MacLean se quejaba de que la película American visa cayera en el lugar común de mostrar bailarines del Gran Poder como una imagen obligatoria para reconocer a La Paz.
Quizá deberíamos decir lo mismo de caer en el lugar común de hablar de Felipe Delgado; pero ¿qué derecho tenemos de prescindir de Saenz, particularmente del poeta de La noche o el narrador de Los cuartos (que no de Los papeles de Narciso Lima-Achá)?
Este servidor confiesa haber caído en lo mismo, y varias veces; y hace público el mea culpa de repetir, cada vez que ve los dos cuartos donde vive, este verso del poeta paceño:
¿Cuánto valdrán estos muebles? -me pregunto yo.
Pues en realidad, no valen nada; y, en el mejor de los casos,
capaz que su valor total no alcance para una ranga-ranga.
Fuente: Página Siete

