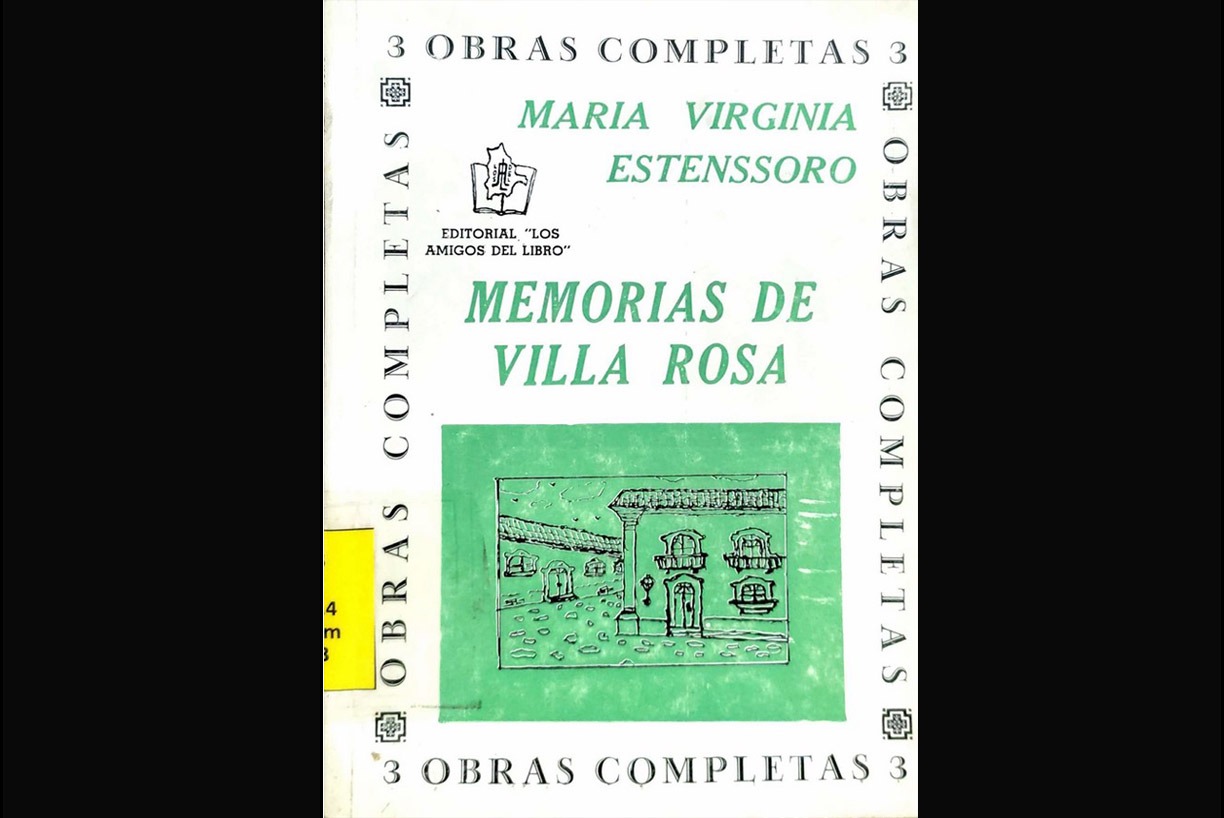Por Mariana Ruiz
Leer a esta maravillosa autora es una sorpresa y, también, una constatación: no estamos ni estaremos solas. Escribimos para el futuro, y allí conversaremos con quienes nos lean, aún después de muertas.
A pesar de que solo publicó un libro en su vida: “El Occiso”, recientemente re-editado por Dum Dum, y de ser alguien a quien se está conociendo apenas, -como a Hilda Mundy-, Maria Virginia Estenssoro fue una pionera de la literatura boliviana, prima del presidente Víctor Paz Estenssoro (se decía que él admiraba su inteligencia), nacida el 03 de julio de 1903 en La Paz, y fallecida en 1970 en Sao Paulo.
Docente, articulista, viajera, sarcástica, de gran presencia, Estenssoro tuvo dos matrimonios, vivió en Brasil muchos años y dejó innumerables cuentos, semblanzas y relatos que sus hijos decidieron publicar en cinco tomos en los años 70, llamándolos, con cariño “Obra reunida”.
Durante gran parte de su infancia, adolescencia y juventud vivió en Tarija, tierra de su padre. De esa experiencia viene Memorias de Villa Rosa, un libro que Franco Samprieto llamó “vanguardista y adelantado a su tiempo. Creo que literariamente es tal vez el mejor libro que se ha publicado en Tarija» (se refiere a su segunda edición, publicada el 2024).
Tras su primer matrimonio, cuando retornó a Bolivia en 1932, se estableció en La Paz y trabajó en la Secretaría General del Ministerio de Educación y Bellas Artes. También fue directora artística de radio Illimani. Se desempeñó como profesora de Historia de la música en el Conservatorio Nacional durante casi quince años y fue directora de la Biblioteca del Congreso Nacional hasta 1957.
Como periodista, firmó –con el seudónimo Maud D’Avril– la columna «El perfil de las semanas» en la revista La Gaceta de Bolivia y trabajó en los periódicos La República, El Diario, La Razón y La Nación. Fue directora literaria de la revista Cielos de Bolivia y de la revista Norte. Integró el Ateneo Femenino, desde la década de 1930, institución de la cual ejerció la vicepresidencia. Es la única mujer incluida en la Antología de cuentistas bolivianos contemporáneos (1942), preparada por Saturnino Rodrigo y editada en Buenos Aires, Argentina.
La segunda parte de su vida la hizo en Brasil, donde falleció a los 67 años. Su obra “Criptograma del escándalo y la rosa”, sobre un divorcio de personajes de farándula -cuyas características sobrecogieron a la prensa brasilera-, es un testimonio de una mujer pensante, de pluma ágil y cuestionadora, que mira con horror cómo otra mujer es tratada de manera inmisericorde por todos: la prensa, los amigos del marido y el propio marido, que la consigna a un hospital psiquiátrico para librarse de ella y a quien rescatan sus amigos del mismo a punta de pistola. Hay en ese ensayo atisbos de un feminismo incipiente, al que le faltan palabras para denunciar aquello que un siglo después nos parece evidente. La cosificación de la mujer, la crueldad de la prensa, el imposible deber ser de la mujer pública, se ven descritos en esas páginas, señalando con acierto cómo, hasta hoy, no es lo mismo ser mujer que hombre público bajo el escrutinio de la mirada social.
Esta “escandalosa escritora boliviana” como la llama Mary Carmen Molina, tuvo su propia dosis de escarnio y escándalo por atreverse a dedicar su única obra publicada en vida a su amante, y a describir un aborto de manera literaria. Mucha dosis para los años treinta en nuestra mojigata sociedad. Tal vez por eso, sus “Memorias de Villa Rosa” tienen este maravilloso epígrafe:
“Dedico este libro a los tontos graves de mi tierra y del extranjero: a los asnos solemnes que no consultan el Diccionario para no encontrar en él la palabra mingitorio; a los idiotas hieráticos que hacen un rito de calzarse las pantuflas; a los cuerdos abrumados por serias preocupaciones y a los que jamás hallarán una cuerda suficientemente cuerda para ahorcarse”.
¿Pero, de qué tratan estos cuentos irreverentes, donde una escritora tarijeña como yo se ve reflejada, con asombro, ante la aguda perspectiva de quien ama a su tierra, pero que la sabe incoherente?
El tono juvenil, gracioso, sardónico incluso, de esta galería de personajes, describe una tierra que dialoga con otro clásico de la literatura tarijeña, “Subdesarrollo y felicidad” de William Bluske Castellanos, e invita a adentrarse al baúl de los recuerdos de una tía, una ancestra peculiar, la loca que todos halagan y temen, porque es privilegio de los locos señalar nuestras íntimas discrepancias con el dedo y reírse a carcajadas con y de nosotros.
En estos relatos destacan, sobre todo, las mujeres. Tan poco afortunadas en sus destinos a inicios de siglo, son todas ellas interesantes, risueñas, a veces frustradas y muchas veces tildadas de locas. Están, además, clasificadas entre las solteronas, las recogidas, las viejas y las busca marido (siempre con miedo de acabar en los otros grupos, caso contrario). Además, las casadas no siempre lo tenían sencillo, como lo describe enfáticamente el cuento “Vocación de Reina”.
Maria Virginia describe a varias. En “Altagracia y Melpómene” son dos mujeres quienes dan todo de sí para provecho de sus parientes desvergonzados, y en “La tía Ismenia”, retrata a una mujer que en su vejez alcanza el desparpajo y la sabiduría de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie:
“Encantadora criatura, digna de vivir en los tiempos de la Grecia homérica, tía Ismenia con su vejez liviana y sin prejuicios”, así la describe la autora, relatando cómo decide bañarse desnuda, agobiada por el calor, ante la mirada atónita de hijas, tíos y sobrinos, con un “Francamente, pónganse una mano delante y otra atrás. No tengan miedo, todos tenemos las mismas cosas” y que con esa misma soltura aconseja que casen a una briosa sobrina con un mozo de no tan buena procedencia.
La familia se opone indignada, aduciendo la importancia de sus títulos y ampulosa descendencia, tildando al pretendiente como “de otra clase social” condenando así a la sobrina a la soltería y aburrimiento histérico sin remedio. Tía Ismenia, como siempre, tenía razón.
Los dardos de Estenssoro contra los villarosinos son siempre mordaces:
“Falta de generosidad, y aunque el villarosense no era de ninguna manera perverso, su distracción favorita era la de reírse del prójimo”.
“Todo se hacía con calma, con tranquilidad, sin prisas, entre bostezos y un estirarse de pereza […] Esta pereza triple, esta pereza al cubo, esta pereza multiplicada a lo infinito, era la marca que distinguía a Villa Rosa, esa su etiqueta, su sello, su emblema y su galardón”.
Siempre dispuestos al chisme, a la juerga, y con ganas de perseguir las novedades, provocan risa los tertulianos cuando se obsesionan, cuando mienten, como en “Oscarito Errázuriz” o cuando especulan sobre la vida de los otros.
En “César Octavio”, son los poemas apasionados de un velado Octavio Campero Echazú, quien, junto al también velado Tristán Marof, vienen a revolucionar la aldea con versos y alocuciones políticas.
Un verso, en especial, agita a todo el mundo, ya que se lo toman literalmente:
Parecióme verte reclinada
En las nítidas espumas
ilusorias de tu cama.
Y desnudo y tembloroso
Como el cuerpo de una Aspasia,
Vi temblar todo tu cuerpo
Con el fuego de las ansias.
El revuelo que ocasiona semejante verso en una sociedad encorsetada, es mayúsculo. Para empezar, se lo toma literalmente, y se elucubra con fruición respecto a quién podrá ser la amante del poeta, hasta llegar a la febril conclusión de que debe ser la señora Milagros de la tienda de telas, ya que alguna vez se la ha visto firmar con una A. intermedia los testimonios de la compra.
La romería de personajes que la miran con ojos lúbricos y curiosidad infinita, hombres y mujeres, es hilarante, ya que la pobre señora no tiene idea de porqué, de pronto, la tienda se le ha llenado de clientes, que encima, atrevidos, quieren invitarla a salir, a pesar de que es una señora casada y respetable.
Y finalmente, en “Don Galdino Galdemor de Galdemares” nos enteramos de las desventuras de un loco de los que abundaban en el pueblo, a quien los niños disfrutaban en pisar los sabañones, ya que el resultado eran los insultos más soeces y pintores que escucharse pueda.
Como bien apuntan los hijos en el prefacio, estos cuentos no podrían hacerse sin un amor infinito, una vena de humanismo y ternura, que miraron a los provincianos congéneres y los retrató, hombre y mujeres, “en su pasión, encono, sabiduría, procacidad, demencia y arrebato heroico. Nace así un libro sin ánimo de critica ni voluntad de elogio, que tan pronto puede hacer reír o nos da ganas de llorar”.
Un retrato afilado y fascinante de ciertas características de la Villa, conocida en la vida real como San Bernardo de la Frontera, a la que la naturaleza regaló maravillosa abundancia y gente como la de otras partes, única en sus alegrías y, también, en sus miserias.
Memorias de Villa Rosa. María Virginia Estenssoro. Editorial Los amigos del libro, La Paz, 1976.
Fuente: Ecdótica