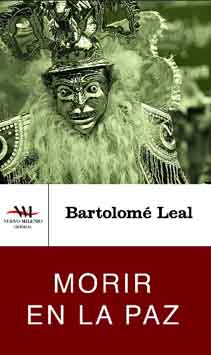
“La muerte es cosa de dos” (Sobre Morir en La Paz)
Por: Darwin Pinto Cascán
Todos tenemos un género y una película favoritos por los motivos más diversos. En lo personal, me gustan los thrillers clásicos, el cine negro, por sus héroes decadentes y enviciados, antihéroes, diría yo; pero, fundamentalmente, por sus villanos poderosos, a veces seductores, a veces más héroes que los propios protagonistas lamentables. Un bueno triste contra un malo que tiene todas las de ganar, siempre será un buen gancho.
Me gustan estas películas porque se acercan a la realidad. Hay una conexión entre el filme y el espectador, una cercanía tal que se tiene la certeza de que no te están mintiendo, de que la ficción deja de ser un cuento de hadas y bien puede ser un titular en el periódico…
Pero no han venido a escuchar sobre mis gustos cinematográficos…
Sin embargo, mi película favorita es Chinatown, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por un genial y muy corriente Jack Nicholson. En una escena, el detective Gittes (Nicholson) recibe un corte en la aleta de la nariz a manos de un mafioso que aparece en una sola escena, interpretado por un, como sabemos, atormentado y muy travieso Roman Polanski.
En la novela Morir en La Paz se hace referencia a esta escena. Es más, la escena se repite en esta magnífica obra para declarar su carta de ciudadanía, su marca de novela negra que, además, bien puede considerarse una película, pero proyectada en un libro, dada la sabrosura eficiente de una prosa tan precisa y ágil, que al libro no le sobra ni una sola palabra.
Además de esas muy bienvenidas facilidades para el lector, la estructura de cada capítulo hace que estos puedan ser leídos de modo aleatorio sin que por eso se pierda el orden comprensible de una historia de 386 páginas. Páginas que se leen de buena gana sin que quede ningún cabo suelto, sin que ningún apetito quede sin ser saciado.
¿Y de qué va el libro?
Pues trata sobre la historia de un cochabambino simplón, descendiente de canallas históricos; y la de un vaquero texano, favorito entre las casquivanas que cobran, y de las que no. Gringo que además es un asesino a sueldo que llega a Bolivia junto a otro rufián ítalo neoyorkino para hacer un “trabajito” al servicio de las mafias del narcotráfico. Pero habrán sorpresas: en pleno atentado contra su presa, por extrañas circunstancias el cazador se convertirá en cazado, y como toda víctima que se precie de serlo sin caer en la autocompasión, clamará y vivirá para su venganza. Cazará a todo lo que se mueva.
Y es que un hado anda propicio y se cierne sobre la vida del detective Melgarejo, un imprentero, solterón y católico a ratos, el día en que su amigo de la infancia, Machicao, le pide ayuda para vengar la muerte de su padre, ocurrida a manos de los narcos en los Yungas años atrás.
A partir de ese momento se desatan historias de conspiraciones, traiciones, juegos siniestros, mascaradas, balaceras, sobrevivencias extrañas, experiencias de muerte o de premuerte signadas por ese demonio tutelar que es Jaime Sáenz cuando se trata de aquel monstruo mitológico, que para evitarnos problemas, llamaremos simplemente: la ciudad de La Paz.
Asistimos a una arquitectura de piezas de dominó que van cayendo en puntos distintos, aparentemente desconectados, pero que tendrán su desenlace mayor cuando el antihéroe buen tipo deje de lado sus alucinaciones; cuando siendo otro deba enfrentar de nuevo a un villano de sangre fría que, sin embargo, sufre de ciertos valores morales muy humanos, ajenos a lo que uno pudiera pensar de un típico asesino a sueldo, perfeccionista en su arte de hijo de mala madre, que, además, a esta altura de la historia, debe ser otro. El bueno y el malo se enfrentan otra vez, pero en esta ocasión deben esconderse de todos. La muerte es cosa de dos.
Morir en La Paz se inscribe en ese género aparte que existe en Bolivia, género conformado por esas grandes obras inspiradas en la urbe paceña. Para mí, esto confirma que tal ciudad yace tomada por una cierta potestad del aire que la domina desde antes de la colonia, deidad adorada durante la fiesta del Gran Poder, deidad que no sólo impone ese signo de reciedumbre en su bella topografía urbana y en el arrojo de sus habitantes, sino que también nos hipnotiza con manifestaciones de belleza y rotundez, como la que explota en un paroxismo controlado en las imágenes de este libro imperdible.
Fuente: Ecdótica

