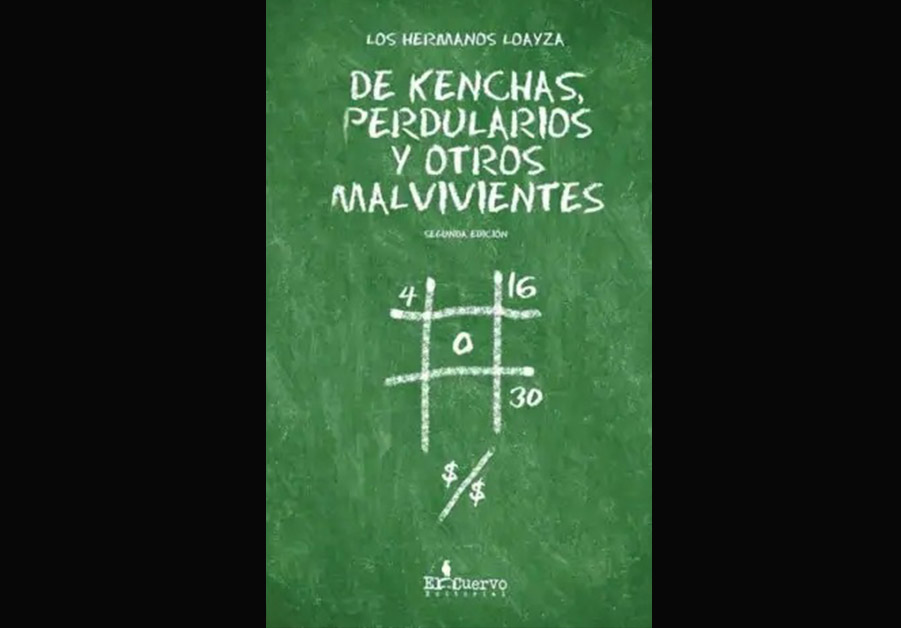Entre la carcajada y el hampa: la polifonía paceña en De kenchas, perdularios y otros malvivientes
Marcelo Paz Soldán
La novela De kenchas, perdularios y otros malvivientes [El Cuervo, 2013] de Álvaro y Diego Loayza nos sumerge en una historia donde convergen múltiples voces y destinos marginales. La premisa es a la vez sencilla y estrafalaria: en un futuro o pasado paralelo, en que beber singani y jugar cacho han sido prohibidos, un pintoresco torneo clandestino de cacho —el Mamelo’s Classic— reúne a personajes de los más diversos orígenes (policías, vagabundos, contrabandistas, e incluso un candidato a alcalde) dispuestos a todo por alzarse con el trofeo “Méndez y Dupleich”. Sin embargo, más que la competencia en sí (que apenas ocupa la última y más breve parte), la novela se centra en las aventuras y desventuras de estos malvivientes durante la preparación del campeonato.
El hilo conductor recae en Hinosencio, un joven campesino ingenuo e ilusionado que llega a La Paz con ansias de estudiar “ciencia”, sólo para extraviarse en los vericuetos de la urbe. Hinosencio, apodado Mano Virgen por nunca haber lanzado un dado ni tocado a una mujer, evoca al Cándido de Voltaire: un héroe inocente enfrentado a las maldades y corrupciones del mundo, cuyo idealismo choca con la cruda realidad. Como aquel célebre ingenuo, nuestro protagonista jamás concreta sus nobles propósitos y termina absorbido por la vida bohemia: antes que aulas universitarias, le esperan noches interminables de tragos y dados en la cantina paceña que administra el Maiko. Al igual que sus camaradas –borrachos, tahúres, ladronzuelos– Hinosencio parece destinado a “jugar cacho y tomar singani” hasta el día de su muerte, atrapado en un ciclo de marginalidad festiva.
Pese a lo disparatado de su premisa, la novela mantiene una estructura lineal y accesible. Dividida en tres partes (siendo la tercera el torneo propiamente dicho), la narración avanza cronológicamente, sin experimentaciones formales que entorpezcan la lectura. Esta vocación narrativa clásica –contar una buena historia de principio a fin– se traduce en un ritmo ágil y envolvente. De hecho, la crítica ha señalado que esta “avalancha de ocurrencias” hace de De kenchas, perdularios y otros malvivientes un texto de lectura tan ágil que “podría ser leído en lo que dura una tripleta”. La novela transita con soltura por varios géneros sin perder claridad: es novela negra por la abundancia de delitos (robos, asesinatos e infracciones de toda laya), novela de aprendizaje por el recorrido iniciático de Hinosencio, y novela de humor por la sátira y la exageración que tiñen cada página. Aun con tal mezcla genérica, el relato nunca se desvía de su cauce; al contrario, la combinación de thriller, picaresca y comedia refuerza su atractivo popular y su clara vocación de entretenimiento.
Lenguaje urbano y riqueza de la jerga paceña
Si algo distingue a De kenchas, perdularios y otros malvivientes es su extraordinario trabajo con el lenguaje, específicamente la recreación de la jerga urbana paceña en toda su crudeza y vitalidad. Los Loayza construyen los diálogos y narraciones con un oído finísimo para el habla coloquial de La Paz, desde el barquinazo etílico hasta el deje aymara. El texto está trufado de modismos, insultos pintorescos, dichos callejeros y spanglish, reflejando la realidad plurilingüe y popular de la ciudad. Por ejemplo, uno de los personajes es un australiano que habla un español macarrónico mezclado con inglés, con palabras que terminan en “-ou” (amigou, cachou), tal como caricaturizamos la pronunciación de los gringos. En otros pasajes se incorporan términos y giros del castellano-andino e incluso deformaciones fonéticas que imitan la pronunciación local. Esta apuesta por reproducir no sólo las expresiones sino también las pronunciaciones del submundo urbano confieren al texto una autenticidad notable.
La novela se vuelve así una celebración polifónica del habla paceña. No es casual que el crítico Juan Cárdenas la haya calificado como “una verdadera fiesta del lenguaje” donde la variedad de registros orales conforma “un soberbio tapiz capaz de revelar […] la polifonía paceña”. En esta polifonía resuenan el castellano malhablado de cantina, los bolivianismos más creativos, e incluso ecos de lenguas originarias diluidos en la jerga citadina. El resultado es un lenguaje literario híbrido, irreverente y vivo, que recuerda por momentos al conseguido por Adolfo Cárdenas en Periférica Boulevard [3600, 2004] –novela célebre por retratar el dialecto paceño castizo–, pero llevado aquí al extremo de la parodia festiva. Los hermanos Loayza logran que la lexis de borrachos, tahúres y perdularios cobre dignidad narrativa, elevando la jerga local a categoría literaria sin perder su esencia grosera y cómica. Este logro lingüístico no sólo divierte, sino que enriquece la atmósfera, anclando la novela profundamente en su entorno boliviano.
Personajes marginales, voces entrañables
El abanico de personajes en De kenchas, perdularios y otros malvivientes es amplio y variopinto, digno de una novela coral. Cada figura –por más breve que sea su aparición– está dibujada con trazo seguro, dotada de manías, anhelos y contradicciones que la vuelven entrañable a su manera. Desde el bonachón Hinosencio, con su inocencia incorruptible, hasta bribones pintorescos como Quirito, el “kencha” por antonomasia cuya mala suerte es proverbial, todos los malvivientes gozan de algún momento para brillar y dejar su impronta en la historia. A través de anécdotas a veces sórdidas, a veces tiernas, vamos conociendo sus pequeños grandes dramas: el borracho filosófico que se pregunta para qué sirve la plata o la ciencia, el policía corrupto, etc. Son criaturas del margen social, sí, entregadas al vicio y a la ilegalidad, pero descritas con un humor tan humanizador que es difícil no tomarles afecto.
Un mérito especial es la voz narrativa elegida por Álvaro y Diego: un narrador omnisciente que, si bien relata en tercera persona, parece haber crecido en el mismo barro que sus personajes. Esa voz sabe hablar como ellos, con familiaridad y picardía, pero a la vez mantiene la distancia suficiente para describir con ironía sus desvaríos. Así, el narrador adopta el tono de un cómplice benevolente: se ríe de las torpezas y excesos de los personajes sin jamás despreciarlos. Esta perspectiva cercana pero crítica permite que la novela explore una amplia gama social sin jerarquías moralizantes. De hecho, uno de los guiños más elocuentes es ver a un candidato a alcalde compitiendo codo a codo con un campesino en el mismo torneo. Esa democratización del caos –donde el poderoso y el humilde comparten mesa de juego y borrachera– subraya el carácter igualitario de la marginalidad que plantea la novela. Al final, todos estos seres, con sus motes estrafalarios y delirios etílicos, conforman una especie de comunidad bohemia unida por el destino. La novela sugiere que, en ese submundo cómico y trágico a la vez, también hay lealtad y solidaridad: no por nada, lo más importante son los amigos que uno hace en el camino, amigos con los que uno juega, llora y se toma unos singanitos. Esta afirmación, que bien podría salir de una novela de aventuras clásicas, le añade una inesperada capa de ternura a un relato poblado de rufianes entrañables.
Humor, marginalidad y ternura
El tono de De kenchas, perdularios y otros malvivientes oscila entre la comicidad desenfrenada, la crítica social acerba y destellos de genuina emotividad. Ante todo, prevalece un humor exuberante y satírico. Álvaro y Diego explotan la comicidad de cada situación: diálogos salpicados de insultos creativos, borracheras homéricas, malentendidos absurdos y situaciones casi surrealistas (como un velorio que degenera en parranda, reminiscente del realismo chicha paceño). La novela no teme provocar la carcajada del lector con gags y ocurrencias constantes. En este sentido, se aleja deliberadamente de la ironía solemne típica de cierta literatura seria. Ya lo observó el crítico Ricardo Aguilar: la obra apuesta por el humor de la ocurrencia –ese chiste ingenioso e inmediato que arranca risotadas– en lugar del humor “corrosivo” y apenas sonreído de la novela moderna. Esta elección estilística le otorga un sello de frescura: De kenchas, perdularios y otros malvivientes se ríe de sí misma y de sus personajes, y con ello invita a reír sin culpa al lector. En medio de tanta tragedia cotidiana que vive Bolivia, se agradece una novela que encuentre “una gran veta humorística en las situaciones más decadentes y miserables” de la sociedad. El efecto contagia: la risa deviene aquí una forma de resistencia y catarsis ante la adversidad.
Ahora bien, el humor negro no está reñido con la reflexión ni con la crítica social. Bajo la risa estruendosa subyace una sátira de la realidad boliviana. La premisa de un gobierno prohibiendo el alcohol y el juego (paralelismo con la Ley Seca yanqui) permite a los brothers parodiar la hipocresía moral y la corrupción: en la novela todos beben singani y apuestan más que nunca, y hasta la policía participa en campeonatos clandestinos. Se dibuja así un fresco social donde la ilegalidad es norma y los “vicios” nacionales (el trago, el cacho) se convierten en rituales sagrados. La crítica, sin embargo, jamás se vuelve panfleto; llega disfrazada de humor, agridulce pero certero. Por ejemplo, las creencias casi místicas que desarrollan los jugadores de cacho –rituales, amuletos, supersticiones numéricas– conforman una suerte de religión del azar que refleja, en clave paródica, la necesidad humana de sentido incluso en el caos. Los extremos a que llegan los personajes por ganar (trampas, pactos etílicos) ridiculizan amablemente la obsesión por el éxito y el dinero.
En contraste con la crudeza de muchas escenas, asoma de vez en cuando una nota de ternura y humanidad. Se aprecia en la camaradería entre perdedores, en la melancolía de Hinosencio cuando recuerda su campo. Estos instantes emotivos, aunque breves, dan equilibrio al tono general: recuerdan que detrás de cada borracho pintoresco hay un ser humano con anhelos sencillos (amar, pertenecer, ser feliz). Así, la novela logra algo entrañable: hacer reír sin dejar de conmover. En medio de su caos de cantina, late un corazón cálido por los desposeídos.
De guion a novela: ritmo visual y guiños cinematográficos
No es casual que De kenchas, perdularios y otros malvivientes tenga un marcado pulso cinematográfico. En origen, esta historia nació como el guion de largometraje de serie Z que fue filmado en 2001 –al que sus realizadores se refieren como una aguja en el pajar y del cual se pueden atisbar algunos vestigios en el booktrailer del libro–, pero los autores decidieron trasladarla al formato novelístico al darse cuenta de que merecía otro soporte. Esa genealogía fílmica se percibe en la lectura: los capítulos funcionan casi como escenas ágiles, con entradas y salidas abruptas de personajes, diálogos chispeantes de ritmo vertiginoso y descripciones muy visuales de los entornos. El lector puede ver La Paz desfilar ante sus ojos: desde tugurios llenos de humo y música, hasta madrugadas gélidas con borrachos cantando. La prosa de los Loayza tiene algo de storyboard: selecciona detalles precisos (un dado rodando en el suelo, un ademán torpe, una mueca cómplice) que equivalen a primeros planos cinematográficos, dando vida inmediata a cada escena. Asimismo, rinde homenaje a la tradición del cine negro y del cine underground urbano. Hay guiños implícitos a los arquetipos del género policial, o a la femme fatale del film noir en cierto episodio amoroso que sella la mala fortuna de Hinosencio. Incluso el humor crudo y violento recuerda por momentos al cine de Tarantino o de Guy Ritchie –directores que también gustaron de retratar el submundo del juego y el delito con carcajadas de fondo–, aunque aquí la impronta es totalmente local.
La decisión de publicar la historia como novela en vez de película resultó acertada, pues permitió a los Loayza explotar a fondo la voz literaria y la riqueza idiomática (posiblemente difíciles de traducir íntegramente a imágenes). Con todo, De kenchas, perdularios y otros malvivientes conserva ese ritmo narrativo trepidante de buen thriller, con cortes casi fílmicos y un montaje paralelo de tramas que confluyen en el gran desenlace: el torneo Mamelo’s Classics. No cuesta imaginar una nueva adaptación fílmica de esta obra; de hecho, su vocación visual es tan fuerte que cada capítulo podría traducirse en secuencias de guion con mínima intervención. Estamos, pues, ante una novela cinematográfica en el mejor sentido: aquella que logra que el lector “vea” y “escuche” la historia, inmerso en un espectáculo vívido.
Legado y conexión con ¿Dónde carajos está Litovchenko?
A más de una década de su primera publicación, De kenchas, perdularios y otros malvivientes se ha ganado un lugar peculiar en la literatura boliviana contemporánea. Su combinación de humor delirante, crítica social y cariño por los marginales la convirtió –según algunos– en “posiblemente la mejor novela [boliviana] de la década” de 2010. Cabe resaltar que también fue elegida dentro de los 100 libros que configuran «El Mapa de la Literatura Latinoamericana del siglo XXI» por la prestigiosa revista hispano mexicana Letras Libres.
La fábula del Mano Virgen y compañía sin duda supuso un soplo de aire fresco en un panorama literario a veces excesivamente solemne, demostrando que era posible contar historias profundamente bolivianas (por su lenguaje, su contexto, su idiosincrasia) con ambición artística y a la vez con desenfado lúdico. Los hermanos Loayza instauraron con esta obra una voz propia, irreverente pero empática, que dialoga tanto con la tradición local (desde Periférica Boulevard de Cárdenas hasta Jaime Sáenz) como con referentes globales del noir y la sátira.
Esa voz promete reafirmarse en su siguiente proyecto narrativo, la novela ¿Dónde carajos está Litovchenko? [Nuevo Milenio, 2025]. Anunciada como un thriller oscuro y satírico, de jerga callejera y con ecos de la novela negra latinoamericana, Litovchenko supone, en espíritu, un continuador temático y estilístico de De kenchas, perdularios y otros malvivientes. Si bien se trata de una historia independiente, es de prever que los brositos retomen allí varios sellos de fábrica: el lenguaje popular, la crítica mordaz camuflada de humor, la multiplicidad de personajes estrafalarios y esa atmósfera entre lo sórdido y lo entrañable. De kenchas, perdularios y otros malvivientes y Litovchenko comparten la voluntad de explorar el bajo mundo boliviano con un lente satírico, combinando el suspenso del género negro con la picardía local. La segunda novela amplía la apuesta hacia un thriller más explícito, pero mantiene la energía celebratoria y la vis cómica que hicieron de la ópera prima de los Loayza una obra de culto. En conjunto, ambas novelas perfilan un universo literario cohesionado: Bolivia como escenario de un carnaval noir, donde el crimen se entrelaza con el absurdo, y donde las risas resuenan incluso en la oscuridad.
En retrospectiva, De kenchas, perdularios y otros malvivientes brilla no sólo por su originalidad y atrevimiento estilístico, sino por su profunda humanidad. Es un relato que abraza a sus personajes malvivientes sin juzgarlos, que nos hace reír de sus miserias sin despreciarlos, y que encuentra belleza en el caos de la ciudad. Con prosa desenfadada pero precisa, los Loayza nos regalaron una joyita: una novela coral, divertida y conmovedora, tan local en su sabor como universal en sus temas. A la espera de Litovchenko y futuros proyectos, queda claro que la literatura boliviana cuenta con dos narradores singulares que, desde el humor, están componiendo una suerte de balada urbana de nuestra sociedad. De kenchas, perdularios y otros malvivientes es, en suma, una novela que nos invita a reflexionar –entre risas y chuflays– sobre quiénes somos cuando cae la noche en la ciudad de la Illimani y nos susurra que quizá la respuesta esté en los dados y en la risa compartida.
Fuente: Ecdótica