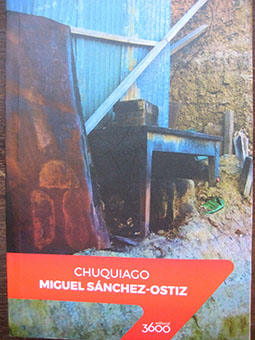
El gusto de perderse
Por: Martín Zelaya
En una entrevista vía correo electrónico en octubre del año pasado le pregunté a Miguel Sánchez Ostiz: ¿Chuquiago es un libro de viajes, de crónicas literarias… o más bien un dietario o una versión publicable de tu diario personal? “Es una mezcla de todo lo que indicas”, me contestó, “porque son impresiones de varios años de merodeo callejero y literario sin mucho orden. La base es mi diario personal, como también lo es para una novela de carnavalada, paceña y no paceña, en la que ahora mismo trabajo”. Desde ya esperamos ansiosos esa Diablada boliviana.
Chuquiago es simplemente un largo e incansable caminar por La Paz. Y entendamos, por favor, el caminar en todo lo profundo y amplio de su concepto: conocer, asumir, aprehender y, por lógica consecuencia, trascender. Caminar es ejercer la libertad. Quiero prestarme unas líneas del escritor y periodista Julio Llamazares:
“Ya el alemán Walter Benjamin inmortalizó la figura del flâneur baudeleriano, contrapunto urbano y moderno al excursionista o al caminante clásicos, propios del campo o de los espacios abiertos, que estaría más cerca de la figura del paseante tradicional, pero con un punto de distraimiento que le hace más novedoso. Caminar, en el contexto del mundo contemporáneo, podría suponer, al decir del francés David Le Breton, una forma de nostalgia o de resistencia, puesto que no deja de ser una pérdida de tiempo. Y perder el tiempo es un gran pecado, o cuando menos una equivocación, en esta sociedad de urgencias y de ‘disponibilidad absoluta para el trabajo o para los demás’”.
Bendito, entonces, el pecado de perder el tiempo, pues ¿qué es la libertad en estos días sino el ejercicio pleno de la disponibilidad? Es decir, el hacer lo que nos venga en gana con nuestro tiempo. Así, creo, hay que entender y disfrutar este libro. Dice una frase de las primeras páginas:
“¿Por qué La Paz y no otra ciudad? Tal vez, solo tal vez, conteste a esa pregunta con estas páginas. La Paz es una ciudad que engancha. Es dura, agobiante, incómoda, pero engancha. Nunca me he cansado de patear sus calles. No me importa confesar que tengo miedo a contar de esa ciudad por si el hacerlo equivale a despedirme de ella y enterrarla, por eso sé que me voy a dejar cosas olvidadas a propósito, como guijarros de Pulgarcito: el miedo a lo definitivo, a que la riada de la vida y su tumulto te lleve consigo al rincón de las almas perdidas, al de los conjuros que te dejan con las manos vacías y el alma acongojada”.
No se puede pedir mejor explicación-descripción-presentación de este libro, que esta declaración de amor a la Hoyada.
En los no pocos comentarios que en los últimos años provocó la novela Catre de fierro, de Alison Spedding, hay un criterio que se repite: los no nacidos en esta tierra pueden leerla, desentrañarla, transmitirla… disfrutarla mejor que la mayoría de sus hijos.
Y esto es lo que hace Sánchez Ostiz, viejo lobo de mar en viajes, caminatas y tertulias, pero ante todo, en mimetizarse y dejarse absorber allá donde va, libreta de apuntes y cámara fotográfica en mano. Y allá donde va, en los últimos lustros, suele ser cada vez más Bolivia, cada vez más La Paz.
La Buenos Aires en su anverso y reverso y el cementerio de la llamita. Arturo Borda desde y para el Illimani y la American Visa de Juan de Recacoechea, “nieto de navarro, amigo y pariente de amigos, culto, ingenioso y desvergonzado en el hablar hasta la carcajada, de esa gente con la que, al menos yo, haces buenas migas de inmediato”, para repetir palabras del autor.
La ubicua coca y las infaltables farras, chakis; y los sorojchis. Referencias históricas, políticas, sociales que hablan no solo del poder de aprehensión de Sánchez Ostiz, sino de su proverbial apetito por leer cuanto libro se cruce en su camino. Pero sobre todo, creo, las referencias son literarias, implícita y explícitamente: autores y libros, clásicos y novedades, de bolivianos y sobre Bolivia; encuentros con literatos y poetas en charlas de café de Sopocachi, de bar restaurante del centro, o de antro en la ladera; y perfiles breves pero agudos de la florida fauna paceña. Eso es este libro, si me piden hacer un veloz esbozo.
Hay un curioso hilo conductor que quizás se sobrepuso incluso a la intención de quien lo escribió: Jaime Saenz. De entrada, confiesa que no es precisamente de su preferencia: “Jaime Saenz, poeta, sí, pero maldito, escritor de culto, más o menos legible, pero muy citado, por haberse convertido en un mito sombrío”, escribe, y queda claro que la fuerza de Saenz cuando se trata de La Paz es tal, que Sánchez Ostiz no puede obviarlo a lo largo de la obra.
En la nota de la que hablé al principio, esa que trabajé para un desaparecido suplemento cultural, anunciando la por entonces inminente publicación del libro en España, Miguel comentaba: “No creo que pueda distribuirse en Bolivia. Salvo envíos puntuales o que lleve al hombro la edición, como un aparapita, y me trinquen en la aduana…”.
Por fortuna todo cambió en poco tiempo y 3600 —qué mejor editorial que esta que homenajea a La Paz desde su nombre mismo— apostó por este libro que con seguridad nos hará conocer más y mejor esta ciudad, sobre todo a los que acá vivimos, sin caminarla, y por lo tanto, sin sufrirla ni disfrutarla tanto como lo hace Miguel Sánchez Ostiz.
Fuente: Tendencias

