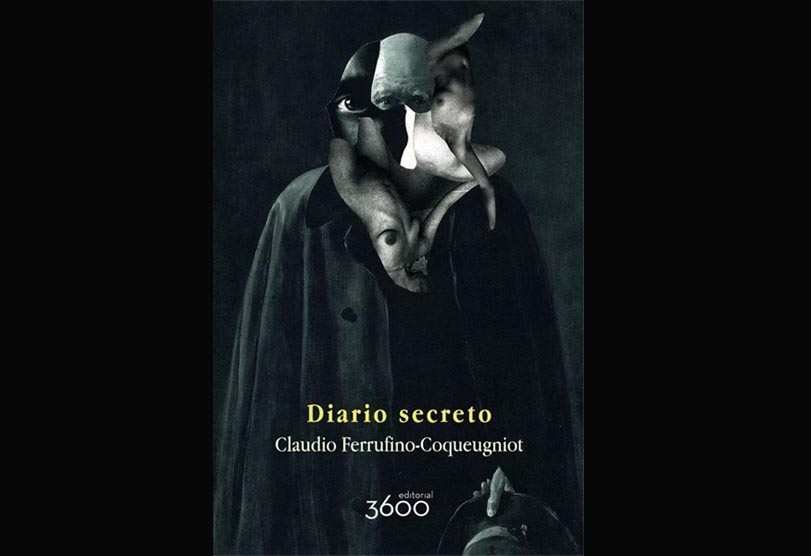Por Miguel Carpio
Leí por primera vez Diario secreto, ganadora del Premio Nacional de Novela en 2011, hace cinco o seis años, después de encontrar un ejemplar de la primera edición en la sección de descuentos de una librería. Aunque ya había leído otros libros de Claudio, en este me encontré con un tema que en ese entonces me causaba especial interés: la ficción como un espacio seguro para explorar el mal.
La novela, compuesta por fragmentos polifónicos que van armando el arco de la historia del protagonista, indaga en aquello en lo que nos empeñamos en negar y que incluso la propia literatura boliviana parece decidida a no ver. Y es que son pocas —que no es que no las haya— las obras de narrativa nacional que se atreven a sumergirse en el pantano de la mugre humana de forma tan comprometida, sin importarles que tanto autor como lector terminen embarrados tras salir de la obra.
Ferrufino-Coqueugniot nos conduce en las experiencias de vida del personaje principal, quien no actúa como un testigo fatuo ante los horrores que ve —lo que sería, de alguna forma, la apuesta narrativa más segura— sino que, siguiendo la tradición de Céline, aquella que muestra lo más hórrido y descarnado de la condición humana adentrándose en escenarios en los que prima la ley del más fuerte, comienza a desenvolverse en esos espacios mimetizándose con los criminales y los monstruos.
Porque la pulsión perversa está ahí, sin mayor justificación médica o moral. Existió en él desde que era niño, alimentada por un delirio de superioridad que la madre en un principio alentó, y después no supo cómo parar. Este es otro elemento clave en la novela: la pasividad maternal ante el mal que crece imparable. Llevando al extremo la figura mártir de la madre que socapa al hijo, Diario secreto construye a una voz-madre incapaz de entender la verdadera trascendencia de su engendro. Como si la imagen del niño-problema estigmatizado por el colectivo se elevara a una nueva potencia; el daño y la búsqueda del dolor ajeno se convierten en travesuras que, lejos de ser inocentes, van delineando la figura en la que el personaje se convertirá.
Sin embargo, se sabe que Ferrufino-Coqueugniot no intenta moralizar ni predicar respecto a la violencia o la maldad. Diario secreto, desde sus primeras páginas, deja en claro que se constituye sobre el relato del criminal. Y no, no debemos confundirnos; no se trata de una confesión, sino de alguien que nos cuenta su(s) día(s) en búsqueda de víctimas que, de alguna forma, entretengan la banalidad que parece colmar su existencia. Y es quizás en la convicción de esa voz que la novela atesora su mayor logro.
Desde la experiencia de la infancia —una infancia cómoda y, sin embargo, aparentemente ausente de cualquier forma de relación que lo conecte con los demás—, el protagonista nos va sumergiendo en un lento descenso hacia un horror tan frío que carece de cualquier efectismo. Con un lenguaje breve, carente de cualquier forma inflada de retórica, el ansia de dolor del personaje va describiendo todas las experiencias en las que participó con el único objetivo de causar dolor: desde niños a los que torturaba por el simple hecho de “poder hacerlo”, hasta causar accidentes automovilísticos a propósito, como la escena inicial de la novela.
Pero el autor tampoco es ingenuo y no convierte a su novela en una alegoría del crimen o la maldad. Ferrufino-Coqueugniot va construyendo, a través de los fragmentos de la historia, un punto en el que la maldad no es extremo, sino estado natural. No se trata de una manía por causar daño, no se trata de una forma maníaca de narcicismo, aunque los rasgos psicópatas están presentes en el personaje, sino del relato cotidiano de alguien incapaz de sentir paz a menos que esta sea la consecuencia de perturbar a alguien más. Una ecuación aparentemente compleja, pero que se va cristalizando narrativamente a medida que avanzamos en la lectura.
“Una gota de Berry cae en mi pantalón. Puta, me he manchado, pero qué sabroso está, debí haberme comprado dos”, dice el narrador principal en algún momento, en una de las frases que condensa de manera más precisa el carácter de toda la obra. Consciente de las consecuencias de sus acciones, del daño que causa, e incluso del remordimiento que podría sentir, nuestro personaje —porque, con el nivel de entrega que la voz tiene en el texto, ¿este asesino no se convierte, acaso, en nuestro?— prefiere inclinarse por la gula del placer.
No ignora la mancha de Berry en el pantalón; al contrario, la nombra y, al hacerlo, la exalta. Pero el placer que le produce la inmediatez del sabor, la exaltación de algo tan básico como la gula, sobrepasa cualquier reparación que podría tener al respecto. Y, además, la sobrepasa de manera que no solamente decide ignorar el daño causado a la ropa, sino que desearía mancharse más, con tal de multiplicar el placer que la sensación le produce.
Estamos, pues, ante una figura que no es incapaz de sentir. Al contrario, es un ser altamente sensible, consciente de aquello que siente y que produce en los demás. El conflicto no radica, entonces, en la incapacidad de experimentar empatía hacia los demás, sino en una calibración diferente de su sensibilidad y sus afectos. El monstruo sabe que es monstruo, pero el beneficio que recibe por serlo sobrepasa su repulsión hacia la maldad.
Esa sensibilidad, por su parte, va nutriéndose de su entorno. A lo largo de la novela, construida a partir de fragmentos polifónicos, nos vamos enterando de los testimonios de distintos personajes, además de la madre, y su propio descenso hacia el mal. Amigos que participaron en guerras, que estuvieron en situaciones de pobreza o que pasaron por crisis internas profundas y que, ante esa situación, no encontraron otro camino que ceder ante sus instintos más profundos.
Como el Louis Ferdinand de Viaje al final de la noche, que se adentra en el horror de la humanidad a través de la guerra; el personaje de Ferrufino-Coqueugniot se adentra en ese abismo a través de la cotidianidad, como si no hubiera necesidad de situaciones extremas para dejar salir aquello en lo que nos avergüenza incluso imaginar. Si el deseo es aquello que debemos reprimir, este personaje, incapaz de hacerlo por la particularidad de su sensibilidad, no solo cede ante él, sino que lo disfruta después de analizar y entender la lógica que lo conduce. Es bajo esta lógica que él mismo declara: “Discernir entre el mal y el bien excede mi papel de sencillo ególatra e incipiente gourmet”.
Desde torturar animales hasta abusar de discapacitados; la lista de atrocidades que la novela nos presenta no hace sino aumentar en cuanto a gravedad e imaginación, planteando un juego nada inocente ni infantil, pero que tampoco pasa por la exacerbación ni obscenidad. Porque es ahí donde recae uno de los puntos fuertes del autor: la fuerza del lenguaje. Lo que otros libros se sentirían tentados de tratar a partir del exceso y la suntuosidad, Ferrufino-Coqueugniot lo hace a través de un control que resalta por su precisión y brevedad.
Las escenas, aunque explícitas, no necesitan de un trabajo literario cansador ni amateur para impactar al lector. Al contrario, son las impresiones y pensamientos de quienes narran la(s) historia(s) las que terminan conduciéndonos hacia un lugar de entendimiento -sino, incluso, empatía- hacia quienes realizan los actos.
Ante ese abanico de personajes y horrores surge, entonces, la pregunta: ¿es, acaso, el mal algo natural en cada quien? Lejos de tratar de responder esta pregunta —la literatura, aunque muchas veces surge de preguntas, no debe responder ninguna—, Diario secreto solamente expone las lógicas internas de cada una de las voces, principales y secundarias, que la componen. Formas de pensar y de sentir que, lejos de cualquier idealización, son lo suficientemente lúcidas como para entender que el mal, el horror, también tienen un componente de fascinación. Si no, ¿por qué son elementos vigentes en la historia del mundo, independientemente de los contextos temporales o las características biológicas de cada especie?
Un mundo guiado, principalmente, por la necesidad de satisfacción propia; esa parece ser la premisa que el narrador de la novela ha comprendido, y la razón por la que declara: “A mí no me comerán los gusanos, ningún insecto engordará en mi sonrisa”. Ni siquiera ante la inminencia de la muerte, esta voz, lúcida y descarnada, está dispuesta a ceder parte alguna de sí misma para el beneficio de alguien más. Una dinámica que, de hecho, se repite en la relación que mantiene con las mujeres de su vida. Desde su madre hasta su esposa, Olinda, pasando por la mujer discapacitada de quien abusa, el narrador no está dispuesto a concebir ninguna forma de convenio mutuo en la existencia.
Quizás por este tipo de visión que construye, no sólo al protagonista, sino el universo ficcional de la obra, Diario secreto podría ser (fácilmente) sometida a lecturas superficiales que la acusen de misoginia, racismo y otras formas de violencia real que se ven en el mundo. Pero, tras haber releído la novela después de varios años, me animo a sostener que, más bien, la obra simplemente quiere explorar, a través de la seguridad que la ficción nos da, las posibilidades del mal. Como indica Willy Camacho en el prólogo de esta edición, publicada por Editorial 3600, existe “cierta inclinación, muy profunda, hacia el horror, como un placer culposo que nos alienta a mirar por el ojo de la cerradura la maldad que nos circunda”.
Después de todo, ¿no es la ficción —o el arte, en general— el mejor lugar para indagar en las posibilidades del horror que nos rodea? Un horror que no sólo es innegable, sino que, cuando abrimos bien los sentidos, nos percatamos que está mucho más cerca de lo que quisiéramos imaginar. Porque, si hay algo peor que la maldad que todos tenemos dentro, es la maldad de aquellos a quienes sabemos próximos. Podemos consolarnos con la convicción de que seremos capaces de controlar nuestro propio instinto contra el mundo, pero nada nos asegura que las personas cercanas, amigas, parejas, confidentes, decidan hacer lo mismo.
Fuente: Revista La Trini