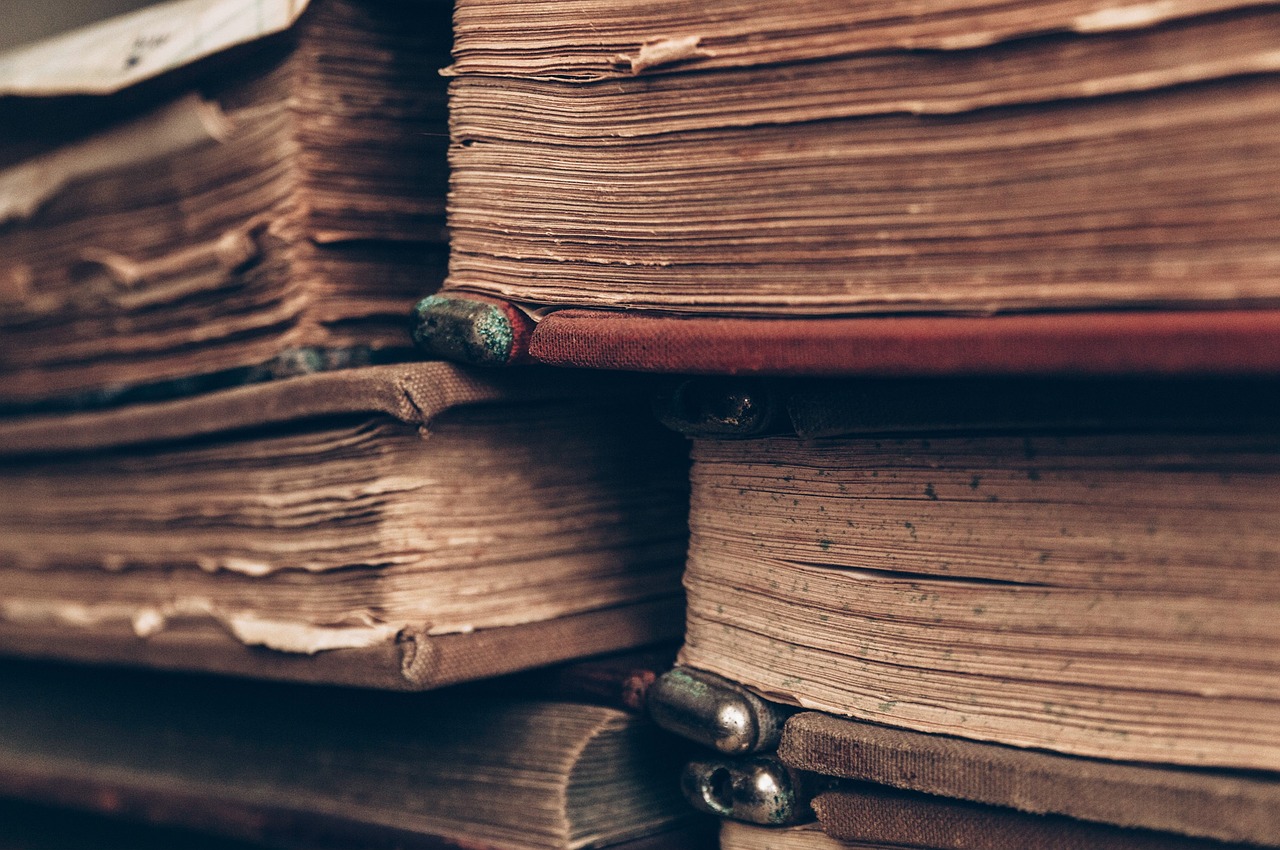Estudio, introducción, selección y notas de Sergio Di Nucci, Nicolás G. Recoaro y Alfredo Grieco y Bravio
Introducción
El proceso de cambio de las letras bolivianas
Desde su nacimiento en 1825 a una independencia que no fue sinónimo de libertad, el Estado boliviano había tenido más gobernantes que años de vida. El gobierno del presidente Evo Morales Ayma (2006-2015), que domina el siglo XXI boliviano y que cubre casi el entero periodo de esta antología, ha llegado a ser, a pesar de tensiones y confrontaciones internas permanentes, el más estable de esa historia. Aunque menor en comparación con tantos otros, uno de los más firmes logros políticos involuntarios de Evo Morales ha sido que la narrativa contemporánea de su país se ocupe muy poco de él y de su gobierno. Más o menos realistas, o alegóricos, o fantásticos, o de ficción científica, o de suaves intimismos transgresivos o trans, novelas, cuentos y otros relatos bolivianos del siglo XXI apenas si mencionan por su nombre el Proceso de Cambio. Sin duda, podrá decirse que no tienen por qué hacerlo. Como sus autores no vivieron ni presenciaron la repartición de tierras, o las milicias en las calles, en el campo y en las minas durante la Revolución Nacional de 1952, estos cambios fueron los más radicales y profundos en su historia personal. Bolivia llegó a la mayor paz social y prosperidad económica relativa que conoció nunca.
El crecimiento económico aumentó del 4,5 en 2006 al 6,5% en 2013. El ingreso pro capite creció de 1.100 a 2.450 dólares y la desocupación bajó del 5,2 al 3,2 por ciento. Las exportaciones subieron de los 4.100 a los 12.500 millones de dólares y las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia pasaron de los 3.000 a los 14.000 millones de dólares. En mayo de 2006, Morales comenzó la nacionalización en el área de hidrocarburos, telecomunicaciones, minería, electricidad, aeronáutica y producción cementera. Ahora el Estado boliviano controla un 35% de la economía. Desde 2006 hasta 2014, Bolivia destinó unos 8.000 millones de dólares para proteger y ayudar a los sectores vulnerables a través de bonos sociales para mayores de 60 años, escolares y mujeres embarazadas.
Si la narrativa de ficción parece desinteresarse de las urgencias del presente, es porque éste se ha vuelto menos urgente, menos acuciante y desesperanzador en Bolivia durante los actuales tiempos revolucionarios que acumularon saltos, rupturas y progresos. Durante la era del gobernante partido Movimiento al Socialismo (MAS), los bolivianos votaron una nueva Constitución Política del Estado (CPE), que ha convertido a la República liberal nacida en 1825 en un Estado Plurinacional y que ha sumado, como enseña patria, a la bandera tricolor roja, amarilla y verde, el símbolo andino y arcoirisado de la wiphala.
La nueva Constitución, sin abandonar la forma de Estado unitaria para abrazar el federalismo, admite, reconoce y promueve las diferencias regionales y étnicas. En junio de 2014, en un gesto que aquí interpretaríamos como afín a los mapas pictóricos del uruguayo Joaquín Torres García, que reorientó el Norte en el Sur, resituando los puntos cardinales, se dispuso que las agujas del reloj descolonizado de la Asamblea Plurinacional giraran en sentido inverso al de la hora del meridiano de Greenwich. Fue una disposición del canciller David Choquehuanca, el político aymara más persistente y memorioso del gabinete. Que la idea se le ocurriera en Londres, no tan lejos del meridiano horario proscrito, y en una tienda de relojería, evoca la fecundidad de la antigua capital imperial para suministrar ideas revolucionarias: ¿no fueron Andrés Bello y Karl Marx, según atestiguan los fríos registros de retiro de volúmenes, los lectores más conspicuos de la biblioteca del Museo Británico?
La literatura y el diálogo de la nación
Contra Bolivia chocan las presiones y corrientes de las naciones que la rodean. Con sus cinco fronteras, es el centro geopolítico de Sudamérica, atravesado del Atlántico al Pacífico, por rutas naturales de Sur a Norte (de la Argentina a Perú) y de Este a Oeste (de Brasil y la Argentina a Chile y Perú). En el acontecimiento más trágico de su vida independiente, la Guerra del Pacífico, contra Chile, en 1879 perdió el puerto de Antofagasta y la vital salida al mar. Desde entonces, Bolivia es el único país mediterráneo de América sin salida navegable: su flota sólo dispone de las aguas de la cuenca amazónica o las del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, límite (y condominio) con Perú.
Sin océano, amputado su pulmón marítimo, Bolivia es un país enorme: dos veces la superficie de España o de Francia. Diez millones de habitantes en un millón cien mil kilómetros cuadrados en la región tórrida de Sudamérica, donde sólo el extremo suroeste se alza sobre el trópico austral. Del fuego al hielo, los climas escalan su territorio, que llega hasta mesetas de más de 4000 msnm. Mesetas que famosamente apunan a los seleccionados de fútbol visitantes.
Nunca será redundante insistir en ciertas condiciones de existencia de la narrativa –culta, literaria, escrita de ficción en español para las naciones sudamericanas en general y andinas en especial: el tipo de narrativa a la que se restringe este volumen. Condiciones tan presentes, tan entendidas y sobreentendidas en Bolivia, que pocas veces se ha reflexionado con abundancia o con fruto sobre ellas. A diferencia del Paraguay, donde puede aceptarse la generalización de que la entera población es, de algún modo, bilingüe – todos hablan y/o comprenden el español y el guaraní -, en Bolivia la Constitución Política del Estado ha reconocido a 36 naciones indígenas, donde las lenguas más habladas son el aymara y el quechua en Occidente (montañas, altiplano, valles) y el guaraní en el Oriente (llanuras, sabanas, selvas). Si todos los autores compilados en Los chongos de Roa Bastos: Narrativa contemporánea del Paraguay conocen el suficiente guaraní como para entender a un hablante nativo, de los autores reunidos en De la Tricolor a la Wiphala sólo Spedding habla el aymara, y aun es una gran oradora en este idioma. No es casual que la autora haya nacido por fuera de ese millón cien mil de kilómetros cuadrados, y que se defina como ‘anglo-yungueña. Con la obvia excepción de los hermanos Loayza, nacidos del mismo padre y la misma madre, los autores aquí reunidos pertenecen a muy diversos estratos sociales y lingüísticos de Bolivia, y a la vez muchos exploran el habla de ámbitos que ni les son nativos, ni se solapan ni intersectan entre sí. Y, por cierto, tampoco agotan esas hablas que usan, pero que nunca explotan.
Cuanto más nos aproximamos al presente (escribimos en agosto de 2014), más se enfatizan los rasgos y las políticas que aseguran la popularidad electoral de un gobierno que buscará ser ratificado en las urnas para un tercer mandato, en la fecha, nada casual, del 12 de octubre.
El 24 de abril de 2013, la reivindicación marítima, un hecho sin precedentes, removió uno de los sentimientos más profundos de los bolivianos. Ese día, en La Haya, una comisión especial presidida por el canciller Choquehuanca y por el agente boliviano ante el organismo, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, presentaba la demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este hecho unificador de lo boliviano fue uno de los factores para que el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera alcanzaran en ese abril (según la Encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado) sus mayores índices de aprobación: 66% el primero, 58% el segundo.
De inmediato, el 1º de mayo Morales anunció la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Proceso madurado en el tiempo, estalló con el desliz del Secretario de Estado John Kerry, quien dejó escapar ante el Senado estadounidense que Latinoamérica seguía siendo el ‘patio trasero’ de los Estados Unidos. En la tradición de nacionalizar algo nuevo cada 1º de mayo, líneas antes de oficializar la expulsión el Presidente Morales afirmó: «Ahora vamos a nacionalizar la dignidad de los bolivianos».
Ese mismo 1º de mayo fue marcado por dos celebraciones antagónicas del Día del Trabajo. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones afines marchaban por el centro de la ciudad de La Paz, el Gobierno organizaba un acto de festejo, con grupos de música incluidos, en el recién inaugurado coliseo cerrado de El Alto. Desde esos días se anunciaba el conflicto por la Ley de Pensiones. Un hecho peculiar fue que Morales marchara con los trabajadores en Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de sus acérrimos enemigos, donde encabezó el desfile del Primero de Mayo.
Desde antes se sabía que el Gobierno del MAS en verdad no es obrero. Por lo menos, no en el sentido orgánico o clásico del término: del sector laboral aglutinado en las industrias. Mucho menos, cercano a sus organizaciones laborales. La base social del MAS son los indígenas y campesinos, los cooperativistas mineros, los trabajadores petroleros.
En mayo de 2013 afloró este divorcio. Acostumbrados país y Gobierno a la escasa capacidad movilizadora de la COB (cuando… llamaba a huelga apenas acudían los maestros, algunos fabriles y los mineros), ante la demanda del 100% de jubilación fue el propio presidente Morales quien marcó la pauta del enfrentamiento, cuando en conferencia de prensa sostuvo que «Digan lo que digan, Hagan lo que hagan» el Gobierno no se moverá de su propuesta: que se alcance hasta el 70% del salario, con un máximo de 4.000 bolivianos para los mineros, y de hasta 3.200 para el resto de los trabajadores, con el aporte del Fondo Solidario.
Fue este nuevo «hagan lo que hagan» lo que desató el conflicto. (Ya el Presidente había usado la expresión en 2012 frente a los indígenas del Oriente que marcharon hacia La Paz en protesta por el proyecto de una autorruta que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS: “Digan lo que digan la carretera se construye»); al día siguiente, los maestros rurales tomaron las carreteras, paralizando la central del transporte interdepartamental; los maestros urbanos llenaron las calles del centro y empezaron a llegar a La Paz miles de mineros asalariados; la principal mina, Huanuni, entró en huelga.
En medio del jaleo COB-Gobierno, una nueva contienda, de una mayor complejidad inmediata para el Gobierno, empezó a germinar: el descontento de la tropa policial que, además de antiguas demandas acordadas con el Ejecutivo pero incumplidas, reclamó una jubilación del 100%, ‘como los militares. El Ejército, beneficiado por anteriores gobiernos militares, en especial el del cruceño Hugo Banzer Suárez, tiene el privilegio de esa renta -ganada con sus aportes, pero además gracias a una ayuda del Tesoro General de la Nación. El Ejecutivo reaccionó con rapidez: desarmó las principales unidades policiales, atendió lo que pedían las organizaciones gremiales de los policías y logró aislar al sector.
Ante la COB, una de las principales armas del Ejecutivo fue la denuncia de elevados sueldos de los mineros asalariados, en especial de los de Huanuni. Más de 200 obreros de esa empresa ganaban más que el Presidente. La movilización de la COB se veía, bajo esta luz cruel pero no engañosa, como una campaña para favorecer a estos privilegiados, a una «aristocracia obrera» nacida del alto precio de los minerales, muy por encima de los viejos mineros de Comibol con sus subsidios o pulperías. La demostración contable de que la demanda obrera era insostenible en el tiempo resultó contundente: en diez años devoraría el fondo previsional. El Gobierno publicitaba, con su propuesta, una sostenibilidad garantizada de al menos 30 años.
La idea de que se peleaba por sólo un sector privilegiado, de que peligraba el Fondo Solidario (del cual ya se empiezan a percibir beneficios), y la desarticulación de las organizaciones obreras, llevó a la desmovilización, con repliegue de los maestros y los fabriles. Al final, los mineros de Huanuni retornaron a su distrito, más dóciles que convencidos, para explicar a sus bases la propuesta del Gobierno, de una jubilación del 70% del salario. Los movimientos sociales afines al MAS (léase campesinos y cooperativistas) marcharon en apoyo al Proceso de Cambio.
En el mismo mayo de 2013, mes clave, se promulgó la ley que permitió postular por tercera vez a la presidencia y a la vicepresidencia a Morales y a García.
Al ahondarse el divorcio entre los obreros y el Gobierno, se fortaleció la base social del MAS. El Proceso de Cambio necesita de su permanente respaldo y movilización. Más aún, en vista a las elecciones de octubre de 2014: «Si antes obtuvimos 54% (2006), luego el 64% (2009), ahora el fin es ir al 70% (2014)», ha sido una consigna masista.
Cuando la COB buscó formar su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), sus primeros pasos fueron catastróficos. El día de su fundación, sus dirigentes declararon: queremos tener representación en la Asamblea, la representación obrera. Ya no el poder pleno, ni el nuevo orden, ni la hegemonía de la clase obrera, ni menos aún la dictadura del proletariado. La respuesta de Morales, al enterarse del PT, fue ilustrativa: la COB es un instrumento de reivindicación, no un partido. Esta crisis puso al descubierto hasta qué punto la disgregación obrera persiste desde 1985, cuando se la quebró a través del puro despido (la llamada relocalización) y la flexibilización laboral, eliminando antiguas conquistas sociales.
La hegemonía del MAS se consolidó. Para bien o para mal, es la tendencia política y social más sólida de los últimos diez años. En 2014, la COB milita encolumnada por el tercer mandato de Morales. Los maestros (en realidad la dirigencia urbana) se quedaron solos. El Estado de Bolivia modelo 2014 deja al descubierto sus semejanzas con el de la Revolución de 1952. Como el del triunfante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el del Proceso de Cambio es un Estado de obreros y campesinos. Sólo que esta vez con los campesinos por delante.
Un siglo muy literario
La literatura de Bolivia parece cada vez menos boliviana y cada vez más literatura a secas. Antes que juicio de valor esto – es mera constatación. La historia narrada someramente en el párrafo anterior, y la coyuntura actual a la que ha conducido, es un telón de fondo omnipresente para los autores aquí antologizados, quienes sin embargo rara vez aluden a él de forma expresa, y sólo intérpretes empecinados buscan formar las líneas con puntos, recalcar los vínculos o las desvinculaciones. Desde una distancia media, antes de configurar una figura en el tapiz, «el panorama de nuestra novela nacional se ve agitado y convulso. Los caminos transcurridos hoy son muchos: las relaciones de poder, las batallas cotidianas de la intimidad, la vuelta a ciertos autores latinoamericanos, la exploración consciente de las ciudades como espacios capaces de producir ficción y de poner en crisis ciertas concepciones estéticas, la migración, las encrucijadas de la literatura con la historia, la problemática de los subgéneros…. Así trazaba su lienzo nacional el joven novelista Sebastián Antezana en las Jornadas de Literatura Boliviana, que precedieron a la Feria del Libro paceña 2014.
Con el Proceso de Cambio se llegó a una confluencia de pacificación social y prosperidad económica ignorada para la República boliviana. Que ya no es República, sino Estado Plurinacional. Tantos fueron los procesos, tantos los cambios. Para todos cuantos antes interactuaban en el campo cultural, y para los más jóvenes que se sumaban a él, la urgencia de la Reforma y la Revolución nacionales ha pasado a un segundo plano. Porque ya hay quien se ocupe de ello, con firmeza, con eficiencia y con resultados. Y también, porque ya ha ocurrido: ya es un hecho. El gobierno del Movimiento al Socialismo ha transformado Bolivia sin ellos y ellas, sin los escritores e intelectuales de ONGs y consultoras, sin aquellos que subsistían en una prolongada pero precoz menopausia masculina de ambos sexos, parafraseando heréticamente la expresión de la novelista Spedding sobre los héroes de tantas novelas de sus colegas.
Autonomías, carajo: Regionalismo y Literatura
La falta de un espacio autónomo para la literatura en una Bolivia que no podía despertar de la pesadilla de la historia había sido queja o basso continuo para casi doscientos años de vida nacional independiente. Sin júbilo, con sorpresa, sin admisiones en voz alta por parte de los beneficiarios, las presidencias de Evo Morales han consagrado la autonomía de la literatura boliviana. Sin que ello fuera en absoluto un fin intencional de las acciones políticas del Gobierno.
Como concepto y como ideal – pontificaba el intelectual argentino David Viñas -, la autonomía de la literatura es tan relativa como la autonomía de Puerto Rico. En un plano más propiamente político, al fin de la década ganada del masismo, la autonomía reclamada en pie de guerra por los departamentos de la Media Luna del Oriente, acaudillados por Santa Cruz de la Sierra – la ciudad más pujante, opulenta y empresarial del país, es ya un fait accompli por más detalles técnicos que falten para formalizarla. En la Argentina que mira al Brasil y a los Estados Unidos, vivimos acostumbrados al federalismo; a veces cuesta recordar que Bolivia, como Chile o Uruguay, son países unitarios, en cuya historia ha faltado un protagónico eje Rosas-Yrigoyen-Perón.
La nueva relación, más libre, con el poder central ejercido desde La Paz, ha deflacionado la utopía política cruceña, pero no ha detenido su ‘milagro económico. Hasta 2014, en los últimos 25 años las exportaciones fiscalizadas de Santa Cruz crecieron 54 veces: de 53 a 2900 millones de dólares. Con 370 mil kilómetros cuadrados, el departamento representa el 34% del territorio, pero aporta por sí solo el 70% de los alimentos de Bolivia. En 2011 y 2012, Santa Cruz creció un 8,6%, lo que superó la expansión del PIB de Chile, Argentina y Brasil.
Orientes post-autónomos: Narrativas cruceñas sin fronteras
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional ha consagrado en 2009 para los nueve departamentos bolivianos una autonomía de la que nunca gozaron durante la República. En la clásica novela cruceña Tierra adentro (1946), el protagonista, Lucio Salazar, recién llegado de estudiar en Bélgica, sufre de un doble relegamiento, intelectual – no hay un ‘cuarto propio’ para la literatura en la ciudad de los anillos – y territorial – el Oriente boliviano no puede elegir su propio destino, vive preso de la burocracia centralista de tinterillos cagatintas en Sucre y La Paz-. Hoy los cruceños tienen frente a ellos una inusitada autonomía. Si a regañadientes quieren ver en ella, antes que el deseo hecho realidad, una suerte de regalo colla empaquetado para los cambas, la autonomía no es por eso menos real.
Tal vez sean los escritores quienes hayan respirado a pleno pulmón con esa nueva autonomía. Y, signo que sólo puede considerarse de buena salud, empiezan a darla por sentado. En las narraciones de Maximiliano Barrientos, de Alejandro Suárez – cubano radicado en la ‘Miami sin mar’ desde finales de los años noventa -, de Liliana Colanzi, de Emma Villazón, de Saúl Montaño, de tantos otros, la circunstancia cruceña ha dejado de ser opresiva y oprimente, o idiosincrática y reivindicatoria, y la vida se vuelve exaltante y abierta. Ya no son los tiempos de La virgen de las siete calles, del encierro en el laberinto de los chismes pueblerinos como en esta novela de 1941 del periodista Alfredo Flores. De Santa Cruz se puede partir, y a Santa Cruz se puede regresar. Más allá de las vidas de los autores, los títulos de sus publicaciones proclaman esa partida centrípeta, desde los libros de cuentos Hoteles (2007) de Barrientos o Vacaciones permanentes (2010) de Colanzi, y pasando por Conductas erráticas (2009), la primera antología de no-ficción boliviana, al cuidado del tándem Barrientos-Colanzi, hasta La ola (2014), primera novela de la misma Colanzi.
Masterchefs: Las normas literarias se internacionalizan
Cuando Elba Rodríguez, la campeona 2014 del Masterchef argentino, presentó una sopa de maní, los televidentes atribuyeron su éxito al ethno-chic aprendido o destilado de sus papás bolivianos. Pero cuando presentó una lasaña, el buen éxito, tan real en el reality, parecía menos explicable -pero no menos real-.
Sin menoscabar la singularidad de Elba, hay en Bolivia una promoción de masterchefs literarios. Basta con reparar en la vigencia paralela de autores como el cruceño Darwin Pinto Cascán, el paceño Rodrigo Urquiola Flores o el cochabambino Ramón Rocha Monroy (escritor y ‘periodista’ creador de la masiva novela histórica Aulaga (1600, 2002), entre una nutrida nómina de narradores, en el catálogo de la editorial quillacolleña Alfaguara.
Ya en el exclusivo suelo boliviano, aunque con creciente distribución exterior, una de las novelas más vendidas de los últimos años, que sobrevivió a ser pirateada gracias a que su editorial en La Paz -antes Gente común, hoy 3600- supo difundir una muy barata versión en formato bolsillo, es Periférica Boulevard (2006), reversionada como cómic o novela gráfica en 2014), del ‘cholito’ Carlos Cuéllar Arteaga. Del libro se ha dicho ‘que se enmarca dentro del género urbano social, un relato negro, la novela de corte realista, el permanente esperpento costumbrista, el barroco latinoamericano y, sobre todo, la parodia. Parece más cierta esta definición acumulativa que acierta con el libro, si también valiera Verísima Ormachea Gutiérrez, la autora de Los ingenuos, una muy significativa novela sobre la Revolución de 1952 que publicó Alfaguara en 2002). Periférica Boulevard ofrece otra definición, como subtítulo: «Opera rock ock. Lo que en otra época podría haber sido una novela de costumbres urbanas y conurbanas en período de cambios veloces, de los tiempos cuando la Revista se convierte en estilo, y viceversa, se vuelve aquí en el obligado ejercicio estilístico. Sin duda válida, de una estética independiente. El lector que compare el ‘cholismo con auxilio de rock pesado’ puesto en 1982 en su versión Maxi en la novela, puede advertir cómo un Gran Cocinero Nacional ha rematado en buena ley el brevet de Masterchef for Export.
En la obra de Víctor Hugo Viscarra (m. en 2006), cronista y poeta de los barrios bajos paceños, entablar buena parte de la misma materia, sólo que en versión ‘realzara sucia, en evitación permanente de toda elocuencia y retórica rococó, pero sin evitar jamás las grandilocuencias del alcohol y de la noche.
Bulevares de cinturas: Las periferias chic del mainstream
Las editoriales Yerba Mala Cartonera, en sintonía con y colasión con las editoriales cartoneras hemisféricas, demostraron desde 2006 que un proyecto de literatura alternativa era posible: sobre todo, que podía convocar a escritores, combatir al establishment (y ser tenido en cuenta en estas lides), dar premios, despreciar a los consagrados, y buscar erigir un cañón a su imagen y semejanza. No contentos con premiar a los ganadores, los jurados de los Premios Literarios en Bolivia suelen incurrir en la censura de los perdedores. Los Premios ocupan un lugar más central, y más disputado, que en otros países latinoamericanos. Generan al instante publicación y público para el ganador. Y un capital, más allá de la remuneración, que lo acerca a su profesionalización, como escritor. El rigor, el piétinement, de la ciudad de El Alto, en plena bola y a un cerro sobre La Paz, de escritores como Beto Cáceres, Darío Lema, Aldo Medinacelli, Crispín Portugal, enfatizaron y verosimilizaron su estética (después algunos siguieron otros caminos: en el caso de Portugal, el del suicidio). La Cordillera Real y el pico nevado del Illimani sobresuelan el shopping andino más alto del planeta, la feria 16 de Julio de El Alto, donde cada jueves y cada domingo, como en el Mercado a asunceno, puede comprarse desde un alfiler hasta una red, entre peske de quinua, chicharrones de cerdo, ajayusos y (cada vez menos) ropa norteamericana de segunda mano. No ha de sorprender el carácter e impronta pop de estos escritores acaso un poco más, sus no infrecuentes entonaciones reivindicatorias o miserabilistas.
El periodista y escritor Edson Hurtado publicó en 2011 Ser gay en tiempos de Evo, catalogado como el primer libro de temática autodesignadamente gay del país gobernado por el primer presidente indígena de Latinoamérica. Desde la tropical Santa Cruz de la Sierra, la ciudad boliviana cuyo esqueleto está hecho con anillos que serían la perdición de Tolkien, el periodista y escritor nacido en el Oriente decidió hace algunos años rescatar decenas de historias de vida de la comunidad LGBT del país andino-amazónico, resultado de una extensa investigación que reúne 140 relatos ilustrados provenientes de todos los rincones de Bolivia. La escritura feminista, extrema en muchas de sus expresiones ciudadanas – así los graffiti – como las del colectivo Mujeres Creando animado por María Galindo, esquivó las formas tradicionales ‘cultas’ de una norma narrativa consabidamente masculina. De un feminismo menos extremo, más bien curtido y picante, está empapada la prosa de la paceña Erika Bruzonic. En palabras de Néstor Taboada Terán, Bruzonic es la «nueva Adela Zamudio», haciendo referencia a la poeta, ensayista y maestra anarquista, pionera del feminismo boliviano, cuyo nombre actualmente corona el Premio Plurinacional de Cuento organizado por la municipalidad de Cochabamba y la editorial Nuevo Mileno.
Cosmobolitas: Bolivia en debut cosmopolita
Una de las formas que ha adoptado en tiempos de Evo Morales la maestría virtuosa de sus novelistas internacionales es la de borrar u omitir por completo la circunstancia boliviana en sus novelas. «No hay en ellas ni chuño ni coca», decía el paceño Taboada Terán de las novelas del cochabambino Edmundo Paz Soldán. Se sabe: nada más cosmopolita que un cochalo. Están en todas partes: el fogonero del Titanic era cochabambino. En el cuento («El torturador, ganador del Premio Tamayo en 2010) o la novela (Los abismos posibles, 2011) de Mauricio Murillo, como en las novelas de Sebastián Antezana (La toma del manuscrito, con la que su autor fue en 2008 el más joven ganador del Premio Nacional, a sus 26 años; El amor según, 2011), la circunstancia boliviana puede adelgazarse hasta desaparecer. Esto ocurre en concordancia con un país que se abre a los encantos del juvenilismo cultural como nunca antes. El efecto puede ser engañoso, sin embargo. En el cuento «Las rejas del universo», revisado por Mauricio Murillo para esta antología, sus mayores méritos se deben a la vida boliviana. Quien se choca metafísicamente contra los límites del universo no es un poetastro rentista, como en el Aleph borgesiano, sino un exfutbolista que contrabandea en las porosas fronteras nacionales. Y quienes leyeran al paceño Jaime Saenz, y a su novela Felipe Delgado (1979), un clásico del piétinement-sur-place, reconocerán en este cuento de Murillo las alusiones a la búsqueda (infructuosa) del bar perfecto, que se escamotea para las últimas cervezas.
Cuando se reprochaba o se lamentaba la lejanía con el presente en Los deshabitados (1959) de Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando mucho después se reiteraba el gesto con la orgullosamente marginal novela ‘nazi’ El arco de Artemisa (2011) firmada bajo el pseudónimo Gaburah Lycanon Michel, se desatendía hasta qué punto esas calibradas puestas de distancia con la realidad eran relevantes, si relevancia e iluminación social era lo que se buscaba. Del mismo modo, o acaso a la inversa, el ambiente exterior a Bolivia se vuelve más histórico, más realista, y las descripciones más densas, en las novelas con ambiente norteamericano de la cruceña Giovanna Rivero (TuKzon: Historias colaterales, 2008, publicada por la editorial La Hoguera) o por el consagrado cochabambino Edmundo Paz Soldán (Norte, 2011, en Alfaguara).
Lateral, o tardíamente, tantos de estos libros pueden integrarse, sin esfuerzo aparente, al fenómeno que se ha llamado International Literature. Esta literatura internacional sin ser internacionalista elige sus valores del mundo antes que de la patria. El mismo Taboada Terán decía que Paz Soldán conoce mejor al psicoanalista Freud que a Jesús Lara o a Augusto Céspedes, dos canónicos escritores bolivianos del siglo XX. También son tangentes, los nuevos bolivianos, a la generación McOndo, más interesada por los Simpsons o por Seinfeld que por los prestigios, cuántas veces dudosos, de la ‘América profunda’: ni sopa de maní ni lasagna gourmet: hamburguesas y comida chatarra.
El punto de fuga de los géneros y la huida del canon realista
Al ojo extranjero casi siempre, pero también muchas veces al par de ojos nacional, hay géneros literarios que lucen como si por definición quedaran extramuros. En el pasado inmediato, la Naturaleza y la Historia resultaban suficientemente terroríficas en Bolivia. La fórmula del infierno verde condensó en tiempos de la Guerra del Chaco esa monótona suficiencia del horror: demencia de la historia, crueldad de la geografía hostil.
En Bolivia, ‘modernización’ y ‘post-modernización, en estas formas de ficción culta, han sido un efecto paradójico de la bonanza del gobierno de Evo Morales. Que un gobierno revolucionario produzca vigorosa literatura de evasión es un irónico buen signo de su fortaleza y validez. Un opositor casi profesional del Presidente, el autodefinido ‘escritor stronguista’ Willy Camacho Sanjinés, cuentista paceño y ‘urbandino’ en los trece cuentos de El misterio del Estido (2008), puede publicar, en tándem con el alteño Daniel Averanga Montiel, dos antologías de ‘literatura de género, Gritos Demenciales (2010) y Nuevos Gritos Demenciales (2013). Ambas reúnen cuentos de terror. Es significativo que la única antología de terror boliviano publicada antes que éstas haya sido Don Quijote y los perros (1979) de Taboada Terán, pero era una antología de ‘terror político, no del estremecerse de la conciencia personal. La más superficial de las lecturas contables reparará que en las narraciones antologizadas en estos dos volúmenes hay un placer manifiesto por mutilaciones, castraciones, y decapitaciones: como si el género autorizara a explorar zonas intolerables a la luz de las convenciones realistas. El retorno de lo reprimido, aun en los términos del psicoanálisis más ‘de batalla, luce como una constante. O, en términos de más clásica ética, campea una conciencia desgarrada que hesita entre las restricciones sociales y las responsabilidades individuales al detectar núcleos duros de insatisfacción sexual.
Parejos estremecimientos colecciona Claudio Ferrufino-Coqueugniot, convertido en escritor de erotismo de emociones fuertes y pasados turbulentos. A su modo también lo cuenta el prolífico escritor cochalo Gary Daher, en su inédito relato «China Supay, recuperado en esta antología, donde narra un fugaz encuentro carnal con una endemoniada divinidad femenina de las minas potosinas. De otro modo lo fue también el oriental Wolfango Montes, una suerte de Jorge Asís o Fogwill para desprevenidos, autor de muchas novelas después del buen éxito de Jonás y la ballena rosada (1987), una historia cruceña donde los regocijos individuales se veían interrumpidos por el narcotráfico, un tema por lo común ‘ausente con aviso’ en la literatura boliviana mejor considerada del siglo XXI. Las ediciones El Cuervo, que han formado uno de los catálogos de mayor relieve en la década, han pasado incluso de la literatura erótica a la pornográfica. Y la misma editorial, en la antología Vértigos (2013), ha sumado la literatura fantástica entre la nueva literatura de género, donde no faltan siquiera los superhéroes del comic en Los supremos (2013).
Mi Chonchocoro privado: Narraciones del confinamiento
Si el terror político se ha vuelto psicológico, si el borramiento de la referencia nacional ha dejado de ser esópico como en Los Deshabitados de Quiroga Santa Cruz para volverse estético en las novelas de su nieto Antezana, la antigua literatura del confinamiento político – como en la isla del Titicaca o en la prisión de alta seguridad de Chonchocoro – se ha visto sustituida por un nuevo intimismo. Rodrigo Hasbún ha dado una de las obras maestras de esta vertiente con El lugar del cuerpo (2007). También él, como Antezana, está ahora en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, bajo la guía académica de Paz Soldán, qué es allí profesor. El cochabambino Hasbún estudia los diarios íntimos, las voces más interiores, las sesgadas y experimentales posiciones masculinas y femeninas. Christian Jiménez Kanahuaty compuso nítidas novelas intimistas con Invierno y Te odio (2011): el deseo sexual se vuelve deseo del deseo, que la escritura prolonga pero también diluye.
Confinamiento muy otro, rico en consecuencias y en trampantojo o trompe-l’œil sobre tiempos y temporalidades, psicologías y pedagogías, ofrece la materia de la novela Click (2012) del premiado poeta Christian Vera: la acción transcurre en el aula de secundaria donde están encerrados los alumnos y el profesor durante una hora de clase de literatura. La segunda vez como farsa (2008) de Alison Spedding es en cambio uno de los últimos relatos directos, testimoniales, de prisiones injustas: en la cárcel de mujeres, por tenencia de drogas.
Tupak Katari, nuestra estrella: Ciencia, Ficción y Relato
La literatura del país que llegó a su primer satélite y al teleférico futurista que cruza el cielo desde La Paz hasta El Alto, confluye en la ciencia ficción como género mayor. La última novela y novedosa ficción de Paz Soldán, Iris (2014), transcurre en el planeta inventado con ese nombre. Si en ese mundo habitable los símbolos se valen de sincréticos materiales latinoamericanos (el fálico kurupí guaranítico, o el monstruo nocturno que roba la energía en los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca), el tema del libro es la violencia política norteamericana, menos aquí la doméstica que la desplegada en sus guerras exteriores, en Irak o Afganistán. Sin embargo, el de esta novela última y nueva de Paz Soldán es un laberinto con claraboya: la distopía explosiva implosiona en suave, melódica utopía, en la esperanza que alienta tras una experiencia mística, selvática pero no salvaje que ha compartido con otros dos autores del volumen. De lo inefable, mejor es callarse, o hablar como lo hace la voz narrativa de Iris; el mundo no termina ni con un estallido ni con un sollozo, sino que una música nueva suena: ¿Incipit Vita Nova?
La novela El hombre (2013), de Álvaro Pérez, es también una fábula de ciencia ficción sobre el factor, y el error, humanos. En el acta del jurado que le concedió el Premio del VII Concurso Plurinacional de novela, se hacía constar que se había preferido premiar esta obra antes que a otra de calidad casi equivalente pero de temática nacional. De algún modo parecía inferirse del fallo que la posibilidad de no atarse al tema nacional en la premiación era un signo de madurez histórica.
En las novelas de Spedding – como firma su narrativa esta investigadora, profesora en la Carrera de Sociología de la paceña Universidad Mayor de San Andrés y cocalera de origen británico-, la ciencia ficción no abomina de la historia sino que sirve para dar de ella una interpretación insidiosa y acuciante, en una lengua donde el español de los Andes, el aymara y el inglés se unen y se separan furiosos. De cuando en cuando Saturnina / Saturnina from time to time (2004) está subtitulada en tapa «Una Historia Oral del Futuro»: su acción se centra en Qullasuyo Marka (la ex Bolivia) entre 2022 y 2086. Su aún inédita El catre de fierro, a la que pertenece el pasaje incluido en este volumen, es una extensa novela-río, del grosor del Felipe Delgado – más de 600 páginas – que publicará la paceña editorial Plural cuando Mauricio Souza, acaso el mejor crítico literario boliviano, complete su lectura. El tema de El catre de fierro no es menos amplio que la entera historia de Bolivia atravesada por la Revolución de 1952. Como La montaña de los ángeles (1958), del ideólogo y propagandista del MNR José Fellman Velarde, la de la antropóloga social es una novela de familias y parentescos, consanguinidades y afinidades, afiliaciones y desafiliaciones. Pero aquí terminan, si es que alguna vez empezaron, las semejanzas entre uno y otro libro.
De kenchas, perdularios y otros malvivientes (2013), de los hermanos Loayza, posiblemente sea la mejor novela de la década que promedia. Está dotada de una comicidad decidida pero eficiente que se extraña en una producción novelística caracterizada por la seriedad. Es una novela de educación – el joven Mano Virgen llega inocente del campo a la ciudad – pero también es una novela de anticipación, cuya acción se despliega en una Bolivia donde se han prohibido los dados y el alcohol, el cacho y el singani. De kenchas, perdularios y otros malvivientes es más arriesgada en sus operaciones con el tiempo y la temporalidad. Sus personajes habitan el futuro de un pasado que hubiera torcido su curso (no por fuerza su rumbo) antes de la presidencia de Morales. En ese futuro, una severa ley seca prohibe el juego y la bebida. O, para ser precisos, dos especies bolivianas de las palabras árabes azar y alcohol. Son el cacho, popular juego de dados hermano altanero de la generala, y el singani, única bebida del mundo a la vez, o sucesivamente, fermentada y destilada.
La prohibición ha exacerbado las pasiones y ha hecho medrar las mafias que ofrecen cacho y singani en muy bolivianas versiones y perversiones de speakeasies. En un futuro donde las drogas, el fútbol y la indigencia se ven relegados, los campeonatos de cacho clandestinos regados de singani son la pasión de multitudes selectas. La novela de los hermanos Loayza es el Bildungsroman de Hinosencio, al que su rústica virginidad de dados, alcoholes y mujeres convierte en el socio ideal de perdularios y malvivientes que buscan cosechar los grandes premios y las grandes copas de este juego en equipo. El héroe tiene un anti-héroe antagonista: el carácter más temido y odiado, que no por nada ocupa el primer lugar en la tríada de títulos del título, y que tampoco por nada lleva su nombre en apotropaico aymara. El k’encha es el jettatore, el que conduce a la derrota con una mala fortuna que nada ni nadie pueden torcer, ni desfacer.
Resulta difícil entroncar con pedagogía a De kenchas, perdularios y otros malvivientes en alguna tradición de la narrativa boliviana, si no es con todas (conviene mencionar sin embargo a Mundo puto, extraña novela de 2007, de Roberto Cuevas – a quien los hermanos Loayza aún no leyeron -). Su humorismo bienhumorado, su comicidad que jamás recurre a la crueldad, su ligereza sin frivolidad, parecen poner siempre en un lugar propio a esta novela. Es una novela polifónica, vertiginosa por los desplazamientos, a veces espectaculares, bruscos y ‘cinematográficos, otras veces sutiles, milimétricos, de un punto de vista que conoce la astucia de jamás colocar su foco en Hinosencio prodigio sacrílego, en el doble sentido de las dos palabras. La pluralidad de registro de las voces paceñas (y a veces, bolivianas), contrastadas otras veces con voces porteñas o santiaguinas, alegrará al dialectólogo. El buen oído de los autores, los hermanos Diego y Álvaro Loayza, muestra y demuestra la ventaja virtual de manos y orejas sumadas en un todo mayor que las partes.
Del mito a la historia, ida y vuelta y más allá
Otra forma de la internacionalización de la literatura boliviana ha sido el redescubrir el realismo mágico y el imbuirlo de lirismo andino. Es la fórmula feliz de las novelas de Juan Pablo Piñeiro, Cuando Sara Chura despierte (2003) e Illimani púrpura (2010). La suya es como una literatura de la paceña calle Sagárnaga, favorita de los turistas cool: mitos aymaras, visionarios y visionarias profesionales, tejedores y tejedoras, telares de donde brotan textiles de colores nítidos y tramas elegantes, fetos auténticos de llamas ídem, olores perfumados y ceremoniales, danzas fraternales y sororales coreografiadas a medida. En un contexto de World Literature, la estrategia retóricamente exitosa de Piñeiro es el posicionamiento de una ‘Marca Bolivia. De Sara Chura ha dicho el novelista chapaco Jesús Urzagasti: «Memorable arquetipo femenino labrado en cuartos ófricos y en piezas que reverberan la fiesta». Como el novelista paceño Saenz, Piñeiro ofrece el mito literario como realidad última, pero también como realidad a secas. «Labrado en cuartos ófricos» -bolivanismo por fríos, oscuros lóbregos- puede llevar a engaño. Juan Pablo Piñeiro, Sebastián Antezana, Álvaro Loayza, Diego Loayza y Mauricio Murillo fueron condiscípulos en el San Ignacio, el colegio privado de los jesuitas en la Zona Sur, la más rica -y la menos fría- de la Ciudad de La Paz. El autor de Sara Chura fue alumno de Urzagasti en una carrera de Creative Writing en la Universidad Católica Boliviana.
Si el Proceso de Cambio, que bíblicamente ‘eleva a los humildes, ha de buscarse en vano como tema o problema focal en la narrativa de la última década boliviana, otro tanto ocurre con el gratin social, con la Zona Sur paceña o el Equipetrol cruceño. No así en el cine. Zona Sur (2009) es la mayor película de Juan Carlos Valdivia hasta la fecha, sobre la venta, forzada por las circunstancias, de una casa de la oligarquía, en el Alto Obrajes paceño, a una chola de la nueva burguesía aymara. Las luces y sombras de las nuevas urbanizaciones cruceñas pueden verse, desde el cielo hasta el suelo, en el film Las bellas durmientes (2012) de Marcos Loayza. En la literatura, una excepción son las bien construidas novelas de Juan de Recacoechea – como Abeja Reina (2009), cuya acción transita la Zona Sur -. Este novelista, cuyo best-seller American Visa (1994), llevado al cine, fue el policial boliviano mejor vendido y traducido, en el siglo XXI es publicado por la paceña Plural. Es también una excepción, porque el catálogo de esta editorial, el más amplio y rico del país, está dirigido a las Ciencias Humanas y Sociales antes que a publicar nueva ficción.
Otros autores, por el contrario, como Wilmer Urrelo Zárate, son renuentes a los sueños míticos, aunque menos a la pesadilla de la historia. Van a contracorriente, y sus ficciones asentadas en una Bolivia real y reconocible evocan lo que se quiere olvidar. Inclusive, al menos en un andarivel, son novelas históricas. La primera, Fantasmas asesinos (2006), reescribe la crónica del crimen que siguió al secuestro, más erótico que extorsivo, de un niño en la década de 1980, y que regaló al presidente Víctor Paz Estenssoro casi el único instante de popularidad recobrada con aplausos, cuando salió al balcón del Palacio Quemado para prometer la pena de muerte para el captor. La segunda, Hablar con los perros (2011), recupera las memorias fraguadas sobre la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando Bolivia fue derrotada por Paraguay. En cambio, sus cuentos, todavía no reunidos en volumen (en 2015 lo serán, por la editorial El Cuervo), son muchas veces repugnantes de todo realismo. El costumbrismo, que ha dado tantos buenos libros, sometido algunas veces -no sin alarma de sus defensores y de sus detractores- a regímenes experimentales en las novelas y relatos de Manuel Vargas, de Gary Daher o de Jaime Nisttahuz, parece haberse corrido, de momento, del frente de la atención literaria.
En su última novela, Sal de tu tierra (2014, publicada en la editorial Correveidile, que dirige el autor desde 1996), Vargas narra, con una voz femenina y un castellano andino entonado como los aymara hablantes, la historia de una niña que recorre el eje de Bolivia, desde Rosanani y el mar de Arica hasta el Oriente y Santa Cruz. La travesía territorial es también histórica, el pasado geológico y antropológico se encuentra con el futuro: la acción de la novela, aunque remite hacia los orígenes y los mitos, se inicia en 1952 y se extiende hasta 2025.
La primera palabra en el título de Vargas es la última en el de la novela ganadora en 2014 del XV Premio Nacional, Pasado por sal, de Cé Mendizábal: sus 350 páginas son un curso en la sintaxis de la noche, enseñan cómo construir oraciones bien formadas con los accidentes morfológicos y los verbos irregulares de la Fiesta del Gran Poder. Uno cruceño, otro orureño, uno publicado en una editorial propia, el otro en la multinacional Alfaguara, estos dos ‘hombres de letras’ de mediana edad, como podría llamar a ambos el crítico y poeta Rubén Vargas, cruzan sus miradas, más melancólicas que eufóricas: en un horizonte nacional transformado buscan el lugar de una la literatura que, sin jamás perderlos, parece haber mutado sus funciones y sus grandes poderes. «Esperando a los bárbaros», como el relato de Virginia Ruiz aquí incluido, un favorito de los antólogos. O esperando, en el sentido literal, y en todo sentido posible.
La Paz y Buenos Aires, agosto de 2014
Fuente: Ecdótica