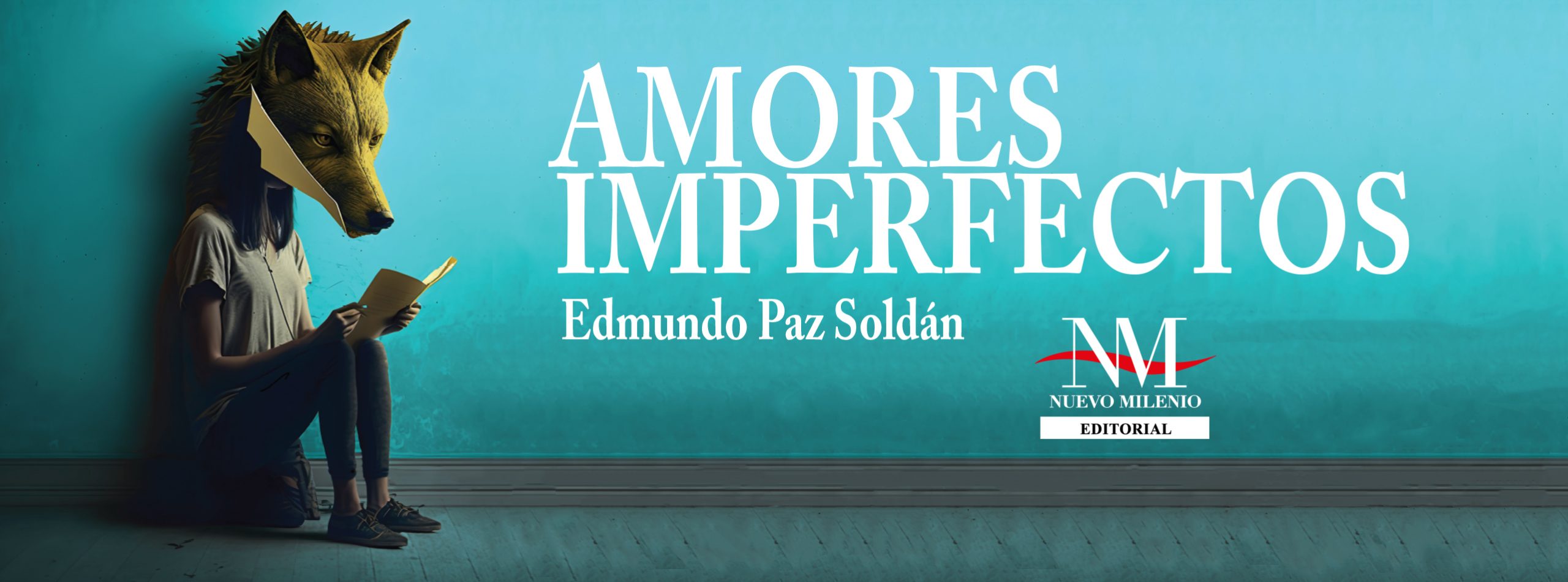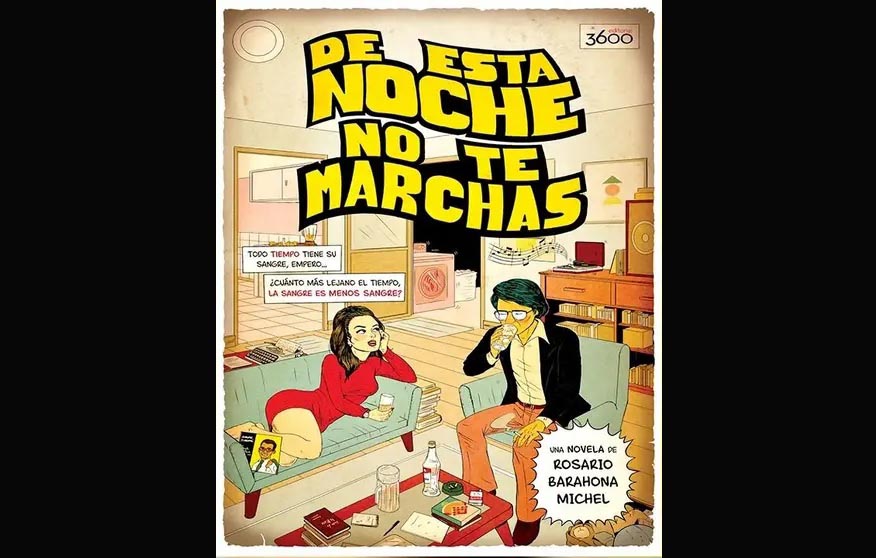Por Adrian Nieve
Un gran jefe que tuve me dijo que los periodistas somos algo más que reporteros de la actualidad, que entre nuestras responsabilidades está la de ser quienes eligen qué aspectos de nuestra actual sociedad resaltar para que queden inscritos en la memoria. Eso era un periódico: un documento que reportaba noticias, pero que en muchos años más serviría como reflejo de quiénes fuimos, de qué fue lo que pasó en nuestra sociedad antes de que termine siendo como es.
Lo mismo podría decirse sobre el arte. Un libro, una película, una canción, no solo son el reflejo de la historia y personalidad de sus creadores, también son una muestra del contexto y la idiosincrasia con que fueron creados. Si bien las noticias son una muestra más objetiva y menos proclive a lo abstracto, el arte es una superior inmersión al sentimiento de la época en que vio la luz.
De esta noche no te marchas es una novela sobre la memoria, pero también sobre la soledad, la lucidez y todo aquello que nos hace más humanos. Es un libro con un fuerte trasfondo histórico, escrito por una mujer que estudió narrativa en la Universidad Andina Simón Bolívar, la carrera de Historia en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y la Maestría en Escritura Creativa en Salamanca, resultando en un libro que sabe equilibrar el componente objetivo y emocional de tal forma que el resultado es inolvidable.
¿Es un libro un reflejo del año en que se estrenó o del tiempo en el que fue escrito? Personalmente me decanto por la segunda. Sí, el proceso es importante y no diría que no tiene influencia alguna, pero una obra artística no es solamente su proceso creativo y de realización, sino también la recepción que obtiene, la lectura que hace el público en un momento específico de la historia.
Y en 2021 en Bolivia ya se vivía a pleno varios procesos que se fueron haciendo considerablemente peores hasta nuestros días: la polarización política, la crisis económica postpandemia y la reconfiguración del poder tras el turbulento 2019 y el gobierno transitorio/golpista de Jeanine Áñez en 2020, año en que Luis “Tilín” Arce Catacora, con la sigla del MAS, asumió la presidencia después del corto y polémico gobierno de Arturo Murillo Añez.
Fue un año en que el oficialismo se empecinó en hablar de la “restauración de la democracia” y la oposición se refugió alegando que Evo Morales había cometido fraude y que el gobierno del Tilín Arce no hacía más que propiciar “cazas de bruja” para saciar una suerte de sed de venganza política. Con el pasar de los días, 2021 se convirtió en una batalla de narrativas: prensa, redes sociales y políticos oportunistas se dividían entre quienes gritaban “golpe” y quienes gritaban “fraude”.
Es en este contexto que empiezan a surgir voces que piden juicios políticos para juzgar a Evo/Añez/Linera/Murillo/etcétera y, entre todas esas peleas, estuvieron también quienes recordaron que en el siglo XX hubo dictaduras en Bolivia y comenzaron a comparar a los casos de víctimas de verdaderos regímenes militares como el de Bánzer (1971-1978) con los abusos y persecuciones de 2021; esto sucedía mientras el gobierno se vendía como el salvador de la economía nacional (para la risa de la gente de 2025), obviando los problemas estructurales del país, más preocupados de ser “queridos” mediante bonos y programas estatales.
El doble filo de la segunda persona
De esta noche no te marchas es un texto que narra la tragedia de un grupo de jóvenes revolucionarios, pero que también se adentra en la psique de un sobreviviente a la violencia de la dictadura, un hombre lúcido que vive su vejez con muchas memorias y más arrepentimientos. Y el gran acierto de Rosario Barahona es lograr ponernos en los zapatos de este personaje.
Esto lo logra a través de uno de los recursos que más amé de esta novela: el uso de la narración en segunda persona. Un recurso muy utilizado en la no ficción, pero que no siempre es bien empleado en la ficción. Supongo que el hecho de que esta novela sea una mezcla perfecta y equilibrada —como le gusta a Thanos— de ficción y no ficción hace que el recurso funcione mejor. Barahona nos mete en la piel de su protagonista: de pronto somos un hombre viejo que ha sobrevivido a la violencia, tenemos una vida acomodada y rutinaria, rehuimos a nuestras memorias y lamentamos tantas cosas que hicimos, pero más las que no hicimos.
Esto es notable cuando piensas que la narración en segunda persona tiene un doble filo: sí, te da los parámetros para facilitar la empatía con el personaje, pero también te rompe tanto la cuarta pared que es difícil olvidar que estás leyendo un libro. Es un recurso que te saca de ti, pero a la vez te recuerda quién eres tú. Caminas con los zapatos de otros, pero nunca dejas de pensar en tus propios pies.
No creo que la intención de Barahona haya sido que lo olvides, sino más bien tener un recurso que facilita el transporte hacia los contextos en que se desarrolla la novela: la Bolivia de 1971 y la Bolivia de 2019 (antes de que todo se vaya al diablo). De ese lado, el campo de prisioneros en el Madidi, por ejemplo, se hace completamente palpable y el estilo de narración logra que la entrega de información histórica pase desapercibida. Se nota que hay una gran investigación para este libro, que sus personajes son avatares de figuras históricas, pero también se nota que su intención no es enseñar historia de manera objetiva, sino transportarnos a esa época para que seamos capaces de entender lo que significa ser un sobreviviente a la dictadura.
Todo eso para un libro estrenado en 2021. En ese contexto, novelas como De esta noche no te marchas de Rosario Barahona cobraban especial relevancia. Su exploración de la memoria, la violencia y el arrepentimiento no solo eran una muy necesaria mirada al pasado, sino que eran una manera de entablar el diálogo del pasado con un presente donde la justicia, la verdad y el relato histórico seguían siendo objeto de disputa. Es 2025 y el asunto sigue así, lo cual solo resalta la importancia de leer novelas como esta.
Elogio a la lucidez
Entonces, De esta noche no te marchas es una novela importante y necesaria gracias a sus recursos literarios, su investigación histórica y las condiciones del contexto en que se estrenó. Y por esas mismas razones, todavía lo es. Pero hay un elemento de este libro que lo hace algo más que solo eso. Porque hay muchas novelas, películas, canciones e incluso investigaciones académicas que brillan por sus características técnicas y su impacto contextual, pero puede pasar que descuiden el factor humano. Y no, no me refiero a humanismo ni a humanitario, sino a esa dimensión de lo humano, de la experiencia existencial que nos hace personas.
Lo cual puede ser muchas cosas. Cuando una obra de arte se hace “inmortal”, no es porque jamás será olvidada o siempre será relevante, sino porque esa obra logró hablar con honestidad de algún aspecto de la experiencia humana. En el caso de este libro se trata de la soledad y la lucidez.
Porque Montecristo es un viejo derrotado y solitario. Su vida cómoda no logra hacerle olvidar sus remordimientos. A lo largo del libro, la narración en segunda persona nos introduce a sus memorias de la dictadura, sí, pero también nos hace sentir lo que significa vivir a solas con tus arrepentimientos. En el caso de Montecristo es el nunca haberse permitido sentir las cosas con la intensidad que ameritaban. Corrijo: no las cosas, sino el amor. Montecristo es un ser que nunca se permitió amar. Tal vez no sabía cómo, tal vez sí y eligió no hacerlo, pero lo cierto es que siempre estuvo consciente de ello por otra de sus características centrales que permiten que sea el protagonista y cuasi narrador de la novela: Montecristo es terriblemente lúcido.
Y es que la lucidez es algo más que la claridad en el pensamiento, es también la capacidad de ver la vida sin filtros; es darse cuenta de lo intrínseco y tácito de la existencia humana y de los procesos sociales y civilizatorios; es saber que no hay certeza y que todo es absurdo. En la novela, otros personajes notan esto de Montecristo y lo llaman “clarividencia”. Identifican esta capacidad de mirar las cosas desde la distancia de la lucidez como algo mágico, cuando en el fondo Montecristo —y Barahona lo explicita en su narración— solamente está consciente de la historia de Bolivia y, en un punto clave de la trama, la recuerda, ve el patrón de las grandes tragedias bolivianas y, en pleno campo militar de prisioneros, entra en una crisis porque sabe lo que se viene y se sabe impotente de hacer algo al respecto.
Y, tratando de no entrar en spoilers, es hermoso como, al final del libro, Montecristo logra mirar más allá de su lucidez hacia el amor. Más hermoso es cómo lo desarrolla Barahona: como una elección. Y después de nosotros haber habitado la lúcida mente de este viejo arrepentido que ha vivido un episodio oscuro de la historia de este país sin memoria, no puede menos que ser catártico vivir en carne propia esa elección final que hace Montecristo. Es casi como un guiño de esperanza que no niega la memoria y el olvido, sino que te dice que podemos ser personas plenas pese a la lucidez, que la soledad de Montecristo era una elección y que elegir lo contrario no hace que desaparezca todo lo demás.
Por todo eso es que amé leer esta novela y por lo que la recomendaré de ahora en adelante. Hay gente en este país que necesita recordar que existe una memoria histórica, hay otros que necesitan dejar de elegir la soledad del extremismo, hay más que necesitan la experiencia humana que viene con sentir amor, pero, sobre todo, todos los bolivianos y bolivianas necesitamos aprender a caminar pisando las huellas de alguien lúcido y saber que eso no va a matarnos. Todo lo contrario: nos va ayudar a (sobre)vivir al presente y al futuro.
Fuente: La Ramona