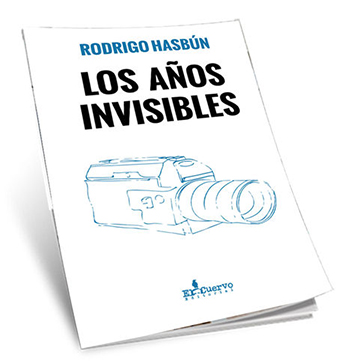
Cuando los amigos quedan lejos
Por: Alba Balderrama
Lejos han quedado las canciones, los amigos, la familia, las calles y las casas de la ciudad que lo hicieron. Lejos está el comienzo de todo, el comienzo de su escritura. Rodrigo Hasbún escribe de lo que está lejos con nostalgia sentado siempre entre el presente y el pasado, cargando sus canciones de cuna, su abecedario, sus amores, sus libros, películas, su rumbo hecho de versos.
Su nueva novela Los años invisibles publicada en 2019 por la Editorial El Cuervo no es diferente y, a la vez, es otra cosa completamente.
Un personaje gatilla el traslado al pasado, es una mujer cerca a los cuarenta a la que él llama Andrea. Es una amiga del colegio que aterriza en Houston donde Hasbún vive actualmente. Llega 21 años después para encontrarse con el escritor y desovar su desconcierto y reclamo del porqué de tanta literatura en el retrato que hace de ella y de los acontecimientos de aquel marzo asqueroso que vivieron junto a los chicos de su curso en Cochabamba. Mientras pasan el día entero en bares emborrachándose y hablando del pasado y de los años invisibles, enterándose de lo que fue de la vida de muchos de los otros personajes, en especial de su querido amigo al que él llama Ladislao, ese que siempre quiso ser cineasta, la novela hace memoria y vuelve a mirar el pasado, con nuevos lentes, ejercitando otras profundidades de campo y perfeccionando los enfoques.
La mirada en sesgo. El autor se hace de la cámara de su amigo para robustecer la idea de que la memoria es “volver a mirar”, es cortar el ojo, es poner play a algo caprichoso, cambiante y precario como es el pasado. Es una novela, entre muchas otras cosas, sobre los personajes. No es casual que uno de los principales personajes sea un cineasta, un adolescente que día y noche ejercita su mirada y su pensamiento cinematográfico. La novela, sin trampas ni artificios, juega con la realidad y la ficción de sus personajes. Es una reflexión que nos impele a hacernos la aterradora pregunta ¿Qué y qué no conocemos de los que conocemos? Yo conozco al que Hasbún llama Ladislao en Los años invisibles y en su libro de cuentos Los días más felices (Duomo, 2011), su querido amigo que de adolescente solo pensaba en hacer cine, cuya educación han sido las películas de cine asiático, Happy Together de Wong Kar-wai, para quién “El cine no es Spielberg. Ni siquiera es Kubrick el cine. Es Cassavetes y Jarmush y, quizá, sobre todo Mekas”, como le comenta a su profesora de inglés en el videoclub de un judío que ha llegado hasta Bolivia escapando de la guerra.
Conozco a Ladislao, sé quién es este personaje en la vida real, la complicidad que comparte con Hasbún. Reconozco las preguntas de este personaje, sus intuiciones, sus videoclips para las bandas de sus amigos, conozco esa sonrisa que le sacan los comentarios inteligentes. Pero a la vez no, porque en las páginas de la ficción de Los años invisibles le pasan cosas que no quiero que le pasen, atestigua cosas que parecen imposibles de superar y que lo son. Y, aun así, en esos vertiginosos pasajes del libro donde se intuyen negras nubes sobre Ladislao lloro. A pesar de la ficción lloro de alivio porque no es quién creía que conocía, pero también porque en él veo a otros amigos que, fuera del libro, sí les pasan esas cosas que no quiero que le pasen.
De esa manera sutil, como la navaja de Un perro andaluz, Hasbún hace cortes finos y letales en sus propios párrafos para dejar respirar a las personas reales y dejar vivir a sus personajes lo que les toca vivir en sus páginas. Si tuviera que responder a su personaje al que llama Andrea y si ella terminara de leer el libro algún día, ésta quizá sería una buena respuesta al desconcierto que la lleva a viajar tan lejos como Houston. Pero este escritor sabe más, sabe que no hay una sola respuesta. En realidad, hay más preguntas, más personajes y que el principal, el verdadero personaje invisible, es la incontestable distancia.
Ahora no solo están el presente y el pasado, sino la distancia. Esos miles de kilómetros entre Cochabamba de los noventa y Houston hoy en día, entre su decisiva y confusa adolescencia y la siempre incierta adultez, entre el último año de colegio y el presente en que escribe la novela. La distancia entre el lenguaje del cine y el de la literatura, la distancia que le impedía ver lo que sucedía con las vidas de sus amigos, con las calles y casas de su ciudad, con las canciones tocadas por su banda. La distancia de los 21 años transcurridos, “Los veintiuno de no vernos –escribe- merodean a nuestro alrededor como una manada de animales dopados. Ambos pesamos –confirma- al menos veinte kilos más que en esa época pero en ella son más visibles porque no es alta. Yo he perdido cabello y ahora tengo la barba tupida y arrugas debajo de los ojos, lo que en suma acentúa mi apariencia árabe”. Aquí, la distancia como el tiempo que permite a la vida hacer lo que tiene que hacer sobre los cuerpos y almas de las personas y de sus personajes.
Con la presencia de la distancia algo bello ocurre en la novela, un viaje. El autor de carne y hueso, Rodrigo Hasbún, es también un personaje de su propia ficción al que llama Julián y en esa tejida distancia entre lo fantástico y la realidad entra como un bálsamo, luminosa, la literatura.
La distancia son dos grandes ojos oscuros que ciegos vuelven a mirar la vida en el presente a través del escritor Julián: “¿Con qué soñaremos cuando todo se vuelva visible?, se preguntaba Paul Virilio en un texto que también guardo en esa carpeta de mi historial de búsqueda, junto a las noticias de nuestro presente desquiciado”. Hasbún le hace espacio a la distancia para que la literatura circule a sus anchas.
En esta novela, el autor utiliza la ficción para abrir y conquistar una distancia necesaria no para viajar al pasado sino continuar un viaje que, cargados de versos, iniciaron aquellos grandes escritores, su propia gente de tierras lejanas, trashumantes, migrantes como él. Cuando al calor de varias rondas de whisky y mezcal hablan de la novela, el escritor le dice a la que llama Andrea “(…) me alegra saber que las cosas fueron distintas, que lo mío tiene poco que ver con lo tuyo. Que hay una distancia insalvable entre la vida y la literatura” y remata a modo de oculta confesión: “Esa distancia es menor en los libros de los grandes escritores”, Hasbún perfila la distancia de la que él habla, la que está en los libros y que es, al final, la única que importa.
Esa distancia literaria es el personaje principal atrapado en el corazón del libro, el prehistórico mosquito fosilizado en un pedazo de ámbar que viaja desde siempre. Esa distancia es no solo esa densidad abstracta que “permite ver mejor las cosas de lejos” sino es la prueba categórica e invisible de que, a pesar nuestro, estamos siempre en movimiento, migrando.
Con este libro, Hasbún acorta la distancia entre la vida y la literatura y da un nuevo paso en la órbita de esa raza de grandes escritores que se mueven y viajan en un vasto paisaje nuevo, lleno de ríos, mares, sabanas, desiertos, glaciares, galaxias por conquistar y que es la literatura. Hasbún es ya de otra especie, como esa que aparece en la canción de Jorge Drexler: una especie en viaje que no tiene pertenencias, sino equipaje.
El equipaje de Rodrigo Hasbún siempre serán su alfabeto y sus palabras porque ha aprendido en su paso por esos nuevos lugares literarios, lo que Siri Husvert aprendió en su propio viaje al pasado y es que: “el lenguaje afianza la memoria visual, y una vez que la imagen se ha desintegrado, las palabras sobreviven”.
Fuente: La Ramona

