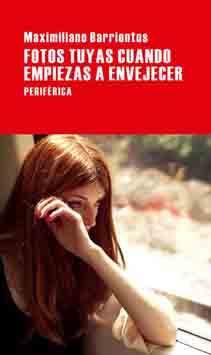
Conociendo a Maximiliano Barrientos
Por: Sheyla Valladares*
Acabo de conocer al escritor Maximiliano Barrientos. No en persona, por supuesto, sino a través de su literatura o para ser exactos, gracias a un cuento suyo que acabo de leer y que me dejó toda la noche pensando, queriendo, envidiando su manera de escribir y las historias que cuenta.
Y la alegría del hallazgo todavía me dura. Cada vez que me encuentro con nuevos escritores que me gustan, que me dicen algo o lo que es lo mismo, que me emocionan y se quedan rondando en mi cabeza es un regalo del día. Un pequeño detalle que hace que la jornada no sea un total desastre.
Mientras leía su cuento Las horas no me pude desprender de una sensación rara, era como si estuviera viéndolo escribir cada una de la palabras, casi por encima de su hombro. Era como si yo hubiera estado presente, viéndolo parir a Raquel y a Ariel, a Danae, sus criaturas, su historia con regusto a Virginia Wolf desde el título y hasta el final. Y me vuelve la ansiedad por las cosas que me hubiera gustado decir a mí, las cosas que diré algún día, quizás.
Maximilano Barrientos es boliviano, tiene algo más de treinta años y ya ha publicado varios libros, entre ellos la novela Hoteles y el libro de relatos Fotos tuyas cuando empiezas a envejecer, de donde es el cuento-pretexto de estas líneas. Títulos como este, historias como las que cuenta en su libro me hacen añorar un estado otro de la literatura cubana actual, de las historias que ocupan a nuestros escritores, de las maneras que tienen para contarlas o para arruinarlas. A veces, creo, pecamos de demasiado solemnes, de demasiado retóricos y preciosistas y perdemos la noción de que lo que importa es saber contar un cuento no cuán inteligente le vas a parecer a la “crítica especializada”.
Los lectores, por increíble que parezca, no queremos otra cosa, no necesitamos otra cosa, sino saber que la vida o su invención vale la pena por la posibilidad de ser contada, de poder reconocernos en miles de hechos cotidianos, en nuestras pequeñas tragedias trascendentes y no, en nuestros gritos de agonía, en la alegría de envejecer al lado de alguien a quien se conoce.
Maximiliano cuenta estas historias y por eso no termino de desear poder estar frente a un libro suyo algún día, de tropezarlo en alguna librería, de terminar de conocerlo. Por lo pronto les dejo “Las Horas” a modo de presentación. Espero que al final el gusto sea todo de ustedes.
Una lengua de tierra cercada por agua. Animales muertos. Vacas, caballos. Un niño mira algo que es imposible determinar. Un reflejo del sol, un cuerpo de persona o de animal flotando, los restos de un auto. A unos metros, una casa prácticamente sumergida: sólo es visible el techo, parte de una chimenea rústica.
La foto fue tomada desde una avioneta que sobrevolaba la zona. Rodeándolos, kilómetros y kilómetros de agua. La premiaron, conmovió a los lectores de periódicos europeos y latinoamericanos. Una foto sensible y profundamente veraz, dijeron, que testimonia la tragedia de las inundaciones que sufrió Beni hace menos de un año.
Saqué un montón mientras sobrevolábamos el área. Quinientas, ochocientas fotos, dijo Ariel. No hice este encuadre a propósito. Sencillamente apareció allí.
Estábamos solos en la casa y nos acababan de dar la noticia.
Un azar, me explicó. Una combinación milagrosa de circunstancias trágicas, la tonalidad de luz correcta, el instante en el que un niño, que posiblemente murió de disentería —muy cerca de un ternero agonizante o muerto—, miraba algo que nunca podremos saber.
Esa mezcla fortuita fue el inicio de nuestra buena suerte.
Estoy embarazada, dije en ese momento, cuando la euforia de la noticia ya había disminuido y hablábamos de lo que podía significar este premio —fríamente, pensando en mejoras económicas, en viajes, en vidas más plenas.
Ariel se sacó los lentes y sonrió como un tonto.
Sí, dije a pesar de que no había hecho ninguna pregunta. Será hombre. Se llamará Alejandro.
Acelero. Tengo gafas y escucho la radio. El aire acondicionado está encendido. Cuando disminuyo la velocidad para hacer los cambios, apoyo una mano en mi barriga. Si alguien en este momento me dijera podés cambiar tu vida por cualquier otra, podés retroceder seis años y evitar a Ariel, podés irte a otro país, podés tomar otras decisiones, yo seguiría conduciendo. Mantendría este nivel de velocidad.
Estaciono el auto detrás del Toyota de Karina. Me demoro unos segundos en el interior de la movilidad viendo a mis amigos tomando sol en la piscina. Muchos ya tienen más de treinta y hacen las mismas cosas que hicieron una década atrás. Estoy segura de que si les preguntase si hay una diferencia entre los niños torpes, los adolescentes inseguros y los adultos vanidosos, me dirían que no. Que sus vidas han sido viajes seguros en la continuidad. Kilómetros y kilómetros de lo mismo, deslizándose en una identidad no violentada, dilatada progresivamente a través de los años.
Envejecer, para todos ellos, es ser lo que son, lo que siempre han sido, de una forma menos intensa.
Son los amigos de Ariel y por lo tanto los míos.
Hombres y mujeres a los que nunca visitaría si no estuviera casada con mi esposo.
Hay algo vulgar y reconfortante en observar a hombres y mujeres que empiezan a dejar de ser jóvenes. En verlos semidesnudos, conversando en los bordes de una piscina, bebiendo cerveza, teniendo la certeza de que tienen vidas maravillosas, de que sus padres están orgullosos.
Puedo ser como ellos para alguien que me observa como yo los observo.
Paso una mano por mi barriga, sonrío, le digo:
Hay fotos de tu mamá en posturas parecidas, con un bronceado envidiable, frívola, incomprensible.
Karina, recostada en una de las sillas playeras, me ve y extiende una mano. Cruza los brazos como si esperase que me justificara por una tontería que acabo de cometer. La saludo. Siempre finge ese enfado mezclado con sorpresa, piensa que le confiere misterio o que la hace raramente atractiva. Quizás es algo mucho más instintivo y mecánico de lo que apenas es consciente.
Ya voy, digo alzando la voz.
Todos me están viendo como si me esperaran desde hace años, como si fuera la homenajeada, como si hubiera sacado la foto de ese niño famélico rodeado de kilómetros de agua y muerte.
Ariel aparece de uno de los compartimientos. Lo acompaña Mario, sostienen cañas de pescar. Se detiene a unos metros de la piscina y me observa sin saludarme. Mi esposo es un hombre de treinta y un años. Lleva los lentes con la nueva montura, está de shorts y no tiene polera.
La primera vez que lo vi fue en un bar. Había vuelto de uno de sus viajes y tenía una herida en la cara, se la había hecho durante la cobertura del Integración del Oriente. Tenía exactamente esta misma expresión, como si estuviese asustado, como si tuviera ganas de confesarte un secreto pero no se atreviera. El rostro de alguien prematuramente envejecido que tiene estudiadas unas cuantas excusas seguras que lo convencen de que ha tenido suerte, de que es un sujeto feliz. Yo soy su excusa favorita.
Alguna vez estuve enamorada de ese hombre. Trato de descubrir cuándo, en qué momento, empecé a verlo como ahora lo estoy viendo.
A una de las mujeres —Mariela, Karina o Ximena— se le ocurrió disfrazar a Danae. Le pintaron bigotes de gato y le pusieron una vincha con orejas.
Soy una gata, dice.
Ya sé, cualquiera se da cuenta.
Soy una gata a la que le gusta el agua.
No te vas a la parte honda, quedate acá.
Papá me estuvo enseñando a nadar. Ya sé flotar.
No te apartés de aquí, ¿me oíste?
Danae no responde. Me mira fastidiada, como si intuyese que no la creo, que la sigo viendo como mi hija y no como un felino.
Ariel se sienta a mi lado y me abraza. Me besa. Desde un comienzo —y mucho más cuando empezamos a tener problemas— recurre a este exhibicionismo sentimental, es una forma de demostrarse que las cosas son seguras, de que los afectos son sólidos, de que nada saboteará nuestra relación, de que nada devastador sucederá si somos capaces de mantener las apariencias. Le gusta demostrar lo que puede hacer conmigo, lo que él tiene y todos los otros (Mario, Raúl, Luis) no.
¿Vas a ir a pescar?, pregunta.
Me voy a quedar aquí nomás.
Está lindo el día para pescar.
Quiero echarle un ojo a Danae.
Se queda callado. Fuma.
Fuma alrededor de una cajetilla al día, cuando está nervioso o viaja puede acabarse fácilmente dos. Hace un año trató de dejarlo, pero no pudo. Una tarde Danae le preguntó si se iba a morir. Ariel la miró extrañado y le dijo que no, que los padres nunca mueren. Danae lo abrazó.
Esa noche peleamos, no recuerdo el motivo.
¿Te acordás esa vez que te saqué la foto sosteniendo el pescado?
¿Cuando lo dejé caer?
Sí.
Hacía frío, empezaba a oscurecer.
Parecías bailando. Como si en ese momento estuvieras bailando. Estabas asustada y alegre al mismo tiempo.
¿Dónde están esas fotos?
Las debo de haber grabado en uno de los discos, no sé. Si querés, cuando lleguemos, las busco.
¿Le estás enseñando a nadar?
Mira a su hija, en este momento habla sola. Se aferra a una de las escalerillas de la piscina.
Sí, en menos de un mes va a ser toda una sirenita.
Mario lo llama. Le dice que ya está todo listo, que los peces esperan.
Vuelve a besarme y pasa una mano por mi vientre.
¿Cómo está?
Está bien, se mueve.
Es mejor que vayas de una vez.
Danae, acordate de lo que te dije. Practicá, vuelvo en un rato, dice.
Voy a practicar, pa, contesta su hija.
Las mujeres están con los hombres, escucho sus voces. Me llaman y les digo que estoy cuidando a Danae.
Te dije que no voy a irme a la parte honda, dice enojada, mordiéndose los labios e hinchando los cachetes.
Igual quiero cerciorarme.
Resopla fastidiada. A lo lejos, en las cercanías de la laguna, nuestros amigos beben cerveza y conversan de pesca, de anzuelos, de tipos de peces, de la forma correcta de cocinarlos, de criaderos.
Saco de mi cartera Las horas y leo esto:
—Como una mañana en la que fuimos jóvenes juntos.
—Sí. Así.
—Como la mañana en la que saliste de esa vieja casa; tú tenías dieciocho y yo, yo acababa de cumplir diecinueve. Tenía diecinueve y estaba enamorado de Louis y estaba enamorado de ti y pensé que nunca había visto nada tan hermoso como tú saliendo por una puerta de vidrio temprano por la mañana, aún adormilada, en tu ropa interior. ¿No es curioso?
—Sí —dice Clarissa—. Es curioso.
—He fracasado. —Dejá de decir eso. No has fracasado.
—Sí. Lo hice. Y no quiero que me compadezcan. No realmente. Es sólo que me siento tan triste. Lo que yo quería hacer parecía sencillo. Quería crear algo lo suficientemente vivo e impactante como para que pudiera compararse con una mañana en la vida de alguien. La mañana más común. Imagina, tratar de hacer eso. Qué tontería.
Mi hija flota en el agua, patalea. Hace tan sólo unos años no era capaz de pronunciar palabras, ahora puede entenderlo todo. El sol le da en el cuerpo, en los bigotes de gato, en el pelo rubio, en las orejas de plástico que alguien colocó sobre su cabeza, en los pliegues de piel que se forman entre su brazo y su axila. Tiene los ojos cerrados. Nunca podré saber lo que piensa o siente. Es la mañana de mi hija. Cierro el libro y trato de pensar en una novela o en una película o en una canción tan potente como esta mañana (que la contenga, que la reproduzca), la segunda mañana de sus cuatro años.
Danae procura mantenerse a flote, es disciplinada en cada uno de sus torpes y valientes intentos. Hace lo que su padre le dijo: practica, lucha por ser una gran nadadora. Su mañana es incomparable, intraducible, sólo equiparable a cosas que no tienen continuidad. Hay algo que hace pensar en la muerte en esta mañana, en su mañana. Quiero decirle eso. Quiero decirle que nunca va a ser la misma persona que es ahora, en este preciso segundo, cuando tiene los ojos cerrados y expulsa el agua por la boca a chorritos. Quiero decirle que nadie más la está viendo a excepción de su madre. Quiero decirle que hay algo profundamente triste y hermoso en la singularidad de sus mañanas. Quiero meterme en el agua y tocarla, saber que el cuerpo de mi hija es real, saber que puedo protegerlo si alguna vez corre peligro. Saber que la belleza de los cuerpos radica en su posibilidad de mutar, que todos los cuerpos son hermosos porque son mortales. Quiero decirle a mi hija, mientras veo el sol filtrándose en el agua y en su piel, que esta hora, este minuto, este segundo es irrepetible e intraducible porque alguna vez yo tendré que morir y ella tendrá que seguir viviendo —y lo sé, es intraducible porque estoy pensando en mi muerte—. Es triste saber que estamos tan separadas en este momento.
En la cocina ayudo a Mariela con las ensaladas. El resto de las personas se encuentra en la parrilla, asan los pescados que extrajeron de la laguna.
Hasta hace unos meses, Mariela estuvo saliendo con un francés que conoció por Internet. Vino a Bolivia, vivieron juntos durante una temporada en un departamento que él alquiló. Cuando se fue cortó el contacto, ni siquiera respondió sus e-mails.
Debe de ser casado, dijo desalentada cuando me lo contó por teléfono.
Mi amiga —la única que no pertenece al grupo de Ariel— es una mujer que no ha tenido suerte con los hombres. Su anterior novio, uno con el que llevó una relación larga y complicada, la extorsionaba sentimentalmente. Mariela tuvo que escapar a España y pasar un año trabajando en distintos oficios para estar lejos de él y de ese mundo torcido que era su vida en común. Cuando regresó volvieron a verse y su vida fue el mismo infierno de antes. No se mostró coherente cuando le pregunté por qué había vuelto con él, supongo que seguía enamorada y no encontraba la forma de explicármelo. Cuando estuvo con el francés su ex novio dejó de hablarle, pero cuando volvió a París, apareció nuevamente. Ahora se ven furtivamente, él tiene otras mujeres, siempre tuvo otras mujeres, relaciones que llevaba descaradamente y que no se preocupaba por esconder. Mariela no logra sobrellevarlo y entra en crisis a pesar de que ya no existe esa cercanía que había antes, a pesar de que ahora lo que sucede entre ellos es pasajero.
Cada vez que nos vemos Mariela habla de su vida sentimental, así que espero que comience en cualquier momento.
Adiviná a quién me encontré la semana pasada, pregunta.
Guardo silencio durante unos instantes. Veo la silla donde estaba leyendo y el libro apoyado en los azulejos.
No sé, Mariela, no tengo la menor idea.
Decí algún nombre.
Al francés.
¿Jean-Paul? ¿Estás loca? Ese hijo de puta debe de estar con su esposa y sus cuatro hijos en algún suburbio de París o vacacionando en alguna playa de España. No, no fue Jean-Paul.
No tengo idea.
Vi a Sebastián, coincidimos en un colectivo.
Mariela corta los tomates en pequeños recuadritos.
Desde donde estoy parada, le veo la espalda, el pelo recogido, la malla de color amarillo con delgados tirantes, una figura imponente que evidencia que nunca ha estado embarazada.
Miro el agua en la piscina y los autos a lo lejos.
El pasto. Los rayos estrellándose en los vidrios.
Hablamos poco. Lo sentí incómodo, dice. Siempre le tuve cariño. Recuerdo la vez que fuimos a esa laguna con sus amigos y llevamos a Danae cuando era tan pequeñita que no sabía hablar. Me mataban esos hombres hablándole. En su vida habían tenido contacto con niños, todos asustados por no saber cómo comunicarse con esa cosita tan frágil.
Sí.
Eran buenos años. A veces pienso en las mujeres que fuimos entonces. Yo recién había llegado de España y nos veíamos tan seguido.
Se queda callada. Se da la vuelta, deja el cuchillo y se limpia las manos con una servilleta.
Era muy divertido, dice.
Ríe, mira el piso. Me mira con algo de tristeza en los ojos, como si hubiéramos fallado en las elecciones que tomamos, como si en algún momento, sin que nos diéramos cuenta, hubiéramos dejado de ser esas mujeres de las que estuvo hablando. Como si, sin sospecharlo siquiera, nos hubieran estafado.
Digo:
Le conté que estoy embarazada.
Mariela se lleva una mano a la boca, sus ojos se agrandan como platos. Conozco tan bien esa expresión.
¿En serio hiciste eso?
Sí. Creo que sería más complicado que otros se lo dijeran.
¿Hace cuánto que no se ven?, pregunta.
Dos años. Todo acabó hace dos años.
¿Pasó todo ese tiempo? No lo puedo creer.
Le escribí y le dije que estaba esperando a un varoncito.
¿Y te contestó?
Me habló borracho a las dos de la mañana. Por suerte Ariel estaba de viaje. Dijo que acababa de leer el e-mail, me preguntó cómo me sentía.
¿Y?
Y le dije que estaba bien. ¿Qué otra cosa podía decirle? Habían pasado más de dos años. Hacía todo ese tiempo que no hablábamos.
Mariela sonríe, pero no está feliz. No sé si mi amiga es una persona feliz. De pronto, tengo ganas de llorar.
Me preguntó por qué habíamos terminado, digo. Después de años de no buscarme o de no habérmelo preguntado cuando las cosas se rompieron, en ese momento, a las dos de la mañana, lo hizo.
¿Qué le dijiste?
Que no quería complicarlo. Yo era una mujer con una hija y un matrimonio yéndose a pique. Él era un muchacho. ¿Qué se supone que pasaba entre nosotros?
No dice nada. Mira la piscina. Paso una mano por mi barriga, se mueve. Escucho la voz de los amigos. La voz de Ariel. Ríen a unos metros, no muy lejos de aquí.
Digo:
Supongo que estaba confundida. Supongo que las cosas poco a poco fueron arreglándose con Ariel. Todo eso junto, o parte de eso, o cosas completamente distintas, mucho más sencillas. Era tan sólo un muchacho, Mariela.
Mario entra en la cocina y la abraza, la besa en la mejilla. Ella está dócil. Se deja hacer todas estas cosas sin sacarme los ojos de encima, me mira con resabios de una tristeza que muy en el fondo es una forma de compadecerse a sí misma y a la mujer que fue entonces, cuando éramos verdaderas amigas, cuando creíamos que las cosas tomarían otro rumbo.
Los chicos están poniendo la mesa. Espero que tengan hambre porque tienen una pinta…, dice Mario chupándose los dedos.
Miro a la gente —todos ellos, sus amigos— y veo a Danae corriendo por los bordes de la laguna mientras Ariel le saca fotos.
Hay luz por todas partes. La mayoría de los hombres y mujeres usan gafas. Sus cuerpos están bronceados y son imperfectos.
Mariela sale primero con las fuentes de ensaladas. Me quedo unos instantes viéndola alejarse.
Pesqué uno inmenso, realmente grande, dice Mario.
Paso una mano por su cara y sonrío y él baja instintivamente la vista. Abandona la habitación. A unos metros, alejándose cada vez más, va Mariela.
Ahora es el momento adecuado y quiero brindar, dice Mario, que ya está un poco borracho. Nos mira a todos los que estamos sentados en la mesa.
Quiero brindar por un gran amigo, por una de las personas que más aprecio y a la que le deseo todo el éxito que está teniendo. Un éxito muy justificado.
Aplausos. Karina ríe y cruza un brazo por la cintura de Mario. Todos miran a Ariel, que está ligeramente sonrojado y que tiene sentada a Danae en sus rodillas. Acabamos de comer hace unos minutos.
Un éxito que es también el de todos nosotros porque nos alegramos con su alegría, porque sabemos del enorme talento que tiene como fotógrafo y estamos seguros…
Se queda callado, tose, nos mira con ojos acuosos.
Espera que alguien lo ayude, pero todos lo miramos serios.
Éste había sido un orador nomás. Tenías escondidos esos dotes, Mario, dice Raúl riendo y provocando la hilaridad del grupo, incluso la de Ariel.
Un poco de seriedad, dejen de ser tan payasos. Quiero dedicar este brindis a mi amigo, a mi mejor amigo, que lo conozco desde que estamos en colegio. Cuando…
Vuelve a quedarse callado.
Ya, salud. Bebamos por Ariel, dice Karina.
Todos levantamos las copas —la mía sólo con agua— y bebemos.
Es mi turno de hacer un brindis, dice Ariel.
Los amigos, que hasta hace unos instantes estaban aplaudiendo, se callan súbitamente para escucharlo.
Quiero decir que este premio ha sido muy importante para mi carrera, pero que es insignificante si lo comparamos con otro que es la gran alegría de mi vida y la principal razón por la que hago las cosas que hago. Quiero dedicar este brindis a la mujer que está a mi lado. La madre de Danae y la futura madre de Alejandro. Esto es para vos, Raquel. Quiero agradecerte porque has estado conmigo durante todos estos años.
Aplausos mucho más emotivos que los de hace un rato.
Ariel baja de sus rodillas a Danae, se pone de pie y camina hasta donde estoy sentada. Me abraza y me besa bruscamente en la boca. Cierro los ojos y siento el olor dulzón de su apenas avanzada borrachera. Siento la barba que raspa, los dedos en mi nuca, su lengua tímida.
Cuando termina de besarme, Danae aplaude como si lo que acabase de ver fuese una función cómica, dos personas que se lanzaron pasteles en la cara y terminaron con los rostros embadurnados de crema. Hay restos de los bigotes de gato, pero ya no lleva las puntiagudas orejas de plástico.
Al cabo de unos segundos las personas se olvidan de nosotros y siguen conversando.
Ariel me mira. No tiene la menor idea de quién soy.
Ésta es la espalda desnuda de mi esposo, duerme profundamente.
A unos metros, en una cama de una sola plaza, duerme Danae. Los amigos están en sus respectivas habitaciones.
Las luces de la piscina siguen encendidas. Desde la ventana veo los destellos de los focos y el enjambre de diminutos insectos drogados por el brillo, muriendo seducidos por la luminosidad.
Observo a mi esposo y a mi hija completamente dormidos. Éstos son sus momentos más vulnerables.
Me calzo las sandalias y abandono el dormitorio.
Hay luz en algunos cuartos, los amigos ven televisión o se quedaron dormidos y olvidaron apagarla.
Llego hasta el borde de la piscina y encuentro mi ejemplar de Las horas, la cubierta está mojada.
Me quito las sandalias y me siento en el borde con el libro a pesar de que no tengo intenciones de seguir leyendo.
Veo los insectos muertos, una masa indistinguible de pequeños cuerpecitos amontonados, adheridos al foco.
Primero introduzco un pie y luego otro, el agua está tibia después de todas las horas de sol. La sensación es agradable.
Veo parte de la laguna y pienso en los centenares de peces deambulando por el interior de esa oscuridad. Peces cuyos hermanos o padres comimos esta tarde. Peces que otras personas similares a nosotros comerán en celebraciones parecidas a la nuestra.
Sólo es cuestión de un pequeño saltito para meterme en el agua. En segundos se empapa mi blusa. Camino de a poco y veo mi barriga, la protuberancia de mi cuerpo, la perfecta circunferencia, la vida dentro de la vida.
Me alejo de la parte más panda, tengo que caminar de puntillas o si no el agua se me mete en la boca. Empiezo a escupirla.
Pienso en Danae y Ariel en un cuarto donde estoy ausente. Nunca recuerdan sus sueños, nunca los comparten.
Me zambullo, me muevo dentro del agua. Mi cuerpo es inmenso, el de una ballena. Pienso en mi amiga Alice, muerta en un accidente de auto, pienso en su perro, que sacrificaron cuando era niña. Pienso en mamá, que nunca volvió a ver a mi verdadero padre luego de una separación confusa. Me muevo en el interior del agua y recuerdo sus últimos días, la enfermedad silenciosa que le quitó la vida. Mi madre nunca verá a Alejandro y eso en cierta forma me entristece.
Aguanto la respiración, sólo unos segundos más. Sólo unos instantes.
Me sumerjo hasta tocar fondo y pienso en la escritora inglesa del libro con su abrigo lleno de piedras, hundiéndose en el río. Todas las voces dentro de su cabeza. ¿Qué cosas le decían? ¿Que no era lo suficientemente buena para este mundo? ¿La impulsaban a que matara a sus seres queridos? ¿Le decían en todo momento que era mortal, que tenía que vivir con la responsabilidad de sus actos porque algún día moriría? ¿Se mató porque le temía demasiado a la muerte?
Una mujer en el fondo de un río. Algo inclasificable y raramente hermoso confundido con el barro y las algas. El talento en un cuerpo que albergó voces y pesadillas y que encontró la forma de estar lejos, de no volver.
Mujeres que se van de esa forma. Que encuentran una puerta y la abren.
Estoy en el fondo de la piscina y siento que se mueve. Siento que su vida es la vida de mi vida.
Asiento las manos en mi barriga. Está ahí.
Vivirá. Nos sobrevivirá.
*Escritora y periodista cubana
Fuente: Blog Criatura de isla

