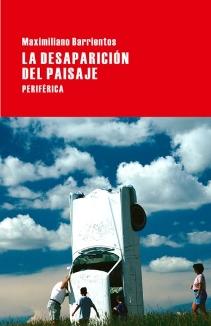
Condenados a desaparecer
Por: Martín Zelaya Sánchez
Cervezas y whiskies, autos y perros. Carreteras infinitas y cuartos de hotel. Hombres y mujeres irremediablemente solitarios y el mundo girando a su alrededor.
Tanto los relatos breves como las novelas de Maximiliano Barrientos podrían, de alguna manera, resumirse así; y lo digo con la más decidida intención de elogio: qué mejor que la simplicidad y naturalidad de la vida cotidiana -escenas, retazos, el paso del tiempo- para contar una historia. Y qué mejor que hacerlo de una manera clara, contundente y profundamente reflexiva como lo hace el autor cruceño en su más reciente libro, La desaparición del paisaje.
El qué
Vitor vuelve a una ciudad desconocida pero a la vez exacta a la que dejó una década atrás, cuando huyó de la muerte, de la rutina, de sí mismo. Un regreso a la quietud, a una urbe detenida en el tiempo, o al menos condenada a avanzar mucho más lentamente en medio de la debacle posmodernista.
“Santa Cruz se quedó quieta en esos años, en ese clima de glamour y de soledad camuflada con coca y fiestas. Guns N’Roses y Metallica, Journey y Whitesnake sonaban sin interrupción (…) como si Santa Cruz entera, fuera un museo de canciones que en otra parte, en las ciudades de verdad, ya no escuchaba nadie”. (28-29)
“Cuando Santa Cruz era un arenal derretido por el sol, sin calles pavimentadas, con autos plantados en barrizales del centro, con bueyes y carretones como el transporte más confiable. Todavía no una ciudad, cualquier cosa menos una ciudad… cuando Santa Cruz era un lugar ahora desaparecido”. (149)
Se queda en casa de María, la viuda de su padre, y entre no hacer nada, arreglar el viejo Ford Galaxy, acabar una cerveza tras otra y retomar con Laura, su antigua novia, el furtivo e incompleto amor de adolescencia, empieza a reencontrarse con su familia: su hermana Fabia y su tío, y a conciliar cuentas pendientes con la muerte de sus padres y con su Yo por mucho tiempo negado, abandonado.
El cómo
Además de regreso, culpa y búsqueda -como lo admitió el autor en más de una entrevista-, esta es una novela de reconstrucción. Un intento del protagonista-narrador de reencauzar un futuro que ya parece escrito, a partir de la recuperación-redención de un pasado del que jamás pudo evadirse.
“… en la foto, Laura se aguanta la risa. Yo estoy serio, cruzo el brazo alrededor de sus hombros. Miro al ojo de la cámara, aguardo. Eso hago: espero el futuro”. (203)
Barrientos tiene una enorme habilidad para transmitir sensaciones y sentimientos; sin ser explícito, sin redundar ni rebuscar, solo con diálogos y situaciones quirúrgicamente diseñados. Y esta, hay que decirlo, es una novela de sensaciones, de sentires, bien engranada con un lenguaje implícita y explícitamente cinematográfico; las más logradas descripciones bien podrían transportarse, exactas, a un posible guion adaptado del libro:
“Di vueltas hasta que se hizo tarde en la noche. Guardé el auto en el garaje. Me saqué los zapatos y caminé descalzo por el pasto. Caminé por las losetas y escuché una música que provenía de la casa de una mujer que vivía sola (…) Me gustaban las losetas calientes después de todas esas horas de acumular rayos de sol. Palpitaban. Quemaban. El calor entraba en la piel sin que esta impusiera la menor resistencia”. (86)
Los trasfondos
No faltan –tangencialmente en toda la novela- algunos recursos simbólicos; como uno muy común en la obra de Barrientos, su fijación por los hoteles, reflejo de fugacidad, inestabilidad, precariedad, pero también de libertad: los hotelitos de EEUU en los que Vitor vivió por años, los alojamientos de su amor fugaz con Laura, y el terrible cuarto de hotel en el que en su niñez vio colgando el cuerpo de un suicida, y en el que su familia se despidió como tal antes de la fatal desintegración.
Otro recurso: la muerte. Desde la del obeso suicida, hasta la de sus seres queridos en la adultez y, claro, la de su padre y su madre que marcaron profundamente su vida.
A la muerte, esa presencia constante e inevitable de la que siempre tratamos vanamente de huir, Barrientos la aprovecha como símbolo, clave para la trama, pero también para reflejar la oscura personalidad de Vitor.
“… esperando que la rabia silenciara lo que acribillaba mi cerebro sin descanso: mi madre como un paisaje que duraba segundos, que se deformaba y se convertía en brillos que eran consumidos por las moscas. Memoria desapareciendo, volviéndose invisible, acabando con cada una de las imágenes que retenían lo que fue por tan poco tiempo infancia, familia”. (61-62)
Y claro, otro manido recurso: el alcohol. Cervezas, casi siempre y no pocas veces whisky. No es solo un detalle más, no es solo un recurso para crear ambiente, o un pretexto para ciertos diálogos o situaciones, es una constante, un catalizador para Vitor, como lo fue para su padre, su tío… Acaso cómo lo es para gran parte de los cruceños, los bolivianos…
“El alcohol hace que todos alberguemos a una multitud de fantasmas en la cabeza, eso es lo más hermoso y lo más doloroso de emborracharse. Todo ese mundo viejo empieza a poblar la mente en el segundo en el que vaciamos el primer vaso y buscamos con la vista a los muertos detenidos en el aire, como si estuvieran ahí, esculpidos…”. (42)
La vida está hecha de detalles, de retazos, de hechos insignificantes que se hilan y entrecruzan y que tan solo con variar mínimamente, pueden cambiar un destino.
Tarde o temprano todos debemos enfrentarnos a la desaparición del paisaje. A que todo pase, caduque, y cada vez el pasado sea más grande y poderoso que el presente… y que el futuro poco a poco deje de existir.
“Nos movimos dentro de los márgenes de una fotografía vieja. La fotografía de un paisaje final. La última imagen del mundo como lo conocíamos”. (264)
La desaparición del paisaje (Periférica, 2015), es una novela extraordinaria. Que alguien por favor haga el favor de traer ejemplares a las tristes librerías bolivianas.
Fuente: Letra Siete

