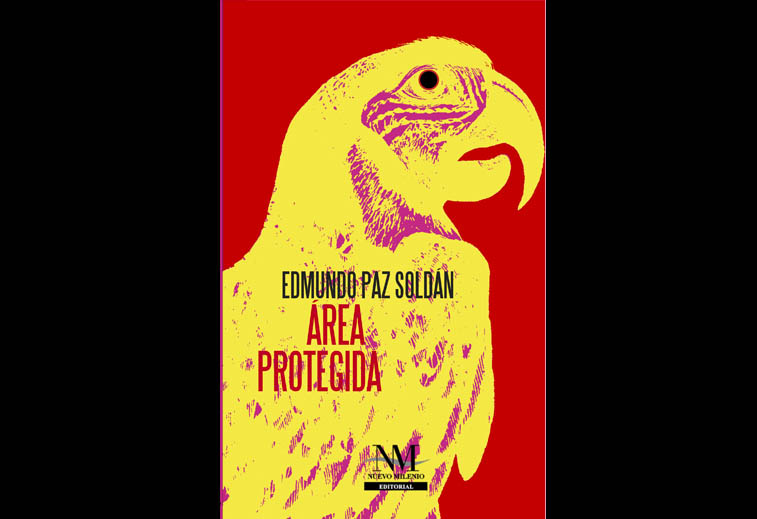Por Guillero Ruiz Plaza
El apocalipsis
Aunque en el uso común se entiende cada vez más el apocalipsis como sinónimo de fin del mundo, su sentido original es el de revelación y, tanto en la tradición religiosa como en la secular, está ligado al surgimiento de un nuevo orden. En Área protegida (Nuevo Milenio, 2024), Edmundo Paz Soldán recoge esta tensión entre destrucción y alumbramiento. Su protagonista, el Profe, funda una comunidad con tintes utópicos en un parque de diversiones abandonado en la Amazonía. Convencido de que el colapso de la humanidad es inminente, decide ensayar otra forma de vida, en aparente armonía con la naturaleza y los demás.
En este personaje resuenan ecos de Antonio Conselheiro –el místico de Canudos que Vargas Llosa convirtió en figura central de La guerra del fin del mundo (1981). Pero si el Consejero soñaba con erigir una Nueva Jerusalén, el Profe carece de toda esperanza trascendente: su comunidad no se dirige hacia una salvación, sino hacia la espera de un fin que nunca llega. El nihilismo que impregna el modelo capitalista desemboca aquí en un vacío de revelación: un apocalipsis sin sentido. La única excepción es Hortensia y su secta de avistadores de ovnis, que reelaboran mitologías indígenas para anunciar la llegada de los “últimos seres” –que eran también los primeros–. Estos fundarán una ciudad venida del cielo: no una nueva Jerusalén, sino una promesa extraterrestre.
Con el paso del tiempo, Rilma –mano derecha del Profe– comprenderá que Hortensia, y no su líder, era la única capaz de cohesionar a la Comunidad, cuya breve existencia naufragó en la diversidad incongruente de sus creencias. El resultado es una alegoría de las tensiones entre fe, utopía y desencanto en el contexto del Antropoceno.
Lo postapocalíptico y lo tecnológico
La novela se mueve entre lo apocalíptico y lo postapocalíptico. No describe un mundo devastado, como La carretera (2006) de Cormac McCarthy, sino un paisaje en transición, donde las señales de la catástrofe se entremezclan con lo cotidiano. Las referencias a la historia reciente de Bolivia –la defensa del TIPNIS, el falso ecologismo de los sucesivos gobiernos socialistas, los incendios devastadores de la Chiquitania, las inundaciones en el Oriente– anclan el relato en un presente reconocible y, al mismo tiempo, proyectan un futuro inquietante: un mundo sin humanos, donde la selva, los animales y las máquinas siguen su curso.
En este contexto, los drones y hologramas usados para repoblar la Amazonía reelaboran el sueño fantasmagórico de La invención de Morel (1940), donde la vida misma se confunde con sus simulacros. La elusiva reaparición de especies supuestamente extinguidas refuerza esa sensación: no sabemos si asistimos al milagro de la naturaleza o a la trampa tecnológica de un futuro que ya llegó. En Área protegida, el colapso no es una promesa lejana: es cotidiano, sigiloso, acumulativo.
Siguiendo a Heather Hicks, la ficción postapocalíptica reconstruye el sentido del mundo desde las ruinas del orden anterior. La originalidad de Paz Soldán está en demostrarnos que no hace falta imaginar demasiado: basta con leer los periódicos. Y nos invita a leer el presente como si ya estuviéramos en el día después del desastre.
Creencias y ficciones
Ante el derrumbe, los personajes buscan dotar de sentido al absurdo. Y así proliferan creencias disparatadas: estatuas de un parque de diversiones convertidas en ídolos mitológicos; pájaros extinguidos que se vuelven objetos de culto; extraterrestres que llegan como salvadores; una niña legendaria erigida en guía espiritual. En este terreno híbrido entre la mitología popular, la superstición y la posverdad contemporánea, Paz Soldán retrata al ser humano como ese “animal metafísico” de Schopenhauer: siempre necesitado de ficciones para sostener la Historia. Tal como recuerda Harari en Sapiens (2011), son las ficciones las que nos cohesionan, aunque también nos condenen a vivir en verdades disputadas.
De esta forma, los personajes, aunque bien individualizados, adquieren un carácter alegórico: encarnan la imposibilidad de alcanzar una verdad definitiva en el nuevo régimen climático, cuando las narrativas proliferan y se superponen como capas de una selva insondable. La algarabía de voces y creencias contrapuestas funciona bien como emblema del Antropoceno: un tiempo de catástrofes acumuladas, pero también de ficciones heterogéneas que intentan darles sentido.
Individualidad y colectivo
Como señala Hicks, la ficción postapocalíptica en lengua inglesa se basa en general en la figura del héroe superviviente, cuyo modelo original es Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe, novela que escenifica la lucha entre civilización y barbarie. Así, Richard Matheson, Margaret Atwood, Cormac McCarthy, entre otros, centran sus relatos en la figura del individuo heroico que lidia con “salvajes”.
Por oposición, la literatura postapocalíptica hispanoamericana construye un sujeto colectivo. Por ejemplo, Tejer la oscuridad (2020), de Emiliano Monge, se desarrolla a través de más de 80 narradores. Este relato colectivo de los supervivientes del colapso conforma “una sola memoria”, enfatizando el carácter supraindividual de su empresa.
Área protegida combina estas dos corrientes, pues narra la constitución y la vida cotidiana de la Comunidad a través de voces que, al entrecruzarse, ponen de manifiesto las dificultades de la convivencia y la incongruencia de las distintas creencias y costumbres. Son fuertes individualidades que tienden a la divergencia y, a pesar de que contribuyen a la vida en grupo, no conforman un relato común.
Paz Soldán sugiere así que la alineación en un grupo orgánico y unitario que borre de entrada toda disidencia es una de las ingenuidades –o uno de los peligros– que entraña cualquier proyecto utópico o alternativo. Además, desplaza la mirada desde el heroísmo individual hacia las tensiones irresueltas del colectivo, proponiendo un laboratorio narrativo de lo comunitario en un mundo en crisis.
Frente al capitalismo
En las novelas postapocalípticas de la angloesfera, se vislumbra una crítica de la modernidad perdida, pero también cierta nostalgia por ella.
Recordemos el pasaje en La carretera en que el padre encuentra en una máquina expendedora una sola lata intacta de Coca-Cola, y se la da al hijo, que nunca probó esa bebida, como una reliquia sagrada. En su rareza, la Coca-Cola adquiere un “aura” (Benjamin) imposible en tiempos de abundancia. Asimismo, este fetichismo de la mercancía (Marx) es un condensador simbólico de todo un mundo desaparecido: el modelo capitalista globalizado.
Por fin, en la lucha cotidiana del padre contra la barbarie, es perceptible la nostalgia por un orden social garantizado por el Estado.
En cambio, a pesar de su carácter heterogéneo, la Comunidad de Área protegida parece muy unida en torno de su lucha contra el sistema responsable del desastre.
Además, no tiene nostalgia alguna del Estado, sino más bien un enfrentamiento sangriento contra el poder. Aquí aflora un inconsciente político latinoamericano: la experiencia histórica de estados ultracorruptos, cooptados por intereses extranjeros, incluso muchas veces antidemocráticos. No solo eso, sino que la Comunidad debe lidiar con un modelo extractivista en acción, dentro del área protegida, por culpa de un Estado hipócrita y encubridor.
Esta contraposición al modelo económico y político requiere nuevos relatos que sostengan la vida colectiva. La Comunidad –en una transculturación invertida con respecto a la Colonia– transforma las creencias de ciertas tribus del Amazonas: resignificación cultural que sirve para luchar contra los paradigmas del sistema, generando una cosmología alternativa.
Pero ¿qué decir de subproductos de la posverdad como los terraplanistas y los antivacunas, que también integran la Comunidad? Tanto las creencias indígenas resignificadas como estas teorías de la conspiración funcionan como alternativas narrativas frente al bloque de racionalismo científico-técnico: uno de los fundamentos ideológicos del modelo capitalista.
Aunque los orígenes y el prestigio sean distintos –en un caso, la venerable memoria ancestral; en el otro, el caótico flujo digital–, el gesto político es semejante: cuestionar la autoridad de la ciencia moderna a fin de poner en tela de juicio el sistema entero. Y esto se debe a que la lógica productivista se legitima y se expande apoyándose en una concepción positivista de la ciencia. De aquella visión de progreso que en los albores de la era industrial suscitaba asombro y admiración, no queda hoy sino desengaño, angustia e incluso horror ante sus efectos devastadores.
La forma novelística
Para representar este caos de creencias, Área protegida se construye como un prisma narrativo donde se entrelazan no solo las distintas voces –que varían entre la tercera persona limitada y la tercera persona omnisciente–, sino también los tiempos. Pese al vaivén incesante, la división en tres partes –“La Comunidad”, “El enfrentamiento” y “Hospital de aves”– otorga al lector un marco sólido. La prosa es sobria, directa, pero no exenta de plasticidad; en breves trazos, con una economía descriptiva que resulta más eficaz que la acumulación retórica, Paz Soldán evoca un Amazonas envolvente, que respira en cada página como un personaje más.
En suma, la algarabía de voces y tiempos, unida a una prosa enérgica, confiere a la novela un aliento selvático que dialoga tanto con su espacio narrativo como con nuestro presente, saturado por el ruido ansiolítico de redes sociales, podcasts y aplicaciones diversas.
Conclusión
Más que anticipar un futuro distópico, Área protegida reconfigura el presente en clave apocalíptica: inundaciones, extinciones y migraciones forzadas nos sitúan como si ya viviéramos el fin. La novela se convierte así en alegoría del Antropoceno, donde el colapso no es una promesa remota, sino una experiencia cotidiana.
Como señala Bruno Latour en Face à Gaïa (2015): “La modernidad vive, entera, después del Apocalipsis”. La modernidad se construyó sobre dos pilares: el progreso lineal e interminable (ciencia, técnica, economía) y la separación entre naturaleza y cultura (el hombre domina la naturaleza). Ese proyecto está en ruinas y, así, nos vemos obligados a reinventar cómo habitar el planeta.
En este marco, Paz Soldán desplaza la mirada del héroe individual propio de la tradición anglosajona hacia un laboratorio narrativo de lo comunitario: voces múltiples, tensiones irresueltas e individualidades que convergen y divergen en una convivencia frágil. El relato muestra tanto la potencia como los peligros de lo colectivo: la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también la amenaza de un organicismo que elimine toda disidencia.
Frente a la nostalgia capitalista y estatal de otras ficciones postapocalípticas, aquí emerge una comunidad que combate el sistema y ensaya cosmologías alternativas –unas de raíz indígena, otras nacidas de la posverdad–, todas cuestionando la hegemonía del racionalismo positivista que legitima al capitalismo moderno.
Al final, en el personaje entrañable de la niña Darlin y en su legado ecologista late una esperanza: la posibilidad de que surja una conciencia planetaria y de que la naturaleza muestre su prodigiosa resiliencia, incluso si la humanidad desaparece. Esa nota luminosa está atravesada por la ironía que Nicanor Parra condensó en sus Ecopoemas (1982): “Buenas noticias: / la tierra se recupera en un millón / de años. // Somos nosotros los que desaparecemos”.
En definitiva, Área protegida confirma a Paz Soldán como un narrador capaz de revelar en el presente las señales de lo apocalíptico y, al mismo tiempo, de situarnos en el umbral de lo postapocalíptico. Su novela no proyecta un desastre por venir: muestra que el colapso ya tuvo lugar y que vivimos, a la vez, en el tiempo del derrumbe y en el día después. En esa tensión –entre lo que aún se desmorona, lo que ya quedó atrás y lo que pugna por renacer en lo colectivo– radica la fuerza singular de esta obra.
Fuente: Revista 88 grados