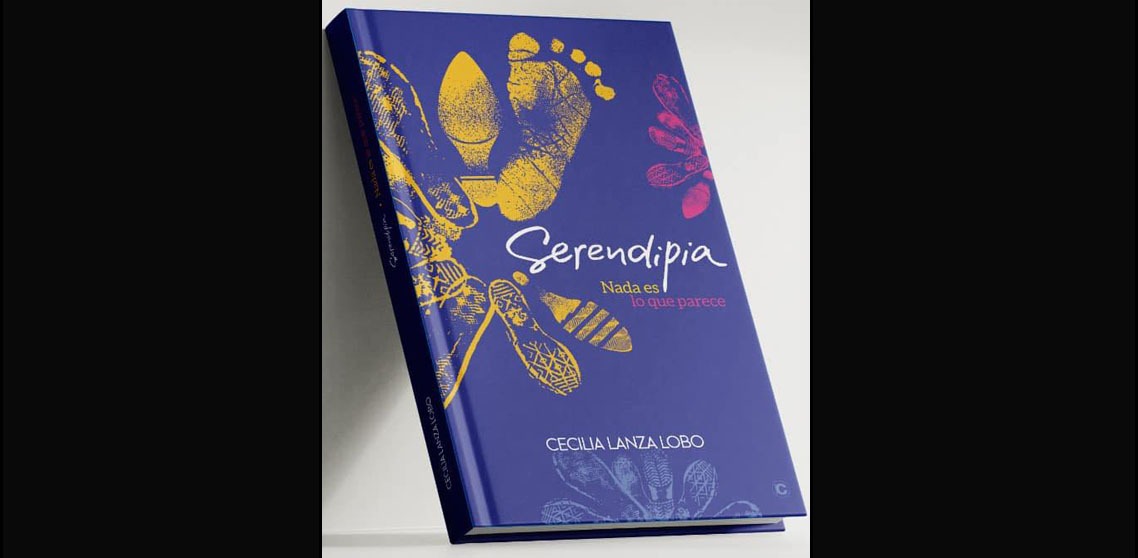Por Marcelo Paz Soldán
Serendipia. Nada es lo que parece, de Cecilia Lanza, me confirmó que Bolivia está hecha de historias maravillosas, de vidas reales tan o más extraordinarias que la ficción. Cada crónica me llevaba por relatos insospechados: desde la fría celda de un viejo poderoso hasta las barricadas de una revuelta ciudadana; desde la euforia de Woodstock en los años 60 hasta la dura supervivencia bajo un puente paceño; desde la absoluta oscuridad de la Amazonía profunda hasta la tenue esperanza que ilumina nuestras propias noches. Cecilia escribe relatos íntimos y poderosos, y en cada uno encontré hechos distintos, una sacudida de humanidad. Estas cinco crónicas en particular dejaron huellas en mi memoria.
Luis Arce Gómez / El campeón de ajedrez
En “Luis Arce Gómez / El campeón de ajedrez”, Cecilia ingresa a Chonchocoro para conversar con uno de los personajes más oscuros de nuestra historia. Leer esa crónica es como atravesar el umbral de una época oscura: de pronto estoy cara a cara con el anciano coronel, otrora temido Ministro del Interior de la dictadura, un hombre de ochenta años que vive entre las grietas del olvido y el recuerdo. Lanza dibuja con pulso firme a Luis Arce Gómez sentado en su catre, jactándose de sus años de gloria como campeón de ajedrez del Ejército, como si esas victorias en el tablero pudieran redimir la sombra de sus crímenes. La escena es casi surreal: mientras a pocos metros hierve la violencia cotidiana de la cárcel, él relata con orgullo anécdotas de partidas ganadas ante generales y ministros, reviviendo noches de apuestas y copas en el palacio de Gobierno. Esa vana gloria ajedrecística contrasta con la realidad miserable de su celda y con el peso de la historia que carga sobre los hombros.
Esta crónica me provocó sentimientos encontrados. Por un lado, rabia al escuchar la voz de alguien que encarnó el terror, relatando con ligereza episodios ligados a asesinatos y desapariciones –como si hablara del clima. Por otro lado, una extraña tristeza al verlo reducido a un viejo que limpia sus trofeos imaginarios en la soledad de una prisión. Lanza logra algo extraordinario: humaniza sin condescender. No busca absolución para el verdugo, pero nos permite verlo de cerca, casi palpando su arrogancia marchita y su negación obstinada. En las páginas se cuela la ironía del destino –Arce Gómez convive ahora como vecino de celda con antiguos subordinados devenidos enemigos, todos sepultados juntos en vida por sus actos. Me quedé pensando en las heridas que aún sangran en la memoria colectiva boliviana: los nombres de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de las víctimas de la calle Harrington, laten en cada silencio incómodo de la conversación con el Coronel. Al cerrar este relato, sentí un nudo en la garganta: impotencia e indignación, sí, pero también la certeza de que estas historias deben ser contadas. Porque enfrentarse a este oscuro espejo del pasado es doloroso, pero necesario.
El músculo de la bronca
Si la crónica de Arce Gómez nos encierra en una celda del pasado, “El músculo de la bronca” nos lanza de golpe a las calles de La Paz en octubre de 2019. Aquí todo es presente y adrenalina: bastan unas líneas para transportarnos al humo de las barricadas, al rumor tenso de la multitud en la Plaza Abaroa. Cecilia sigue los pasos de Daniel, un joven inesperado que emerge como líder en medio del caos post-electoral. Nunca lo habíamos oído nombrar, pero ahí está: pañuelo en la cabeza, chaqueta y pantalón de cuero negros, la voz rota de tanto gritar consignas. Lo imagino subido a una tarima improvisada, gritando con furia ronca “¡Quién se cansa! ¡Nadie se cansa!” mientras la gente corea con el corazón en un puño. En esta crónica el protagonista es la indignación misma, esa “bronca” que se vuelve combustible para una generación harta de fraudes y mentiras.
Reviví con las palabras de Lanza aquellas jornadas históricas que todos en Bolivia presenciamos con el alma en vilo. Sentí de nuevo el ardor en los ojos por los gases lacrimógenos, el pulso acelerado de caminar entre escombros y banderas. La autora retrata a Daniel con ojo agudo: un muchacho de acento cruceño liderando protestas en La Paz, un motociclista incansable que patrulla la ciudad al amanecer, un Mad Max andino cabalgando cuadras devastadas. La imagen es potentísima y auténtica. Me conmovió la forma en que la crónica muestra también las contradicciones y la humanidad detrás del héroe espontáneo: Daniel no buscaba liderar nada; fue la bronca —esa rabia al ver a su pareja herida por la represión— la que lo empujó al frente. Y ahora ahí está, sin tiempo ni para dormir, articulando vecinos, estudiantes, incluso asociaciones de cocaleros, atando lazos improbables entre sectores por la defensa de la democracia.
Además de la emoción, sentí una reflexión crítica aflorar al leer este texto. La autora compara sutilmente esa movilización con otros momentos históricos —evoca el 68 mundial, nuestras propias rebeliones pasadas—, recordándonos que la historia es cíclica y que los jóvenes siempre llevan la voz de cambio. ¿Qué aprendimos de entonces?, parece preguntarnos. En Daniel vi reflejada la esperanza y a la vez la fragilidad de aquellos días: líderes que surgen de la nada, sin más “músculo” que su convicción y su enojo, arriesgando el pellejo en cada esquina. Al terminar la crónica, me invadió un orgullo doloroso: por la juventud boliviana que no se rindió, dolor por lo que nos costó llegar a ese punto. “El músculo de la bronca” late con rabia y anhelo de justicia, recordándonos que la democracia aquí nació y renació en las calles, con el esfuerzo de gente común convertida en protagonista.

Nueve días en Woodstock
Después de la tensión de esas barricadas, Cecilia sorprende cambiando totalmente de escenario en “Nueve días en Woodstock”. De repente, la crónica nos lleva medio siglo atrás y miles de kilómetros lejos, siguiendo la estela de un boliviano en el epicentro del movimiento hippie. Gastón Ugalde, artista reconocido ya fallecido, nos cuenta sus andanzas de juventud como quien narra una aventura fantástica. Y vaya aventura: a fines de los sesenta, Gastón deja La Paz y termina nada menos que en Woodstock, aquel mítico festival de música y utopía en 1969. ¡Un paceño en Woodstock! Si no fuera porque es real, sonaría a fábula. Durante nueve días vivió de música, barro, libertad y quién sabe qué más, para luego aparecer en la granja de Neil Young, codeándose con leyendas como Bob Dylan y Patti Smith. El mismo Gastón admite que quizás las fechas no cuadran exactamente, pero qué importa —“lo que importa es la historia”, dice, y tiene razón.
Lo delicioso de esta crónica es cómo se siente el choque de dos mundos y a la vez su inesperada armonía. Cecilia nos presenta a Gastón a sus 73 años, en 2019, con la risa indomable de un niño eterno. Él confiesa que desde Woodstock nunca más se afeitó, como si llevar barba fuese su medalla de aquellos tiempos. En sus anécdotas saltamos de las calles de Alto Sopocachi a los bares de San Francisco en plena efervescencia sesentera. Por momentos, olvidé que estaba leyendo periodismo; parecía escuchar a mi propio tío narrando, entre risas y nostalgia, las locuras de su juventud. La narrativa es íntima y juguetona: Gastón recuerda cómo invitó a salir a Catherine Deneuve en La Paz (¡y ella aceptó!), cómo trepaba a los cruceros en Arica para comerciar baratijas, cómo un día compartió copas con Neil Young y este le dijo “Tienes que ir a Woodstock”. Cada episodio suena increíble y, sin embargo, ahí está Gastón, con ojos brillantes, jurando que todo es cierto o al menos verdad en espíritu.
Mientras leía, alterné entre la sonrisa y la melancolía. Sonreía ante las ocurrencias de ese “vago” feliz, ese joven rebelde de clase acomodada que se negó a seguir el camino trazado por sus padres. Pero también sentí una punzada de melancolía pensando en la Bolivia de aquella época: un “culo del mundo” —como la crónica misma dice— desde donde unos cuantos aventureros lograron asomarse al hervidero cultural global. Gastón Ugalde encarna esa conexión inesperada: un boliviano viviendo la contracultura mundial, para luego regresar con mil historias a cuestas. Lanza no sólo cuenta las peripecias, sino que pinta el contexto de esos años: la música, la política, la sed de libertad que contagiaba incluso a nuestra sociedad. Al terminar de leerlo, me quedé con una sensación cálida de libertad y juventud, como si una parte de Bolivia hubiera bailado bajo la lluvia en Woodstock. Y a la vez, reflexioné sobre cómo esos impulsos de cambio global prendieron chispas aquí, influenciando a toda una generación. Esta crónica es un respiro lleno de luz dentro del libro, un recordatorio de que nuestras vidas pueden enlazarse con la Historia con mayúscula de formas insospechadas y maravillosas.
El Eddy Chascas
Si alguna crónica me estrujó el corazón hasta hacerlo doler, fue “El Eddy Chascas”. Aquí Cecilia nos enfrenta a una realidad urbana brutal pero necesaria: la vida de los niños de la calle. Eddy —apodado “Chascas” por su cabello revuelto— es el protagonista de una historia de supervivencia y milagro, contada con crudeza y ternura a la vez. La crónica inicia con un reencuentro que me puso la piel de gallina: Eddy, ya joven adulto, abrazándose con un viejo amigo bajo el puente en La Paz donde ambos dormían de niños. “¡El Eddy chascas!” exclama incrédulo el amigo, y se funden en un abrazo con los ojos empapados. Es un instante de alegría y dolor indescriptibles, porque sabemos que no todos los cuentos de la calle terminan bien. Ese abrazo es a la vez celebración de vida y llanto por la inocencia perdida. Alrededor, curiosos y cámaras registran la escena, pero Cecilia enfoca nuestros ojos en lo esencial: dos almas que se reconocen en un mundo cruel.
Entonces, con un pulso narrativo impecable, la autora nos lleva al pasado de Eddy. Leemos, casi conteniendo la respiración, cómo a sus once años huyó de casa la noche en que su padre, borracho de violencia, mató a su madre frente a sus ojos. ¿Cómo no escapar después de eso? Eddy prefirió enfrentar el frío de la calle antes que seguir respirando ese infierno doméstico. Las páginas que describen sus años como niño de la calle son durísimas: la lucha diaria por comer algo, el dormir bajo un puente arropado apenas por cartones y el olor a cloaca, la soledad absoluta de quien ha sido arrancado de la niñez de un golpe. Cada cicatriz en el rostro de Eddy es reflejo de una herida en el alma. Confieso que tuve que pausar, masticar la tristeza y la rabia, antes de seguir leyendo.
Pero esta crónica, milagrosamente, también da paso a la esperanza. Descubrimos que Eddy tuvo una segunda oportunidad: llegó al hogar Alalay, una casa para niños abandonados, y allí, poco a poco, recuperó algo de su niñez robada. Aprendió a leer, aprendió un oficio —la cocina— y, sobre todo, volvió a saborear el cariño de una familia sustituta. Contra todo pronóstico, Eddy salió adelante con determinación férrea: estudió gastronomía, trabajó en hoteles, y terminó convirtiéndose en chef profesional. ¡El niño que comía de la basura ahora cocinaba en restaurantes de cinco estrellas! Es imposible no sentir un nudo de emoción al leer su transformación. Lanza describe sin sensiblería pero con profunda humanidad ese camino de Eddy, haciendo énfasis en su propia fuerza interior y en la mano solidaria que encontró en el camino. Uno casi quiere aplaudir de pie al llegar al punto en que Eddy cuenta sus logros. Sin embargo —y aquí la mirada crítica de la autora es clave—, la historia no olvida a quienes quedaron atrás. Eddy vuelve a La Paz ya adulto, con acento portugués mezclado en su español tras años de trabajar en Brasil y Europa, y busca a sus “hermanos” de la calle. Algunos, como su amigo bajo el puente, siguen allí, atrapados por las drogas y la miseria, repitiendo un ciclo que parece no acabar. Es un reencuentro agridulce: por un lado, la alegría de ver a Eddy abrazar a su amigo y demostrarle que sí se podía salir de la calle; por otro, la impotencia de saber que tantos otros niños nunca tuvieron esa suerte.
Terminé esta crónica con lágrimas. Pensaba en la valentía de Eddy, en la labor de personas como Claudia Gonzáles (la directora de Alalay mencionada en la historia) que dedican su vida a rescatar niños, y en la responsabilidad que tenemos como sociedad. Porque, como señala Lanza, las calles de La Paz ya no muestran a tantos niños durmiendo a la intemperie como antes, pero eso no significa que el problema desapareció –sólo se desplazó o se escondió de la vista. ¿Cuántos “Eddys” aún vagan por nuestras noches frías? La cifra asusta y es imprecisa. Esta crónica me hizo doler el alma, sí, pero también me dejó una chispa de esperanza: la de saber que, incluso en la noche más oscura, una vida puede encontrar su luz. Eddy lo hizo, contra todo pronóstico, y su historia es un tributo a la resiliencia humana.
La noche más oscura del mundo
Precisamente de noches oscuras trata la última crónica que quiero destacar: “La noche más oscura del mundo”. Aquí Cecilia nos lleva a un rincón remoto del Beni, al corazón mismo de la Amazonía boliviana, donde la civilización titila apenas como una vela distante. Acompañamos a la autora en un viaje documental a la estancia de don Humberto Coelho, un anciano ganadero octogenario que vive prácticamente aislado “en el fin del mundo”. Leer este relato fue como adentrarme en una dimensión desconocida, donde el tiempo y el espacio adquieren otra escala. Lanza describe con maestría aquella noche en la hacienda: tras un churrasco bajo las estrellas y una telenovela brasileña vista en un viejo televisor de antena parabólica, llega el apagón. El generador de luz se apaga y, de golpe, la oscuridad es absoluta. No esa penumbra urbana a la que estamos acostumbrados, sino una oscuridad total, primordial, “como la boca del lobo”. Confieso que al leer ese pasaje, apagué por un instante la lámpara de mi cuarto e intenté imaginarlo: abrir los ojos y no ver nada, ni un contorno, ni un destello. Angustia y maravilla juntas. La autora relata cómo parpadea una y otra vez sin distinguir siquiera si sus ojos están abiertos. Esa sensación de pequeñez frente al universo me atravesó a mí también. En medio de esa noche cerrada uno comprende el verdadero significado de estar perdido en la naturaleza, de ser un puntito microscópico rodeado de selva infinita.
Pero esta crónica no es sólo paisaje; es sobre todo el retrato entrañable de Don Humberto. Un hombre del monte, hijo de inmigrantes portugueses, que ha pasado toda su vida domando ese rincón de selva y que, pese a la soledad, no pierde la hospitalidad ni las ganas de conversar. Lanza Lobo nos lo muestra charlatán y ágil, enfundado en sus botas de goma y lentes gruesos, orgulloso de la pequeña prosperidad que ha construido donde nadie más se atrevería. Me encantó la imagen casi poética de ese señor que cada día “inventa los modos de vivir”: cómo saca agua potable, cómo acarrea diésel río arriba para prender su generador y no perderse la novela de la noche. Me hizo sonreír imaginar que don Humberto ve telenovelas en portugués sin problema, quizás sin ni darse cuenta, porque en su sangre corre ese idioma por herencia. Son detalles así los que vuelven viva la narración: uno siente cariño y admiración por este personaje real, resistente como los viejos árboles de su propiedad.
Sin embargo, la mirada crítica de la autora también se hace presente sutilmente. A través de Don Humberto, la crónica reflexiona sobre el abandono y la incomprensión entre el Estado y estos bolivianos olvidados en los confines. Él no votó en el último referéndum —¿cómo iba a hacerlo, si las urnas nunca llegan por allá y poco le importan las promesas de una Constitución que jamás ha tocado su vida? Mientras sus hijos le advierten de conflictos de tierras y amenazas que se ciernen (porque incluso en la inmensidad del Amazonas, la ambición ajena encuentra su camino), Don Humberto suspira, mira el horizonte verde y parece convencido de que nada cambiará su mundo. Lanza nos deja entrever que esa confianza quizá sea ingenua: los intereses políticos y económicos han puesto los ojos en esos paraísos ocultos, y la soledad de Don Humberto es a la vez su bendición y su vulnerabilidad. Al terminar de leer, sentí una mezcla de paz y preocupación. Paz, porque por un rato viajé con la imaginación a un lugar donde el cielo es profundo y la noche plena, y conocí a un hombre viviendo en armonía con ese entorno. Preocupación, porque sé que esas formas de vida penden de un hilo frente al avance implacable de la “modernidad” mal entendida.
“La noche más oscura del mundo” cierra perfectamente el recorrido emocional de Serendipia. Tras tantas historias de ciudades, de política, de violencia y redención, acabamos en el silencio de la selva, mirando una oscuridad que nos devuelve una especie de verdad esencial: somos frágiles, pasajeros, y el mundo natural nos trasciende. Esta crónica me dejó contemplativo, casi reverente, con el eco de la voz de Don Humberto todavía resonando como un susurro antiguo en mis oídos.
Al terminar Serendipia. Nada es lo que parece, me descubrí profundamente conmovido. Cecilia ha logrado algo notable: construir un retrato polifónico de Bolivia a través de estas crónicas, sin juicios aleccionadores, pero con una honestidad y una humanidad desarmantes. Cada historia está narrada con un pulso literario que atrapa, con detalles vívidos que nos hacen sentir presentes, ya sea entre los muros de una cárcel, en el gentío de una protesta o bajo la lluvia legendaria de Woodstock. Pero más allá de la calidad narrativa está el impacto emocional y la mirada crítica que ofrece sobre nuestro país. Estas crónicas nos confrontan con nuestras luces y sombras: nos recuerdan las heridas de las dictaduras y la necesidad de memoria; celebran la fuerza de la gente común que cambia el rumbo de la historia; reivindican los sueños locos que también forman parte de nuestro ser nacional; denuncian las injusticias que aún persisten con los más vulnerables; y valoran las riquezas humanas y naturales que a veces olvidamos que existen en Bolivia.
Serendipia es un libro valiente por atreverse a mirar de frente realidades incómodas, y hermoso por hallar poesía y dignidad incluso en medio del dolor. No es un texto académico ni pretende serlo: es literatura de la realidad, crónica hecha con el corazón en la mano y la mirada empática. Leyéndolo, por momentos reí, en otros me ardieron los ojos, en otros apreté los dientes de rabia. En todos sentí que algo latía al unísono entre las páginas y mi pecho. Eso es, creo yo, la mayor serendipia de este libro: descubrirnos en sus historias, comprender que detrás de cada nombre hay un universo, y que en nuestra Bolivia nada —ni nadie— es lo que parece a simple vista.
Fuente: Ecdótica