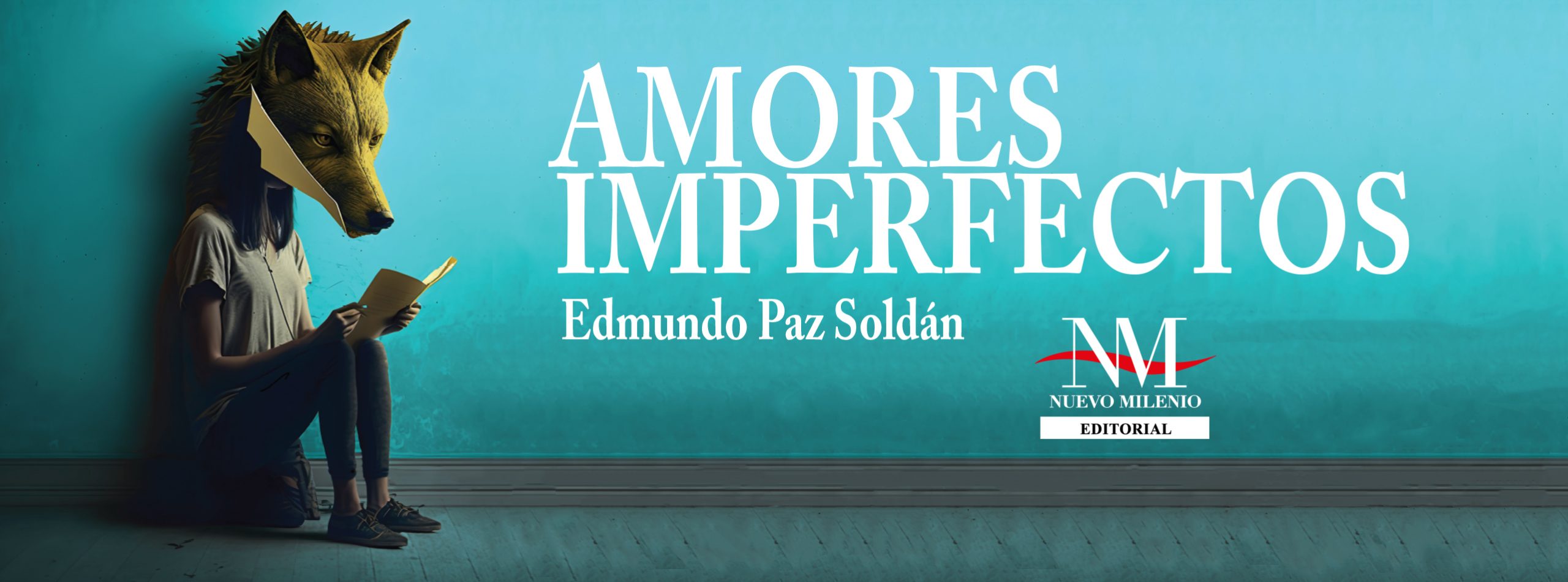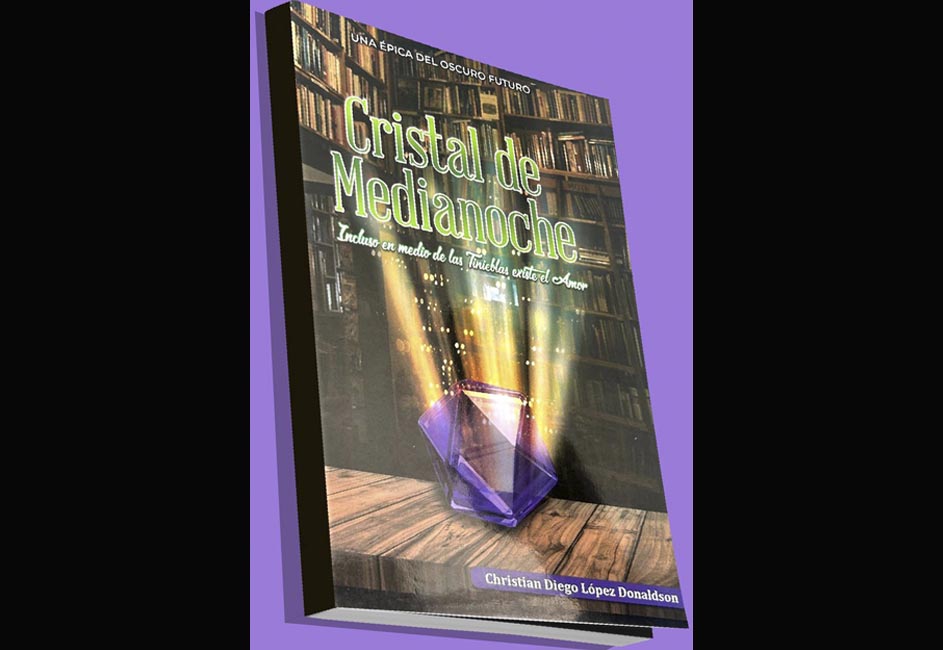Por Marcelo Paz Soldán
Influencias del manga japonés en la literatura contemporánea
En las últimas décadas, la cultura del manga japonés ha dejado de ser exclusiva del cómic para impregnar la literatura de muchos autores jóvenes. Estos escritores crecieron leyendo manga y viendo anime, y han incorporado sus estéticas y temas en la narrativa escrita. Un ejemplo notable es la novela Kitchen (1988) de Banana Yoshimoto, cuya prosa ha sido comparada con el manga shôjo (historietas japonesas para chicas). La crítica señala que el mundo de Kitchen “se siente como un mundo de fantasía –con imágenes delicadas y poéticas” que evocan la atmósfera y valores de la estética shôjo[1]. De hecho, Yoshimoto ha sido descrita como parte de la “literatura pura de la generación manga”[2], al mezclar sensibilidad pop y emotividad visual en su estilo narrativo.
El valor literario del manga radica en su capacidad de contar historias combinando elementos visuales y textuales de forma dinámica[3]. Cuando escritores contemporáneos se inspiran en el manga, suelen adoptar:
- Personajes y temas típicos: por ejemplo, héroes jóvenes en búsqueda de identidad, transformaciones sorprendentes o relaciones emotivas que desafían convenciones sociales.
- Tono y estética “mangaka”: descripciones vívidas, a veces “visuales”, que nos hacen imaginar viñetas dibujadas; uso de metáforas de ensueño, elementos de cultura pop y giros fantásticos súbitos que rompen con la lógica cotidiana.
- Ruptura con la tradición realista: al igual que un cómic de fantasía, estas obras literarias ignoran la verosimilitud estricta para sumergirnos en entornos oníricos o distorsionados, donde lo imposible se normaliza.
Así, en distintas latitudes vemos novelas y cuentos que rompen con la verosimilitud clásica influenciados por el manga. En Japón se identificó esta tendencia desde los años 80: críticos notaron que nuevas escritoras creaban atmósferas casi de manga, llenas de inocencia, nostalgia y toques sobrenaturales[4]. En Occidente y Latinoamérica, muchos jóvenes autores otakus (aficionados a la animación y el manga) plasman en sus relatos ese mismo espíritu lúdico y fantástico.
Cristal de medianoche, de Diego López, refleja esta fusión cultural, combinando “elementos de la cultura japonesa con contextos y sensibilidades locales” en sus cuentos. Es evidente que sus relatos retoman tropos del manga –personajes imposibles, poderes sobrenaturales, batallas contra fuerzas oscuras– remezclándolos con su propia voz. La novela presenta “una mezcla de elementos sobrenaturales, personajes complejos y tramas que exploran temas como la identidad, la transformación y el enfrentamiento con fuerzas oscuras”, rasgos que bien podrían describir un manga de fantasía oscura.
Los videojuegos como nueva narrativa literaria
De modo paralelo, los videojuegos –especialmente los de aventuras y fantasía– han influido profundamente en la forma en que se narran historias en la literatura actual. Autores contemporáneos crecieron jugando y han absorbido de los juegos cierta lógica narrativa: mundos expansivos con sus propias reglas, tramas ramificadas, misiones y retos escalonados como en un RPG (juego de rol), y una estética a veces cinematográfica o hiperreal. El académico Eric Hayot destaca que la novela de hoy está siendo moldeada por la presencia cultural de los videojuegos, así como en su momento lo fue por el cine y la televisión[5]. Cada vez resulta más fácil reconocer novelas cuya estructura o estilo parecen pensados para convertirse en videojuegos –con niveles, jefes finales o dinámicas de juego integradas en la trama– del mismo modo que hablábamos de novelas escritas casi para ser películas[6].
Un fenómeno interesante es el auge del subgénero LitRPG (Literature RPG), ficción inspirada en videojuegos de rol. Estas novelas organizan su narrativa imitando las mecánicas de juego: los protagonistas “suben de nivel”, ganan habilidades y objetos, y exploran mundos con misiones[7]. Un ejemplo exitoso es Ready Player One (2011) de Ernest Cline, plagada de referencias a la cultura gamer, cuya historia se estructura como una búsqueda de easter eggs (secretos) en un universo de realidad virtual[8]. Esta novela no sólo encabezó las listas de ventas, sino que además fue llevada al cine, demostrando cómo una obra literaria influenciada por la estética del videojuego puede conectar con el gran público[9].
En la literatura hispanoamericana también se exploran estas convergencias lúdicas. Por ejemplo, Edmundo Paz Soldán ha integrado el mundo de los videojuegos en sus novelas de ciencia ficción. En La mirada de las plantas (2022), Edmundo imagina un videojuego de realidad virtual con efectos alucinógenos, combinando la tradición del relato selvático latinoamericano con elementos de cyberpunk[10]. Este “maridaje” entre la selva amazónica y la alta tecnología de los videojuegos muestra cómo la narrativa literaria puede enriquecerse con ideas propias del medio interactivo. A través de una trama distópica sobre experimentos virtuales, el autor nos sumerge en una realidad híbrida (mitad científica, mitad onírica) que difumina la frontera entre lo real y lo virtual –exactamente lo que muchos videojuegos hacen.
Gracias a influencias como ésta, hoy los juegos y la literatura se retroalimentan. Ya no se puede trazar una línea divisoria estricta: los juegos han aprendido de la literatura a contar mejores historias, así como varios escritores han adoptado recursos narrativos de los juegos; historias no lineales, puntos de vista múltiples (como cambiar de personaje jugable), énfasis en la construcción de un mundo completo (worldbuilding) con su lore y reglas internas, e incluso la sensación de progreso por etapas. Estas características se aprecian en obras que rompen la narración tradicional.
Rompiendo la verosimilitud: mundos fantásticos y distorsionados
Tanto el manga como los videojuegos pertenecen a ámbitos imaginativos donde las leyes de la realidad pueden suspenderse. Al incorporarlos en su bagaje, los autores contemporáneos se sienten libres de romper con la verosimilitud clásica en sus textos. Esto significa que ya no están obligados a que la historia sea creíble según la lógica común; por el contrario, abrazan lo fantástico, lo absurdo o lo onírico como partes legítimas de la experiencia literaria.
En la tradición literaria latinoamericana, el realismo mágico fue en su momento una vía para introducir elementos irreales en contextos realistas. Pero la nueva generación ha ido más allá. Como señala la escritora mexicana Libia Brenda, es un error pensar que toda la literatura latinoamericana no realista sea realismo mágico; hoy muchos autores que cultivan deliberadamente la ciencia ficción, la fantasía y el terror para abordar sus realidades[11]. Escritores como Alberto Chimal, Gabriela Damián Miravete, Fernanda Trías, Mariana Enríquez, Liliana Colanzi o Edmundo Paz Soldán –entre otros–, están creando obras especulativas que poco tienen que ver con García Márquez[12]. Sus relatos presentan distopías, criaturas sobrenaturales, espacios oníricos y horrores inexplicables, ya no con la intención de “parecer verosímiles” dentro de la trama, sino de explorar ideas y sensaciones límite. En palabras de Jorge Carrión: “la literatura latinoamericana reciente prefiere imaginar futuros tensos e inciertos antes que reconciliarse con el pasado”[13], de ahí la proliferación de narrativas distorsionadas o fantásticas.
¿Por qué este cambio? Por un lado, la influencia global de las estéticas pop (como las japonesas) ha dado permiso a los escritores para jugar con la imaginación sin complejos. Ya no hay temor de introducir un robot samurái en un cuento o de estructurar una novela como un multiverso de niveles; el público actual, familiarizado con el anime y los juegos, acepta esas premisas con naturalidad. Por otro lado, estos mundos imposibles sirven para reflejar verdades emocionales o sociales de forma metafórica: así como la distopía puede denunciar opresiones reales a través de una alegoría futurista, lo sobrenatural puede personificar miedos colectivos o traumas individuales. Resultando en obras que quiebran la lógica realista ofreciendo lecturas muy profundas de la condición humana, envueltas eso sí en trajes de fantasía.
En Cristal de medianoche, Diego López nos entrega precisamente tres relatos no miméticos (no realistas) en entornos distorsionados. Sus influencias del manga y los videojuegos le permiten crear tres cuentos: uno distópico con megacorporaciones tiránicas y héroes inesperados, otro de fantasía oscura con príncipes transformados y reinos mágicos, y el tercero, de terror psicológico donde la realidad misma tiembla. Cada historia desafía al lector a aceptar lo imposible: desde tecnologías transhumanas descontroladas hasta cavernas sobrenaturales que laten con oscuridad. Esta liberación de la verosimilitud clásica hace que la lectura sea sorprendente y reveladora a la vez. Como se ha comentado, los cuentos de Diego son reinterpretaciones creativas de relatos tradicionales, influenciadas por los códigos del manga, combinando identidades cambiantes y enfrentamientos con fuerzas oscuras. Gracias a ello, la antología Cristal de medianoche destaca por su creatividad y originalidad, logrando aportar “su propia voz y perspectiva a cada historia” a pesar de las influencias.
Imaginación, aislamiento y resistencia interior
Un aspecto conmovedor de Cristal de medianoche es la forma en que refleja la experiencia personal de su autor. Diego López Donaldson, un joven de 31 años con parálisis cerebral, ha vivido gran parte de su vida en relativo aislamiento físico. Para él, la imaginación no es sólo entretenimiento, sino una herramienta de expresión y resistencia. Al crear mundos fantásticos, Diego encuentra un medio para explorar su mundo interior y afirmarse como individuo más allá de los obstáculos que la realidad le impone. Sus personajes enfrentan adversidades extraordinarias que, de cierta manera, espejean la suya propia: “luchando contra sus propias limitaciones o condiciones externas que buscan dominarlos”. Es en estas batallas ficticias donde el autor parece canalizar su esfuerzo por crear un mundo literario propio.
La imaginación actúa como una forma de resistencia en tanto permite al creador escapar de los muros de la realidad inmediata. Pero no se trata de una huida cobarde, sino de una evasión liberadora y necesaria. Recordemos las célebres palabras del escritor J.R.R. Tolkien defendiendo la fantasía: “La fantasía es escapista, y esa es su gloria. Si un soldado está prisionero… ¿no consideramos que es su deber escapar? … Si valoramos la libertad de la mente y el alma… entonces es nuestro deber… escapar, y llevarnos a tantas personas con nosotros como podamos”[14]. En este sentido, alguien que vive restringido por un cuerpo que no responde puede considerar la imaginación como su deber y su derecho: como la puerta hacia la libertad de la mente. Diego asume esa misión a cabalidad. Sus relatos están llenos de aventura y desafío, como si a través de cada personaje extraordinario él mismo declarara que su espíritu es más vasto que las fronteras de su cuerpo. Crear literatura fantástica ha sido para él una forma de autodeterminación. “El poder de la voluntad humana frente a adversidades extraordinarias”.
Al compartir estos mundos imaginarios, Diego también nos lleva con él en ese viaje de liberación. Cada lector que ingresa a las páginas de Cristal de medianoche participa de esa resistencia creativa contra lo que nos “encarcela” en la realidad. En lugar de ceñirse a historias convencionales, Diego opta por romper la lógica ordinaria y darnos cuentos donde un príncipe puede renacer en cuerpo ajeno, donde la oscuridad puede cobrar vida, o donde un héroe solitario se rebela contra un imperio distópico. Son narraciones que afirman la autonomía de la imaginación: nos dicen que podemos (y debemos) pensar en otros mundos cuando el nuestro se torna pequeño o injusto.
Aspectos para finalizar
La convergencia de manga, videojuegos y literatura está produciendo obras ricas en creatividad, que desafían las normas tradicionales de la narración. Estas influencias permiten a los autores contemporáneos –como Diego López Donaldson– romper con la verosimilitud clásica y construir mundos fantásticos o distorsionados donde exploran temas profundos de identidad, miedo, esperanza y resistencia. Hemos visto ejemplos teóricos y literarios que contextualizan esta tendencia: desde la estética shôjo en la prosa de Yoshimoto[15], pasando por la estructura lúdica de novelas gamer exitosas[16], hasta el giro especulativo de la nueva narrativa latinoamericana que se aleja del realismo mágico[17].
Obras como Cristal de medianoche se nutren de estas corrientes para ofrecernos algo único: un puente entre la cultura pop y la literatura, entre la imaginación personal y la experiencia compartida. En sus páginas resuenan ecos de mangas y videojuegos, pero también la voz original de un autor que encuentra en la fantasía una forma de autoafirmación. Al final, estos textos nos recuerdan el poder subversivo de la imaginación –esa capacidad tan humana de “escapar” de las prisiones visibles o invisibles– y como, al ejercerla, no sólo entretenemos al lector, sino que afirmamos nuestra libertad interior.
Bibliografía
Ayén, Xavi. (2022). Edmundo Paz Soldán: “Ideé un videojuego que produjera los mismos efectos que una droga”. Recuperado de: https://ecdotica.com
Faviconslideserve.com. (n.d.). Kitchen by Banana Yoshimoto: Postmodern Influences and Shoujo Manga Themes [PowerPoint Presentation]. Recuperado de: https://www.slideserve.com/9461993
Hayot, E. (2021). Video Games & the Novel. American Academy of Arts and Sciences. Recuperado de: https://www.amacad.org/publication/daedalus/video-games-novel
Loftus, R. (n.d.). Yoshimoto and Manga. Recuperado de: http://www.willamette.edu/~rloftus/ybanana.html
Marrero, P. (2023). No más realismo mágico: Narrativa latinoamericana usa la imaginación y la fantasía para explicar su mundo. Ethnic Media Services. https://ethnicmediaservices.org
Rotparg. (n.d.). El manga como forma de literatura en Japón. Recuperado de: https://rotparg.com
Yagüé, R. (31 de diciembre de 2024). J.R.R. Tolkien: frases que revelan las sombras de la fantasía. Recuperado el 21 de abril de 2025 de: https://intentarlo.com
Notas de Pie
[1] Faviconslideserve.com. (n.d.). Kitchen by Banana Yoshimoto: Postmodern Influences and Shoujo Manga Themes [PowerPoint Presentation]. Recuperado de: https://www.slideserve.com/9461993
[2] Id.
[3] Rotparg. (n.d.). El manga como forma de literatura en Japón. Recuperado de: https://rotparg.com
[4] Faviconslideserve.com. (n.d.). Op. Cit.
[5] Hayot, E. (2021). Video Games & the Novel. American Academy of Arts and Sciences. https://www.amacad.org
[6] Id.
[7] Id.
[8] Id.
[9] Id.
[10] Ayén, Xavi. (2022). Edmundo Paz Soldán: Ideé un videojuego que produjera los mismos efectos que una droga. Recuperado de: https://ecdotica.com
[11] Marrero, P. (2023). No más realismo mágico: Narrativa latinoamericana usa la imaginación y la fantasía para explicar su mundo. Ethnic Media Services. https://ethnicmediaservices.org
[12] Id.
[13] Id.
[14] Yagüé, R. (31 de diciembre de 2024). J.R.R. Tolkien: frases que revelan las sombras de la fantasía. Recuperado el 21 de abril de 2025 de: https://intentarlo.com
[15] Faviconslideserve.com. (n.d.). Kitchen by Banana Yoshimoto: Postmodern Influences and Shoujo Manga Themes [PowerPoint Presentation]. Recuperado de https://www.slideserve.com/9461993
[16] Hayot, E. (2021). Video Games & the Novel. American Academy of Arts and Sciences. Recuperado de: https://www.amacad.org
[17] Marrero, P. (2023). No más realismo mágico: Narrativa latinoamericana usa la imaginación y la fantasía para explicar su mundo. Ethnic Media Services. https://ethnicmediaservices.org
Fuente: Ecdótica