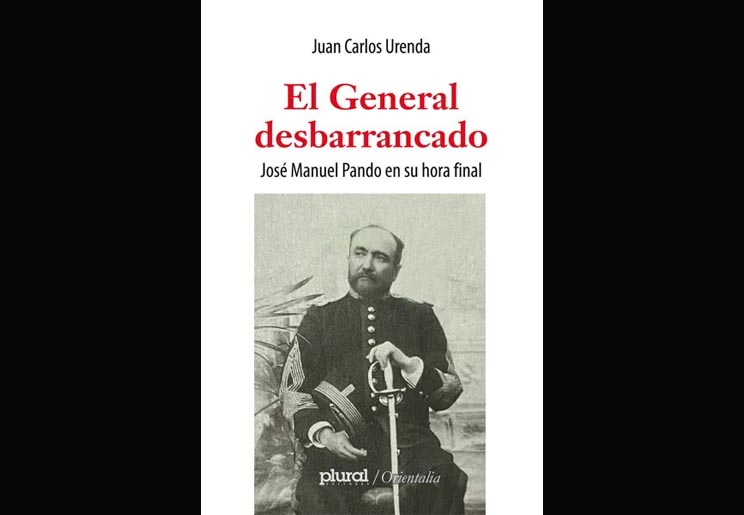Por Ignacio Vera Rada
«El Gobierno y sus operadores políticos y judiciales se esmeran en fundamentar que el cacique nada tuvo que ver con el Ejército Federal. Según la prédica de los vencedores, Willka no había sido auxiliar de las fuerzas rebeldes y ningún reconocimiento le debía el Ejército Federal. Los medios de comunicación aliados al Gobierno suscriben la tesis de que hay un delincuente a quien condenar”. Así describe el abogado y escritor cruceño Juan Carlos Urenda la conclusión de uno de los episodios más trágicos y definitorios de la historia boliviana. En aquella frase está tal vez la síntesis de lo que fue un enfrentamiento bélico que, más que entre liberales y conservadores, terminó siendo entre blancos e indios.
El General desbarrancado: José Manuel Pando en su hora final (Plural, 2024) es, creo yo, uno de los mejores libros historiográficos-literarios que se hayan publicado en los últimos años en Bolivia. Y lo es porque, desasiéndose de los clásicos moldes de la historiografía, narra una historia verdadera por demás interesante haciendo uso de herramientas literarias; El General desbarrancado es, pues, una historia novelada y no una historia “clásica”, un relato que quizá tiene la virtud de captar a más lectores ya que su prosa literaria puede atraer al amante de la novela breve o el cuento largo, sin que tenga que conocer necesariamente los hechos de la Guerra Federal de fines del XIX que definió el siglo XX boliviano.
Este “cuento largo o novela corta”, como lo define su propio autor, arranca con un capítulo digno de las mejores narraciones literarias: una descripción imaginada y en primera persona del sábado 5 de noviembre de 1927, a partir de la voz de una de las hijas del general José Manuel Pando: “Madrugamos con mi hermana Leonor para dirigirnos a la Garita de Potosí, en El Alto, a presenciar el fusilamiento de uno de los acusados de haber asesinado a mi padre”. (Tal vez se deba mencionar que, en esas épocas, dado que el mencionado lugar aledaño a La Paz no tenía el rango de ciudad ni mucho menos, el denominativo correspondiente debía ser “el Alto” o “los Altos de La Paz”, en vez de “El Alto”.) Entonces el lector, sobre todo si es conocedor de la hoyada, puede imaginarse aquel ascenso en vehículo desde el centro paceño hasta la explanada alteña, en horas de la madrugada, por las angostas y pendientes callejuelas de la ciudad eternamente vigilada por el Illimani. Luego de una tensión narrativa que mantiene al lector enganchado al relato, encontramos a la ya huérfana de Pando acudiendo a la morgue, un lugar frío y lleno de polvo, para ver por última vez el cuerpo de su progenitor, ahora muerto: “Al verlo, corrí y lo abracé sin importarme nada, ni el hedor que emanaban sus órganos putrefactos de varios días, ni el polvo y la tierra que cubría su cuerpo, ni las sangrazas negras de sus múltiples heridas que las asumí producidas por los golpes sufridos al caer por el barranco”.
Luego de ese encuentro con la helada mano de la muerte, el narrador (la hija que narra en primera persona), en una especie de analepsis o flashback, describe los acontecimientos militares más relevantes de la Guerra Federal y su más importante deriva de tipo sociológico: una guerra racial, una “guerra de razas”. Salta a la vista la traición de los federalistas-liberales para con los indígenas, utilizados solo como carne de cañón para vencer a los unitarios-conservadores, y el mal funcionamiento del Poder Judicial, rebosante de chicanas, jueces vivillos, fiscales corruptos y abogados picapleitos.
Nada raro en un país ahíto de (malas) costumbres criollo-coloniales…
A medida que uno va leyendo el trabajo de Urenda, uno no puede menos que conmoverse (¿o indignarse?) por la traición de los federalistas, y en especial de Pando, a aquellas masas indias secularmente explotadas, luego expuestas a la muerte en los campos altiplánicos de guerra y ahora, cuando todo está consumado, traicionadas por los liberales; aquellas masas que, al cabo de la guerra civil, se vieron burladas por quienes ahora tenían lo que habían deseado desde hacía un par de décadas: el poder. No se puede hacer una generalización de los liberales y su mala fe para con los indígenas, pero no cabe duda de que las cabezas políticas liberales no cumplieron su palabra empeñada ni de que reprodujeron las malas prácticas de coloniales, como el engaño al aliado político o la manipulación de la justicia y la prensa, para sus mezquinos y cortoplacistas fines.
Diez años pasan desde la misteriosa muerte del “tata Pando” y el hallazgo de su cadáver en las alturas próximas al Kenko, cercanas a La Paz, hasta que se tiene una sentencia, en 1927. Urenda, jurista de formación, describe hábil y novelescamente ciertos entretelones de ese que debió ser un largo, chicaneado, corrupto, politizado y tortuoso proceso judicial, como los miles que sigue habiendo en la justicia boliviana. En mi biblioteca personal poseo un libro titulado El proceso Pando ante la opinión pública, publicado en La Paz en 1924 por la casa editora Imprenta Mundial, en cuyo primer párrafo dice:
“La acusación del juez del sumario y de acusación en este célebre proceso ha sido tenazmente calificada de parcial e incorrecta por aquellos que se han considerado injustamente sindicados, por los que se creen ser víctimas propiciatorias…”. Aquella cita da cuenta de cómo se llevaba el juicio…
El tan sonado, reñido y polémico “proceso Pando” concluyó finalmente aquel 5 de noviembre de 1927, durante la difícil presidencia de Hernando Siles Reyes, cuando el joven Alfredo Jáuregui, de 26 años, luego de extraer de un ánfora un bolillo negro, fue muerto por un pelotón de fusilamiento (aquel, dicho sea de paso, fue el último fusilamiento de la historia boliviana). Cabe decir que, al momento de la muerte de Pando, Jáuregui contaba apenas 16 años…
La novela de Juan Carlos Urenda está traspasada de críticas al sistema judicial, pero también a la sórdida y ponzoñosa política criolla boliviana, nauseabunda para los espíritus elevados; por ejemplo, en el capítulo 35 se narra que “el asedio político contra Gutiérrez Guerra fue terrible. Cuando empezó a difundirse la acusación de su complicidad en el crimen, su reacción fue de tal asco moral que, en lugar de defenderse y encabezar las investigaciones, se hizo a un lado pretendiendo así apartar su imagen del fango político”. Con esa actitud, Gutiérrez Guerra subestimó la sagacidad de Bautista Saavedra, viejo lobo de mar, reconocido intelectual y político que a veces (o muchas) era politiquero, quien el 12 de julio de 1920 lo derrocó.
En general, El General de Urenda es una novela con actualidad, pues muchos de los problemas narrados son problemas todavía del presente.
Fuente: Los Tiempos