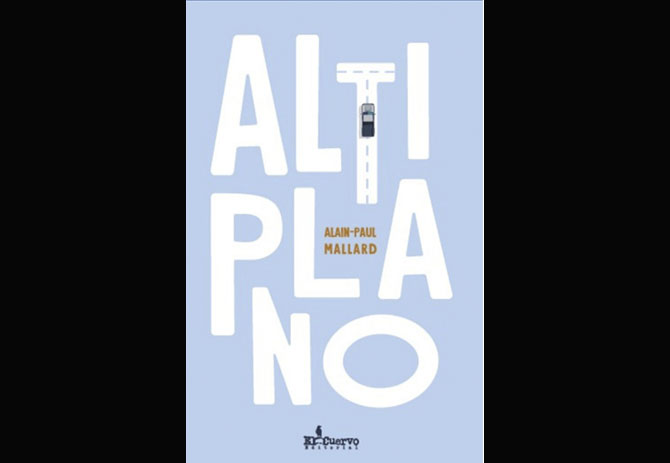Por Liliana Carrillo
En esta ciudad maravillosa a veces pasan cosas buenas. Una de ellas, discreta como todo lo verdaderamente importante, es la publicación del libro Altiplano (El Cuervo, 2022) de Alain-Paul Mallard: cuatro crónicas y una coda sobre el paso de este autor –mexicano de nombre francés y radicado en España– por el salar de Uyuni y otros selectos lugares de Potosí y Oruro.
Mallard es cineasta, fotógrafo, dibujante y experto en historia intelectual europea. Pero baste decir que es escritor y que demostró su cepa ya con su primer libro, Evocación de Matthias Stimmberg (1996), un volumen de diez cuentos que fueron calificados por la crítica como “perfectos”. (Al lector que tenga la suerte de acceder a esta obra, ojalá en físico si no es mucho pedir, le sugiero que ponga especial atención en La sal, el enigmático y sensual relato del recuerdo de un amor juvenil que deviene en pesadilla).
Ese es el mismo Mallard que vino a Bolivia en 2010 acompañando a la artista holandesa Scarlett Hooft Graafland en su aventura en el salar. Cinco semanas de “tumbos y tropiezos” se resumen en las crónicas: Calcar un desierto, Acariciar al cóndor, Cosas del ancho mundo: el Orquestón, El despojo y una Coda de yapa. Tuvieron que esperar diez años para ver la luz –al mejor estilo de Las voces de Marrakech, el libro de viaje de Elías Canetti– hasta que en 2020 se publicaron bajo el título de Altiplano con la editorial Minúscula de España y ahora llegan al país con El Cuervo.
Calcar un desierto, la más extensa, registra el proceso de creación de Scarlett en el inmenso lienzo del salar de Uyuni y el papel de ayuco de Mallard en el asunto. Ese es el pretexto para que se mande una crónica que debería ser de lectura obligatoria en toda facultad de comunicación; no solo por su precisión sino también por su belleza. Aquí un fragmento:
“Ahora, en la estación seca, al duro durísimo suelo del Salar lo cubre una misteriosa retícula de finas crestas de sal. Es una frágil telaraña mineral de polígonos irregulares, todos diferentes. La distancia les concede, no obstante, una ilusión de regularidad. (…) Las extrañas líneas colaboran decisivamente al sentimiento –tan común para el visitante de Uyuni, como subrayan sin falta las guías de viaje– de que se ha caído a otro planeta”. (p. 20),
En primera persona sin prejuicios, Mallard registra datos, brinda contextos históricos, presenta estadísticas mientras narra su primer viaje a Bolivia. Retrata Uyuni reparando no sólo en el origen científico y el potencial económico del desierto blanco sino también en la imponente maravilla de cada grano de sal. Y hace más: deja para la posteridad el retrato más preciso de “nuestro” Gastón Ugalde.
“Me dejará la impresión, tras los escasos días en los que convivimos, de un hombre singularmente libre. Algo tiene la suya de la libertad indolente y gozosa del forajido. En el vasto Salar de Uyuni todo resulta posible. Es, pues, una de sus obsesiones y lo reclama como suyo. No podía tener mejor guía” (p.16).
En marzo de 2012, en las salas del Museo Nacional de Arte, la artista holandesa Scarlett Hooft Graafland –junto al artista boliviano Gastón Ugalde– inauguró la exposición Almas de sal, una serie de fotografías de sus intervenciones artísticas en el salar de Uyuni. Así lo escribió el poeta periodista Rubén Vargas en un artículo, de noviembre de ese año, en el que presentaba la crónica de Mallard recién publicada en la revista Letras libres de México.
La segunda crónica del libro, Acariciar al cóndor, invita a descubrir el zoo de Oruro en busca de un objetivo carroñero. El ave andina, que Mallard había soñado desde que siendo niño vio una foto en National Geographic, se le revelaba en plenitud: “Majestuoso, aterrador, inmenso (…) un macho adulto de orgullosa mirada carnicera. Mi instinto atávico es postrarme en señal de veneración y respeto” (p.71).
En Cosas del mundo: el Orquestón, el cronista revela un descubrimiento: el último orquestón del mundo se conserva en la Casa-Museo Simón I. Patiño de Oruro. Tras múltiples aventuras que le obligan a hacer un repaso de la historia de la minería boliviana, el auge del estaño y sus barones (en especial don Simón), Mallard se encuentra con el aparato del siglo XIX que pretendía reproducir la música de toda una orquesta. “Música mecánica. Casi un oxímoron. ¡La pretensión de poseer una sinfónica en casa, que chasqueando los dedos podamos encender y apagar! Puritita voluntad de poder (…) (p.85).
En Despojo, el cronista cuenta cómo llegó a sus manos el poncho de Timoteo Sora Mamani, un potosino de San Lucas, que desde su indigencia reta a pensar en la urdimbre de las circunstancias, de las herencias y los designios: “Sólo ahora al terminarla, entiendo por y para qué escribo esta viñeta. Para, doblada en una bolsita de plástico, prenderla con un imperdible al hermoso ribete bordado del poncho de San Lucas. Cuando me toque en turno morir, algo se seguirá sabiendo de aquel fugaz y áspero cruce de destinos en el alto e inclemente Potosí” (p.99)
Mallard es chistoso; ejerce un humor inocente al que le basta reparar en el absurdo cotidiano –desde la burocracia hasta la simple torpeza– con sabor boliviano. Pero empieza por reírse de sí mismo, consciente como está, de que es un turista extraño en un país misterioso que lo excede. “El soborno de empleados y veladores tiene trazas de ser mi modus operandi…” (p. 77).
El libro se cierra con una Coda, firmada en 2020, en la que Mallard se despoja del rol de cronista para manifestar su posición política y dejar claro su apoyo a Evo Morales, el primer presidente indígena. “Si esta coda se impuso, fue para asentar con un esbozo biográfico a mano alzada que quien quiso, supo, y pudo cambiar el orden de las cosas fue uno de los desheredados y no, como en política suele estilarse, un privilegiado que aspira a poco más que a velar por que no se altere el orden sempiterno de los privilegios” (8p. 105).
En un peligroso linde que mal visto puede sonar a paternalismo, rompe una lanza por la Bolivia que conoció, una década atrás, por cinco semanas. Lo deja claro y así reafirma la máxima ética de evidenciar desde donde se habla. Habiendo renunciado a la objetividad por imposible, el periodismo debe apostar por la honestidad.
Mallard ha viajado de la literatura al periodismo ajeno a los prejuicios y normas de este oficio y es por ello un cronista libre: investiga, pregunta, mira mucho y cuenta ¡pero cómo cuenta! Sumen a ello oficio de poeta y curiosidad de periodista y tendrán una idea de su Altiplano.
Fuente: Letra Siete