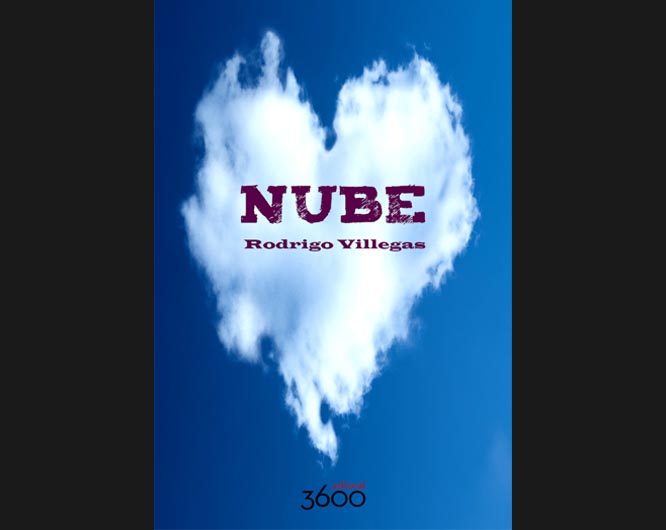Espina
A mi abuelo, a su tierra, a su historia. A su sangre, que ahora es la mía.
I
Come. Se lleva pedazos de pescado a la boca. Pejerrey. Carne blanca, algodón salado. Retira los huesos plateados de sus labios y los tira en un recipiente rojo de plástico encima de la mesa, al lado de su plato y el de sus hijos. Dentro: huesos, cáscaras de postre y de papa.
Come. No levanta la cabeza del plato. Come. No respira. Se apura, como si detrás hubiera otro como él, hambriento, esperando a que se distraiga para robarle el mote, el fideo, la papa, el postre y el pescado. Come. Transpira. Los dorsales de su nariz, su frente y parte delantera de sus cabellos: aguanosos. Sudor. Come. No responde a las preguntas de su hijo, al llanto de su hija, a la recriminación de su mujer. Come.
Una espina. Una pequeña escarcha afiligranada se incrusta en algún rincón de su laringe, al interior de su cuello grueso y moreno. El tiempo se detiene, las voces no se escuchan en sus ojos desorbitados, en sus cachetes escarlata, morados, azules. El sonido que sale por su boca es un gemido lloroso, inentendible.
Los hijos, la esposa, los comensales, a los que ha visto por primera y última vez en las mesas de madera sucias de aquel mercado, las vendedoras de papa, de lechuga, de tomate, de cebolla lo observan con miedo, inquietos de que, una vez más, la extinción se haga carne en el cuerpo de un parroquiano, de un habitante de la zona, de, en este caso, un chofer de minibús, un padre, un esposo y un trabajador. Pero lo que los pasivos espectadores, entre ellos sus hijos y su mujer, no saben de aquel hombre fofo y moreno es que es, también, un asesino. El homicida sanguíneo, el derrochador de la sangre heredada, del apellido con el que vive y que le ha dado a sus hijos.
Come.
II
El pasado, los recuerdos que forman el sueño que hoy te nubla el cerebro adormecido, falto de aire. Te mueres. Te mueres.
Una película: las imágenes, fotografías de un espacio revisitado, moldean una historia, forman una anécdota, la más importante, la más influyente. La de tus manos empuñando el arma. La pólvora que escapa del tubo metálico, la bala hervida, la bala que quema. La bala que impacta con la carne, con el pecho, con el alma. De tu padre.
III
Dictadura. El olor de las balas, el sonido del camino trazado, la búsqueda del cuerpo. Las posibilidades son inmensas. Los militares escuchan los gemidos como ruido de gloria, de amor propio, de servilismo a la patria que exige sangre para ser patria. Y ríen, ríen al incorporar espíritus derrumbados a la cima, a la montaña humana que construyen, que idealizan como esencia verde camuflado, como homenaje a la Gran Sangre, al Dictador.
Escenario: la mina. Año: 1981. Territorio: Bolivia. El terreno preciso de esta imagen persistente en la memoria: Siete Suyos.
Guerrilla: mineros contra militares. En un puente de piedra, por donde pasan los volvos con minerales, los tractores y los tanques, de un lado a otro, se disparan, se apertrechan como pueden.
Los milicos tienen todas las de ganar: armas de mayor generación, táctica, estrategia y alevosía. Hambre de sangre heredada del Dictador que pisa Palacio con sus botas relucientes, antes de barro y de lluvia roja, podrida.
Los mineros lanzan piedras, utilizan hondas, palos y lo que les llegue a la mano, lo que encuentren cerca. No utilizan dinamita. No atacan a matar. Ven a muchos jovencitos en esa muchedumbre verde que es la patria animal, la nación bestia.
Juan, el líder de los mineros, el que impacta la montaña mineral con el taladro que le ha rasguñado el corazón, les indica a sus compañeros que su trabajo no es más que el de la resistencia. Les pide valor, y amor, primordialmente amor. Son padres.
Juan es alto, moreno y desgarbado. Su nariz, chueca desde el cuartel, presiente el aroma de la caída. No resistirán más de unos minutos. Las balas son cada vez más fuertes y la barrera de calaminas, maderas y fierros que han armado no es capaz de aguantar el ataque de los Máusers, Fals ni, mucho menos, tanques. Resisten los gases blancos con los pañuelos que les cosieron sus esposas. Se llevan las telas a la nariz; lagrimean, lloran por el químico y por el contexto, pero resisten.
¿Por qué? Estas muertes son innecesarias: el descenso de los comunarios, de los mineros y de sus familias, está sellado en hierro. Se han rebelado contra el Poder, contra la espada que da forma al trono del Dictador. Y han sido reconocidos. Revoltosos, Rojos, Trotskos, Mineros de mierda, les gritan sus mismos hijos, los del frente.
Por ti, hijo, semilla, susurra Juan. Por un tiempo mejor para ti y para mis nietos que aún están en tu vientre y que pasarán al de la mujer que te acompañe. Este es un tránsito, un recorrido corto que deberás olvidar con el paso de los años, con el caminar del tiempo. Recordarás este instante, el de nuestra unión, y será otro y los heredarás a tus hijos y ellos a los suyos. A los Vargas, el apellido que te pertenece más que a mí en estos tus segundos.
Una ráfaga. Una tormenta de balas intercepta la muralla improvisada. Todos caen. Juan aún no. El rostro, delgado, de surcos como ríos en las sienes sudorosas, se mancha del líquido de sus compañeros. Viscoso, cae por sus mejillas, se introduce a su boca y se adentra en su organismo debilitado.
Cascos destartalados deambulan por el cemento del puente testigo. Las manos que aún sostienen las piedras no volverán a abrirse. El viaje largo ha terminado allí, con el sonoro canto de la muerte.
Sal, sal de ahí, minero de mierda.
Juan sale con la paz que lo ha caracterizado desde niño, desde la orfandad. La misma tranquilidad que lo ha convertido en el líder de los cuerpos que ahora descansan en el pavimento.
Camina con la mirada hacia adelante, hacia las armas que son los hijos que lo esperan desde una distancia propicia para asestarle el tiro de gracia, el simbólico. Aquí manda la bota donde antes la supremacía la tenía el casco.
Esperá, carajo, detente ahí, ahí mismo, ¡ahí te he dicho, mierda!
El grito del capitán lo saca del adormilamiento con el que Juan se dirigía hacia la tragedia. Sus ojos ausentes ahora son ráfagas certeras, rabiosas.
El capitán Ceballlos –Juan lee el apellido cosido en su pecho– lo ve con repugnancia. Se lleva una mano a la frente y se la rasca mientras camina de un lado a otro en un silencio que daña los oídos. Se alisa el bigote negro y sucio, moldea su panza esférica con una mano.
Sonríe hacia el piso. Ríe con fuerza ahora, un tiempo después.
¿Sabes cómo dimos con ustedes? ¿Cómo los encontramos? ¿Quién nos dio las coordenadas de este campamento asqueroso, lleno de gente horrible, de campesinos mugrientos que no pueden hablar bien el puto español?
Juan lo escucha con la furia de la resignación: la batalla está perdida, pero al menos dejará un cuerpo debajo del suyo.
Sus propios hijos, cojudos. Sus propios hijos.
La carcajada del Capitán es agresiva, aguda, casi un plañido. Es el único que ríe. Atrás, la legión murmura. Buscan a uno de ellos. Lo encuentran.
La figura verde es expulsada del montón de fusiles delante de Juan. El joven soldado se posiciona delante del último minero, del hombre.
Este es tu hijo, ¿no? Pobre cojudo. Lo va a matar su propio hijo. Dispará, cabroncito. Disparele a este j’ake.
El soldado no se mueve. La mirada en el piso. El fusil entre sus dos manos colgadas dirige su punta hacia el cemento. Es un cuerpo delgado y moreno delante de su creador, un cuerpo similar al suyo pero curtido por el mineral, agrandado por el miedo al Tío, sopado en la copajira y sus designios.
Levanta lentamente la cabeza hasta tenerla al nivel del padre, a su altura. Ve los labios del minero: le dicen algo.
Tus ojos son los míos. Tu piel de cobre, tus brazos con poca fuerza, tus dientes filudos y el sudor que te moja son míos. Todo de ti es de mí. Y ahora te lo regalo. Desde este instante eres tuyo. Te perteneces a ti mismo, hijo.
El susurro llega al oído del hijo.
Tiene una orden. Tiene una orden. Tiene una orden.
¿Qué estás esperando? –la voz del Capitán Ceballos es una avalancha en la nada–. Disparale de una vez, mierda. Si no lo haces de una vez, te juro que esa bala va a entrar a tu cabeza primero, la sacaremos y se la prenderemos a tu papito en la frente después.
Juan levanta los brazos a sus costados. Es una cruz, un crucificado. Pero sus ojos brillan. Sus labios gruesos y grises, ahora cerrados, parecen sonreír por dentro, ocultar una sonrisa triste, una expresión oscura de sumisión, de concesión.
El soldado levanta el fusil. No hay espacio para los recuerdos. La muerte no espera. Llega y te apura. Estás contra el reloj. Cierra un ojo, con el otro apunta desde el objetivo. La bala penetrará su corazón. Saldrá gritando y parará su dolor hasta fundirse con la carne que lo espera.
La voz de Ceballos:
Carajo, este mierda nunca va a disparar. Vos pasame el fusil, le voy a enseñar a obedecer órdenes a este pelotudo.
Dispara.
IV
El chillido. El miedo que no dura porque el tiempo se ha detenido, se ha establecido un sino entre el pasado y el futuro. El presente es una anécdota. Es el tiempo que transcurre en presencia de otro. El movimiento de tus manos que se disuelven en el piso, entre el cemento y la tierra, el polvo que origina tu pesadez que impacta, el camino que empiezas a andar, el transcurso que acaba pronto para el nacimiento de uno más largo. Eres el tiempo, Juan. Eres el tiempo.
V
La mano que tiembla. El fusil resbala entre las palmas sudorosas, pretende caer como cayó la víctima. La aferra a su pecho cuando la siente declinar. El olor amargo de la pólvora es reciente, cautivante. No hay lágrimas. Las habrá en las siguientes noches, en los sueños que no serán sueños sino repeticiones del disparo, del impacto, del padre cayendo como una casa, como caen los ídolos tras las revoluciones. Hoy no hay agua en su cara. Hoy hay rebeldía, la satisfacción del deber cumplido. De la supervivencia. Pero, hoy, está consciente del peso que acaba de incorporar a su cuerpo, la roca de metal que no lo dejará y que lo pudrirá con los días, con las horas y la descendencia, con el amor delimitado, con la muerte inadvertida en el consumo del alimento. Hoy abraza el fusil caliente.
Mañana será el yugo del tiempo. La mano que no lo soltará hasta que su cerebro deje de pensar, de consumir aire. Un corazón delator.
VI
Despierta.
Ha sobrevivido.
Escucha una canción leve: es el llanto. Su mujer lo abraza, lo besa en la mejilla brillosa, roja. La sangre transparente de sus ojos empapa el rostro del renacido, de su hombre, de su compañero.
Estás vivo, Papito, estás vivo. No te me has ido. Gracias, Dios, gracias.
La voz de la madre de sus crías es aguda, punzante. Su chompa de lana amarilla manchada de grasa de pescado le roza la cara.
Un grupo lo rodea. Humanos y animales. Varios perros se han colado en ese tumulto para robar lo que alcanza a rastrear sus olfatos. Aprovechan el estupor de la gente ante la presencia del que ha vuelto de la muerte.
Los niños, piensa. Los niños, dónde están.
Como si hubieran recibido el mensaje por telepatía, corren a abrazarlo. Se sueltan de los brazos de la chola que los contiene.
No hay palabras. Solo llanto, llanto agradecido.
Papá.
La mayor pronuncia Papá y el mundo es otro, el mundo regresa cinco, diez, veinte años. El mundo es ahora la bala, el fusil, el cuerpo que cae, el cuerpo que alfombra el piso con el crucificado, el pozo de sangre que tiñe el contorno del minero, el ruido que ahora es Papá, Papá, el Papá de la niña que es su hija. Tu hija.
Dolor en el cuello. Dentro, en la tráquea.
Te tomas el cuello. Lo sobas, lo acaricias, lo aprietas, pruebas con destrozarlo, con inflarte de levedad, de libertad. Omites la muerte.
La besas en la frente. Le dejas tu saliva en la frente, marcada.
Te levantas. El grupo que te rodeaba se dispersa. Tu mujer te pasa un vaso de agua. Lo bebes. La garganta es un río de piedras. Es el dolor.
Vámonos, te habla la madre de la niña y de los otros dos que son tu sangre.
No.
Te sientas en la mesa donde antes descansabas de la semana brutal, de los gritos y del insomnio. De la estrechez, del volante, de la atención del parabrisas. Respiras. Acercas tus dedos al plato, a los restos que nadie ha levantado. Comes.
Comes.
Eres padre. Padre. Comes. Acercas el pescado a tu boca con los dedos que dan alimento, vida, a tus hijos. Con los dedos de fusil. Con los dedos de la conducción. Con tus dedos del sacrificio.
Comes.
No olvidas.
Te llamas Juan. Tú también.
Comes.
Fuente: Villegas, Rodrigo. “Nube”. La Paz: Editorial 3600. 2021